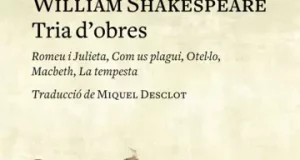Viernes, 10 de septiembre de 2021.
El 10 de julio pasado se cumplieron diez años desde que Ramón consideró que se había cumplido su ciclo vital y decidió dejarnos. No hay mejores palabras de despedida que las suyas, acordes con la integridad y calidad humana que Ramón representaba:
Ha llegado el momento de mi despedida. Con sosiego, con paz, si se puede, siempre con algo de vértigo porque concebir la desaparición subjetiva es una de las cosas más frías e incomprensibles de la existencia. En términos generales, yo lo he pasado bien con vosotros y deseo que os haya ocurrido lo mismo. ¡Un gin-tonic en memoria mía y a la salud de mi mujer, y que lo pague el gremio de editores, que no hagan el rácano!
Sabemos que la memoria es traicionera y la mía, probablemente, mucho más; así que con la ayuda de algún que otro documento y el testimonio de colegas, amigos y, sobre todo, el de María Roces, su mujer de toda la vida, he ido corroborando o desechando muchos de mis recuerdos, con la intención de conformar una semblanza lo más cercana posible a la objetividad. Lo que la memoria me cuenta es que oí la voz de Ramón por primera vez al teléfono, en 1993, cuando llamó a mi casa para preguntar quién había traducido un libro de un autor neerlandés que había ganado ese año el premio europeo de novela Aristeion, pero no llegué a conocerle en persona hasta un par de años después, con motivo de una visita que hice a la sede en Sagasta por ciertos litigios que, a la sazón, mantenía con una editorial. Esther Benítez, al comprobar mi lozano espíritu combativo, decidió reclutarme para formar parte de la junta directiva, como había ido reclutando al resto de sus miembros con anterioridad, y fue allí donde comenzó mi intensa amistad con Ramón, que duró apenas un lustro, porque entre 1999 y 2000 gran parte de mi vida pasó a desarrollarse en Valencia y la distancia devino en olvido, aunque algunos no conciban esa razón, con lo que los lazos fueron distendiéndose hasta llegar casi a desaparecer. Sea como fuere, esos cinco años dejaron un poso imborrable en mí que ha ido adquiriendo consistencia con el tiempo y me han enseñado a valorar cada vez más a la excelente persona que siempre fue.

2002 – Ramón en el XX aniversario de ACE Traductores
Ramón nace en 1951, en Valladolid, y durante su vida ese primer año de cada década supuso un hito importante, ya fuera para bien o para mal. Cuando tenía cuatro años, la familia se traslada a Madrid y se asienta en el barrio de Puente de Vallecas, donde me lo imagino de chaval por las calles y aprendiendo a jugar al billar, pasión que lo acompañó siempre y que practicaba en el Círculo de Bellas Artes con asiduidad; en 1971, lo detienen y torturan en Madrid por su compromiso político, heredado del padre, al que con dieciocho años, en 1937, un consejo de guerra condena a muerte por «delito de adhesión a la rebelión militar» y, por suerte, esa pena se le conmuta por cárcel, que fue reduciéndose hasta que en 1947 salió en libertad; en 1981 Ramón se encuentra en Albania, donde estuvo viviendo y trabajando para Radio Tirana en compañía de María desde 1980 hasta 1984, con reminiscencias propias de un Battiato danzando y festejando en la distancia la legalización del PCE (m-l); en 1991, queda finalista del Premio Nacional de Traducción, que gana dos años más tarde, y es en ese año, 1993, cuando Esther lo recluta y entra a formar parte de la junta directiva de ACE Traductores; en 2001, sintiéndose tal vez solo y aislado, sin apoyos, deja la presidencia de la asociación, pero sigue siendo miembro de la junta directiva de ACE y de CEDRO —de esta última, hasta 2003, como representante de los traductores literarios— para ir sustituyendo la labor asociativa por la didáctica y, por supuesto, sigue con la literatura y la traducción; en 2005 es cuando le diagnostican el cáncer de pulmón y, en ese año, inicia su sobria preparación para afrontar la encarnizada lucha contra la enfermedad, que en un principio iba a ser de cinco años, pero que al final acabó siendo de seis —sesiones de quimioterapia y radioterapia, intervenciones quirúrgicas contra las metástasis, testamento vital, militancia en la asociación Derecho a Morir Dignamente— y cuyo colofón se alcanza en un sumo ejercicio de libertad y con absoluta dignidad el 10 de julio de 2011, una vez completado el proceso de sedación, rodeado de buena música y la charla de sus seres queridos.
Dejando de lado fechas, premios y condecoraciones —premio Pluma de Plata del Gobierno albanés (2005); miembro de la Orden del Mérito Civil, con el grado de comendador (2009)—, que a Ramón poco o nada le importaban, y las múltiples facetas de su existencia, que darían para varias novelas, lo que aquí nos compete es su labor como traductor y artífice de las indudables mejoras sociales y laborales de que disfrutamos hoy en el ejercicio de la profesión. Mi testimonio dimana de la experiencia que fui cosechando durante los cinco años en que formé parte activa de la asociación y parece mentira que sólo cinco años hayan calado tanto. Tuve la inmensa suerte de ser acogido desde el principio por gran número de personas que han pasado y pasarán a formar parte de la historia de la traducción en España y, entre los que ya no están con nosotros y que merecen todos los vítores y homenajes, tuve trato frecuente con nombres tan insignes como Esther Benítez, Miguel Martínez-Lage, Vicente Cazcarra y Mario Merlino, pero sobre todos ellos, y sin desmerecer a ninguno, destaca sin duda la figura de Ramón. Puede decirse que, si bien Esther cimentó las bases del edificio de la asociación, que hoy habitamos y que a todos nos acoge, fue Ramón el que lo levantó ladrillo sobre ladrillo, habitación tras habitación. Él era el arquitecto, obrero y constructor, ayudado en mayor medida por algún oficial (Catalina Martínez Muñoz) o en menor medida por algún peón (yo). Cierto es que ahora, con los años, necesita unas cuantas obras de renovación para que no se vaya desmoronando, pero de las reformas seguro que se encargarán las nuevas generaciones, rebosantes de pujanza e ilusión.
Cuando llegué yo a la asociación, Esther ya estaba pensando en su relevo y, manteniendo la vicepresidencia, había pasado el testigo de secretario general a Ramón, que ya era director de la revista en que estás leyendo esto ahora, VASOS COMUNICANTES, que había creado y sacado adelante junto con Catalina Martínez Muñoz y Miguel Martínez-Lage, en su afán de dar voz al colectivo de los traductores. Durante los años que siguieron, Ramón se echó sobre los hombros todo el peso de la asociación e inició un fértil período de frenética actividad y renovación. Escribimos y publicamos el primer Libro Blanco de la traducción en España y, como consecuencia de su publicación, la Federación de Gremios de Editores de España se avino a negociar los modelos de contrato utilizados hoy, que Ramón redactó y firmó en nuestro nombre, con alguna que otra amenaza velada por parte de algún editor ante la presión ejercida para que se recogieran en ellos algunos puntos concretos favorables a los intereses de los traductores; asistía como representante de ACE Traductores a todas las reuniones y asambleas tanto de CEDRO como de ACE, formando parte de la junta directiva de ambas asociaciones; preparamos y organizamos juntos algunas jornadas de Tarazona, contactando con los escritores, presionando a la concejala de Cultura en aquella época para que nos ofreciera un mayor apoyo económico, negociando con el hotel Las Brujas para que nos hicieran precio, haciendo números para que todo encajara y que el pago de viaje, manutención y alojamiento no fuera óbice para la asistencia de los colegas más menesterosos; asistía a las reuniones del CEATL y, con su carisma, dejaba nuestro pabellón bien alto pese a que su francés no fuera el mejor; introdujo internet en la asociación, el dominio @acett.org, haciéndose con los servicios de un especialista angloparlante que nos iba guiando en el uso del buscador puntero de aquella época, Altavista, además de crear el embrión de lista de distribución que tenemos hoy y la página web que en su día resultó toda una innovación; inició los ciclos de talleres en el Círculo de Bellas Artes, constituyó una tertulia de poca duración y, con el apoyo de Miguel Martínez-Lage, volvió a abrir las puertas a los colegas catalanes que en su día habían emigrado a ACEC.
No quiero extenderme más sobre su aportación al ámbito asociativo de nuestra profesión, aunque podría, porque era nuestro negociador ante el Ministerio de Cultura y ante todas las instituciones que tenían alguna vinculación con la traducción, y me resulta extraño que no haya obtenido hasta hoy el reconocimiento merecido, si bien en un país como España, en el que se encumbra a los mediocres y se denuesta la brillantez, tampoco debería ser de extrañar. Las destrezas literarias de Ramón eran indiscutibles, de ahí que los periódicos de tirada nacional le requirieran como reseñista en una época en que los suplementos literarios se erigían como abanderados de lo que se debía leer; su prosa era rica y elegante, con bellos escorzos en la sintaxis que conferían a su discurso gran frescor y precisión. Así era la prosa de Ramón.
 Y, por último, en el ámbito personal, para mí fue como un hermano mayor. Me reconvenía sin rebozo cuando era necesario por mis veleidades sexuales o ligereza de cascos, con razón, e intentó corregir mi inconstancia y mi desmesurado fervor. Era un ejemplo de caballerosidad y buen gusto, desdeñaba el galanteo frívolo y jamás le oí criticar a nadie a título personal, ni a los que buscaban su mal. Me enseñó a afrontar los momentos de agonía de un padre y a cómo proceder cuando todo está perdido para él, se encuentra desvalido y has de ser tú, como hijo, quien le alivie de una vez por todas el dolor. Su entrega a las causas era proverbial, primero a la política —hasta que abandonó el partido en 1990, lo que le supuso un gran desgarro—, que sustituyó después por la lucha en pos de los derechos del traductor. Pasamos muchas veladas juntos, solos o en compañía de colegas y amigos, que solían prolongarse hasta la madrugada y, en ocasiones, hasta el amanecer. En aquellos años fumábamos como chimeneas; aún le recuerdo blandiendo con una mano su cigarrillo BN y con la otra el gin-tonic —antes de que se convirtiera en tendencia y tanto pijos como plebeyos los aderezaran con toda clase de frutos, aumentando así su plusvalía y adquiriendo un precio espectacular— o mesándose el bigote mientras exponía un argumento concienzudo con pasión. Gran degustador y de paladar exquisito, Ramón era un dandi comunista que siempre vestía bien: el abrigo de pelo de camello, la bufanda bien conjuntada, zapatos impecables y americana cuando lo requería la ocasión. Cartera siempre en ristre, donde transportaba mucha de la documentación recopilada, esa que gracias a los esfuerzos de María ahora obra en poder de la redacción de VASOS COMUNICANTES y de la asociación. En las reuniones que teníamos en Tarazona o en algún ministerio o asamblea o comisión, no importaba a qué hora nos acostáramos ni lo que hubiéramos bebido la noche anterior, porque por la mañana estaba preparado, sereno y fresco como una lechuga. Así era Ramón.
Y, por último, en el ámbito personal, para mí fue como un hermano mayor. Me reconvenía sin rebozo cuando era necesario por mis veleidades sexuales o ligereza de cascos, con razón, e intentó corregir mi inconstancia y mi desmesurado fervor. Era un ejemplo de caballerosidad y buen gusto, desdeñaba el galanteo frívolo y jamás le oí criticar a nadie a título personal, ni a los que buscaban su mal. Me enseñó a afrontar los momentos de agonía de un padre y a cómo proceder cuando todo está perdido para él, se encuentra desvalido y has de ser tú, como hijo, quien le alivie de una vez por todas el dolor. Su entrega a las causas era proverbial, primero a la política —hasta que abandonó el partido en 1990, lo que le supuso un gran desgarro—, que sustituyó después por la lucha en pos de los derechos del traductor. Pasamos muchas veladas juntos, solos o en compañía de colegas y amigos, que solían prolongarse hasta la madrugada y, en ocasiones, hasta el amanecer. En aquellos años fumábamos como chimeneas; aún le recuerdo blandiendo con una mano su cigarrillo BN y con la otra el gin-tonic —antes de que se convirtiera en tendencia y tanto pijos como plebeyos los aderezaran con toda clase de frutos, aumentando así su plusvalía y adquiriendo un precio espectacular— o mesándose el bigote mientras exponía un argumento concienzudo con pasión. Gran degustador y de paladar exquisito, Ramón era un dandi comunista que siempre vestía bien: el abrigo de pelo de camello, la bufanda bien conjuntada, zapatos impecables y americana cuando lo requería la ocasión. Cartera siempre en ristre, donde transportaba mucha de la documentación recopilada, esa que gracias a los esfuerzos de María ahora obra en poder de la redacción de VASOS COMUNICANTES y de la asociación. En las reuniones que teníamos en Tarazona o en algún ministerio o asamblea o comisión, no importaba a qué hora nos acostáramos ni lo que hubiéramos bebido la noche anterior, porque por la mañana estaba preparado, sereno y fresco como una lechuga. Así era Ramón.
Hay un recuerdo que me acompañará siempre, de esos que no creo que ni el alzhéimer pueda borrar, en el que regresábamos en coche de Arlés, después de un encuentro del CEATL. En el coche íbamos Luisa, Pilar y Tiho detrás, y yo delante al volante con Ramón de copiloto. Después de haber comido en Colliure al lado del mar, disfrutando de un precioso día soleado, y de visitar la tumba de Machado, decidimos regresar a España por la carretera secundaria de la costa y renunciar al vértigo de la autopista, como queriendo demorar el regreso y prolongar esos instantes. En ese viaje, mientras iba cayendo la noche y el depósito de gasolina se vaciaba irremisiblemente sin que encontráramos gasolinera alguna, pasando por pueblos deshabitados y sin un alma a quien preguntar, entre las charlas, risas y silencios, tuve una extraña sensación de irrealidad, como si las barreras del continuo espacio-tiempo se difuminaran y estuviéramos asistiendo al exilio de cientos de miles de personas que deambularon perdidas en 1939 por esos mismos caminos, pero esta vez en sentido inverso. En un momento determinado, mientras estábamos todos callados y los faros del coche iban rasgando las tinieblas de la Costa Brava, giré la cabeza y vi a Ramón que, con la mirada clavada en la lejanía, parecía estar pensando en las innumerables veces que hubo de traspasar esa frontera en la clandestinidad. Nadie dijo nada hasta mucho después.

2002 – Intervención de Ramón en el acto del XX aniversario de ACE Traductores
Probablemente le defraudé y le dejé solo cuando más me necesitaba —él que me había dicho alguna vez que me veía como su delfín, reacio a aceptar mi naturaleza inconstante—, porque en aquella época estaba yo muy centrado en mis mierdas y huía de responsabilidades y de las mezquinas disputas por un vano poder. Con mi marcha a Valencia, los encuentros se fueron espaciando y, cuando él abandonó la junta directiva, prácticamente nos dejamos de ver. Mi vida en otra ciudad, la enfermedad de mi padre y las diversas ocupaciones no me permitían frecuentar a muchos de mis allegados en Madrid y, tras el diagnóstico de cáncer, sus largas estancias en Asturias —su retiro y refugio, paraíso en la Tierra, locus amenus por excelencia— hicieron imposible que volviéramos a coincidir. La última vez que hablamos fue por teléfono y me dijo que le estaba resultando muy difícil el proceso, que las metástasis del cerebro le provocaban terribles pesadillas y alucinaciones. No volví a oír su voz.
Ahora confío en que su espíritu —de haberlo— haya transmigrado en el vehículo de sus cenizas, una parte nutriendo el zumaque y los lujuriantes papiros del paisaje astur, mientras que la parte restante, que se derramó hace diez años por el río Alba, para afluir después en el Nalón y desembocar en el Cantábrico, siga dispersándose por las procelosas aguas del ancho mundo y preñando con su excelso abono a la mayoría de la humanidad.
Fuiste un regalo para todos los que te conocimos, Ramón, y espero que en el futuro se escriban muchas páginas hablando de ti, que se te recuerde y se te rindan los homenajes que mereces, que el olvido nunca más se adueñe de tu persona y que sirvas de ejemplo para la posteridad.
Gracias por todo lo que nos diste.
Ha sido un honor.

Julio Grande Morales, gran profesional y mejor persona, lleva traduciendo literatura desde 1992. Estudió Filología Alemana en la UCM, donde después estuvo de profesor asociado a tiempo parcial durante diecisiete años impartiendo clases de lengua, literatura y arte neerlandesas, hasta que le echaron sin mayores contemplaciones ni indemnizaciones. Desde entonces, procura sobrevivir en exclusiva de la traducción de libros con tarifas dignas, superiores a las que se estilan en el mercado español. No sabemos cuánto tiempo podrá seguir así.