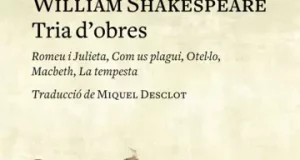Miércoles, 3 de febrero de 2021.
El Kalevala es el poema nacional de Finlandia. Este país estuvo sometido durante siglos al dominio de suecos y rusos, lo cual supuso que la lengua autóctona quedase relegada, sin consideración oficial. Existía una epopeya fragmentaria, una serie de canciones muy antiguas que se conservaban en los pueblos septentrionales y que, entre 1835 y 1849, compiló sistemáticamente el médico Elías Lönnrot. La primera versión del poema en finés fue traducida al sueco, idioma en el que la leyó el cónsul de España en Helsingfors, como entonces se llamaba la capital de Finlandia, hacia finales del XIX.
 En su obra Cartas finlandesas, el cónsul en cuestión, Ángel Ganivet, describe las circunstancias de la publicación del poema épico y ofrece un resumen de su contenido. Considera que esta epopeya puede ser colocada sin esfuerzo entre las mejores y expresa su deseo de contribuir a que España sea de las primeras naciones que tengan idea de tan notable monumento literario. De aquí que procurase a los lectores un breve extracto. Otro capítulo de las Cartas trata de una obra de Egron Sellif Lundgren, pintor sueco que en 1882 publicó un libro sobre un viaje que había hecho a España varias décadas antes. Ganivet lee la obra y asegura que merece ser conocida por los lectores españoles, entre otras razones porque los disparates que contiene son muy divertidos. Presenta una amplia selección de las graciosas distorsiones que sufre la realidad española tal como la observa Lundgren. Está claro que Ganivet se lo pasó en grande leyendo ese libro en su lengua original. La había aprendido con rapidez, bajo la dirección de una joven y bella viuda con la que se entendía en francés (lengua en la que él le escribió un pequeño cancionero). Y es que el diplomático y escritor tenía una prodigiosa capacidad para aprender lenguas. Dominaba el latín y el griego y parece ser que también el sánscrito, pues, aunque antes de dedicarse a la carrera diplomática había opositado a una cátedra de griego clásico que ganó Unamuno, su tesis doctoral de Filosofía y Letras se tituló Importancia de la lengua sánscrita y servicios que su estudio ha prestado a la ciencia del lenguaje en general y a la gramática comparada en particular. El conocimiento del sueco, que había preferido a los otros dos idiomas hablados en Finlandia, el finés y el ruso, se sumó así a los que ya poseía, aparte de las lenguas clásicas, el inglés, el francés y el alemán.
En su obra Cartas finlandesas, el cónsul en cuestión, Ángel Ganivet, describe las circunstancias de la publicación del poema épico y ofrece un resumen de su contenido. Considera que esta epopeya puede ser colocada sin esfuerzo entre las mejores y expresa su deseo de contribuir a que España sea de las primeras naciones que tengan idea de tan notable monumento literario. De aquí que procurase a los lectores un breve extracto. Otro capítulo de las Cartas trata de una obra de Egron Sellif Lundgren, pintor sueco que en 1882 publicó un libro sobre un viaje que había hecho a España varias décadas antes. Ganivet lee la obra y asegura que merece ser conocida por los lectores españoles, entre otras razones porque los disparates que contiene son muy divertidos. Presenta una amplia selección de las graciosas distorsiones que sufre la realidad española tal como la observa Lundgren. Está claro que Ganivet se lo pasó en grande leyendo ese libro en su lengua original. La había aprendido con rapidez, bajo la dirección de una joven y bella viuda con la que se entendía en francés (lengua en la que él le escribió un pequeño cancionero). Y es que el diplomático y escritor tenía una prodigiosa capacidad para aprender lenguas. Dominaba el latín y el griego y parece ser que también el sánscrito, pues, aunque antes de dedicarse a la carrera diplomática había opositado a una cátedra de griego clásico que ganó Unamuno, su tesis doctoral de Filosofía y Letras se tituló Importancia de la lengua sánscrita y servicios que su estudio ha prestado a la ciencia del lenguaje en general y a la gramática comparada en particular. El conocimiento del sueco, que había preferido a los otros dos idiomas hablados en Finlandia, el finés y el ruso, se sumó así a los que ya poseía, aparte de las lenguas clásicas, el inglés, el francés y el alemán.
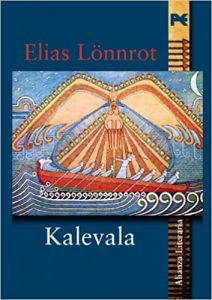 Llegados a este punto, uno se pregunta si Ganivet no sintió el gusanillo de la traducción. Condiciones no le faltaban. La minuciosidad con que describe el jocoso libro de Lundgren, los elogios que dedica al Kalevala y su convencimiento de que esas obras merecerían ser conocidas en España, los artículos que dedicó a varias figuras literarias escandinavas, recogidos en el breve volumen Hombres del Norte y en los que estudia a Jonas Lie, Björnstjerne Björnson, Henrik Ibsen, Arne Garborg, Vilhelm Krag y Knut Hamsun… Sin duda Ganivet era consciente de que tal vez nadie en la España de aquel entonces poseía unos conocimientos como los suyos para verter al español esa literatura que, salvo la de Ibsen (Hamsun se difundiría mucho más adelante) era desconocida.
Llegados a este punto, uno se pregunta si Ganivet no sintió el gusanillo de la traducción. Condiciones no le faltaban. La minuciosidad con que describe el jocoso libro de Lundgren, los elogios que dedica al Kalevala y su convencimiento de que esas obras merecerían ser conocidas en España, los artículos que dedicó a varias figuras literarias escandinavas, recogidos en el breve volumen Hombres del Norte y en los que estudia a Jonas Lie, Björnstjerne Björnson, Henrik Ibsen, Arne Garborg, Vilhelm Krag y Knut Hamsun… Sin duda Ganivet era consciente de que tal vez nadie en la España de aquel entonces poseía unos conocimientos como los suyos para verter al español esa literatura que, salvo la de Ibsen (Hamsun se difundiría mucho más adelante) era desconocida.
Además, en sus Cartas aparecen rasgos que le caracterizan como un posible traductor de raza. Cuenta que ha asistido al estreno de John Gabriel Borkman, un drama de Ibsen, y que, como no está acostumbrado a escuchar el lenguaje teatral sueco, muchas frases se le escapan, pero que eso no le ha impedido comprender exactamente toda la obra y apreciar en su integridad la fuerza del gran tipo trágico concebido por Ibsen. ¿No estamos aquí ante esa intuición, esa capacidad de captar el mensaje por medio del contexto, incluso cuando el mensaje es enrevesado, que constituye una de las facultades del traductor? Y a continuación Ganivet añade un caso que considero aún más demostrativo: «Son contadas las palabras que conozco del finés y, sin embargo, he ido al teatro finlandés a ver la tragedia Kullervo; no saqué en limpio más que dos palabras: veitsi, cuchillo, y pacivae, día, y, sin embargo, me interesé vivamente por las desventuras del Edipo finlandés». Creo que esto nos resulta familiar. ¿Quién es capaz de ver una película en versión original con o sin subtítulos y entender, porque, aunque sea inconscientemente, quiere entenderlas, algunas palabras o frases breves? Un traductor. ¿Qué traductor no ha ido a ver una película en versión original húngara o vietnamita y se ha sentido satisfecho al entender que «tráeme agua del pozo» se dice de tal manera en húngaro o «creo que estoy embarazada» de tal otra en vietnamita?
Sin embargo, Angel Ganivet no tradujo nada. Que él tenía la certeza de que allí había un corpus literario importante a la espera de que alguien lo vertiera al castellano es indudable. De lo contrario, no habría escrito este párrafo que, según él, da por finiquitada la cuestión, pero que me parece una excusa: «Ya que mi falta de paciencia para los trabajos de traducción no me permite dar a conocer íntegra esta obra admirable (cuya versión exigiría un año o dos de trabajo asiduo), daré al menos un breve extracto de ella…». Paciencia no es precisamente lo que le falta a un políglota. Cierto que Ganivet tenía problemas personales, un drama sentimental de primer orden, sin relación con otros escarceos amorosos, como el que tuvo con su profesora de sueco, y, sobre todo, estaba gravemente enfermo. Lo más probable es que, de haberse propuesto la empresa de traducir el Kalevala, así como obras de los autores estudiados en su colección de artículos Hombres del Norte, no hubiera llegado muy lejos, ya que se suicidó en 1898, a los treinta y tres años de edad, de modo que no sólo su supuesta pereza, sino también un destino cruel, se conjuraron para que la versión castellana del Kalevala no apareciese mucho antes (la primera edición en español se publicó en 1944), pero ¿cuál pudo ser el motivo real de que Ganivet, escudándose en la pereza, se desentendiera de una traducción que le estaba pidiendo a gritos que la tomara a su cargo?
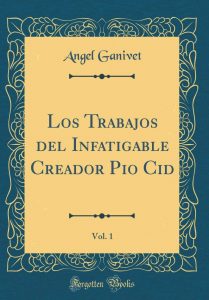 Esto nos sitúa ante el estado del oficio de traducir a caballo de los siglos XIX y XX. Si todavía ahora, cuando entramos en la tercera década del XXI, continúan las quejas por la poca importancia que se da a la traducción, la falta de reconocimiento a pesar del grado de profesionalidad alcanzado y una remuneración inadecuada, podemos imaginar cómo estarían las cosas hace ciento veinte años. Precisamente en una de las dos novelas que publicó Ganivet, Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, tenemos un ejemplo que permite sustituir la imaginación por el hecho fehaciente. El protagonista de esa novela, Pío Cid, lo ha sido también de la anterior, La conquista del reino de Maya, que es una sátira del colonialismo europeo en África (en 1885 el Congo había pasado a ser propiedad privada del rey de Bélgica). Ganivet era muy pesimista acerca de las consecuencias que tendría para los nativos la implantación del sistema político y la organización social de los países europeos. Pío Cid es un explorador español que aparece en Maya, un reino africano imaginario, cuyos habitantes lo toman por un enviado de los dioses y se pliegan a sus deseos. Y lo que hace Pío Cid es montar allí el sistema de organización social que existía en la España del último tercio del XIX. Ni que decir tiene, el experimento acaba mal. En la segunda novela encontramos a Pío Cid en Madrid. Ha publicado una novela (la de su creador), que no le ha reportado ningún beneficio económico, y ahora sobrevive dedicado a varios trabajos e invenciones. Una de las cosas que hace pro pane lucrando es traducir.
Esto nos sitúa ante el estado del oficio de traducir a caballo de los siglos XIX y XX. Si todavía ahora, cuando entramos en la tercera década del XXI, continúan las quejas por la poca importancia que se da a la traducción, la falta de reconocimiento a pesar del grado de profesionalidad alcanzado y una remuneración inadecuada, podemos imaginar cómo estarían las cosas hace ciento veinte años. Precisamente en una de las dos novelas que publicó Ganivet, Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, tenemos un ejemplo que permite sustituir la imaginación por el hecho fehaciente. El protagonista de esa novela, Pío Cid, lo ha sido también de la anterior, La conquista del reino de Maya, que es una sátira del colonialismo europeo en África (en 1885 el Congo había pasado a ser propiedad privada del rey de Bélgica). Ganivet era muy pesimista acerca de las consecuencias que tendría para los nativos la implantación del sistema político y la organización social de los países europeos. Pío Cid es un explorador español que aparece en Maya, un reino africano imaginario, cuyos habitantes lo toman por un enviado de los dioses y se pliegan a sus deseos. Y lo que hace Pío Cid es montar allí el sistema de organización social que existía en la España del último tercio del XIX. Ni que decir tiene, el experimento acaba mal. En la segunda novela encontramos a Pío Cid en Madrid. Ha publicado una novela (la de su creador), que no le ha reportado ningún beneficio económico, y ahora sobrevive dedicado a varios trabajos e invenciones. Una de las cosas que hace pro pane lucrando es traducir.
Pío Cid es políglota, como su autor, y no tiene ninguna experiencia en el oficio, pero al parecer nadie le pide credenciales al encargarle un trabajo. Decide traducir libros útiles, porque los de puro entretenimiento y, en particular, las novelas de su época, le producen aversión a leerlos, y no digamos a traducirlos. Traduce del alemán obras de derecho, que cobra a buen precio, aunque no le dan a conocer como traductor, pues unas las firma con seudónimo y otras «las firmaron por él algunos traductores empeñados en recoger la distinción o el aplauso que él desdeñaba». Debido a sus peripecias personales, tiene interrumpida la traducción al inglés de un tratado de obstetricia, unas cien cuartillas que piensa llevar al editor para cobrar algo y anunciarle que en breve tendrá terminado el trabajo y estará en disposición de comenzar otro. La traducción pospuesta durante tanto tiempo acaba por ser muy rentable: «La traducción del inglés marchó a paso de carga y le permitió salir adelante aquel mes (…) encima del precio estipulado el editor le dio cuarenta duros por las anotaciones luminosas que él puso de su cosecha y que versaban sobre diversos extremos de embriología humana y muy particularmente sobre la manera de dar a luz de las mujeres de raza negra. Estas últimas notas llamaron la atención de los doctos y dieron gran crédito al doctor don Juan López Calvo [el seudónimo que había utilizado ese señor que no era médico]».
Creo detectar aquí una sátira de ciertas actividades editoriales en aquella época. Un editor que contrata a un traductor sin experiencia para que traduzca obras de derecho y medicina, aunque carece de conocimientos en ambos campos, y al que aumenta la tarifa por haber añadido un texto de su invención que no figura en el original. Admitamos que puede haber cierto grado de licencia poética a fin de dejar bien claro lo que es capaz de hacer Pío Cid y lo que están dispuestos a admitir algunos editores, pero las irregularidades de todo tipo en el mundo de la traducción no eran nada raro en aquel tiempo, a juzgar por lo que dice Leopoldo Alas «Clarín» en el controvertido prólogo[1] a su única traducción, Travail, de Emile Zola.
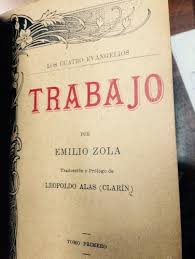 A Clarín un editor barcelonés le ofreció traducir esa obra del célebre autor francés por un precio muy superior al que cobraban los traductores que no eran novelistas reconocidos al tiempo que críticos literarios temidos. La situación del autor asturiano era similar a la de Ganivet cuando escribió que tenía demasiada pereza para dedicar uno o dos años a traducir un libro. Al igual que el granadino, estaba gravemente enfermo, y de hecho esta traducción fue su última empresa literaria antes de fallecer. Cabe preguntarnos cómo habría reaccionado Ganivet si un editor le hubiera propuesto traducir el Kalevala. Él no era tan famoso como Clarín, pero, aunque sus novelas habían sido acogidas con cierta estupefacción y escaso aplauso, su Idearium español, que era un heraldo de las preocupaciones que manifestarían poco después de su muerte los miembros de la llamada generación del 98, había tenido un eco notable, suficiente para que un editor se mostrara bastante generoso con él. Claro que Zola era de venta segura, mientras que una epopeya de un país nórdico… En cualquier caso, me parece que Ganivet se abstuvo de traducir porque esta clase de trabajo, para la que estaba perfectamente dotado, no le parecía digna de sus esfuerzos.
A Clarín un editor barcelonés le ofreció traducir esa obra del célebre autor francés por un precio muy superior al que cobraban los traductores que no eran novelistas reconocidos al tiempo que críticos literarios temidos. La situación del autor asturiano era similar a la de Ganivet cuando escribió que tenía demasiada pereza para dedicar uno o dos años a traducir un libro. Al igual que el granadino, estaba gravemente enfermo, y de hecho esta traducción fue su última empresa literaria antes de fallecer. Cabe preguntarnos cómo habría reaccionado Ganivet si un editor le hubiera propuesto traducir el Kalevala. Él no era tan famoso como Clarín, pero, aunque sus novelas habían sido acogidas con cierta estupefacción y escaso aplauso, su Idearium español, que era un heraldo de las preocupaciones que manifestarían poco después de su muerte los miembros de la llamada generación del 98, había tenido un eco notable, suficiente para que un editor se mostrara bastante generoso con él. Claro que Zola era de venta segura, mientras que una epopeya de un país nórdico… En cualquier caso, me parece que Ganivet se abstuvo de traducir porque esta clase de trabajo, para la que estaba perfectamente dotado, no le parecía digna de sus esfuerzos.
El mismo Clarín escribió un prólogo a su traducción de Travail en el que intenta justificarse por haber descendido a lo que todavía unas décadas después de su muerte Ortega y Gasset consideraba una «ocupación modesta» que el traductor, que «suele ser un personaje apocado», ha escogido por timidez. Pero nada más alejado de Clarín que la modestia y la timidez. Cuando se embarca en esta traducción de Zola, que fue el ídolo de su juventud, pero ya hace tiempo que ha caído del pedestal, dice que le mueve la tolerancia. No comulga con muchas ideas del autor, pero le admira y venera. ¿Le mueve algo más? Sí, la pedestre constatación de que, si no lo hubiera traducido él, lo hubiera traducido otro. Pero eso no es todo, oh, no, lo más importante es… ¿que el editor le pagará espléndidamente y, además, cuando la fecha de entrega se aproxime inexorable, comprometiendo el plan que tiene de publicar la versión española al mismo tiempo que la novela se publique en Francia,[2] le dará mil pesetas más para que saque fuerzas de la flaqueza de su cuerpo corroído por una tuberculosis intestinal? No, lo más importante para él fue que, cuando recibió el encargo, cedió a la tentación de servir modestamente a la lengua castellana. Vale la pena reproducir sus palabras sobre lo que fue más importante porque exponen a la perfección cuál era el estado de la traducción en la España de 1900:
Al proponerme el editor español esta versión española (…) no he podido menos de ver un noble ejemplo de amor a nuestra lengua y a la fidelidad del texto literario en el sacrificio que para el señor Maucci suponía pagar una traducción mucho más de lo que hubiera bastado para una de esas versiones en que nadie aparece responsable ni del daño que se pueda inferir al autor ni del causado al idioma. Y he creído que debía yo imitar ese ejemplo, sacrificando también mis intereses por cariño y respeto al gran novelista y por amor y respeto al idioma castellano. Porque hay que notar que si la remuneración que recibo por este trabajo es muy superior a la ordinaria con que suelen contentarse los traductores anónimos, no llega ni con mucho a recompensar lo que pierdo abandonando mi trabajo de siempre en la prensa, casi por completo, para dar concluida la traducción dentro de un plazo angustioso.
Pobres traductores anónimos, a los que cobrar muchísimo menos que el gran hombre no debía de librarles del plazo angustioso. Clarín los desprecia: «Que yo crea que puedo traducir mejor que suelen hacerlo esos pobres truchimanes, víctimas del sweating-system, no me parece gran vanidad (…) Todos sabemos qué horrores se cuentan, y se demuestran, de muchas traducciones que se han leído no poco». Clarín sigue desgranando los horrores de la traducción en su época, el de prescindir de la fidelidad y el de no traducir gran parte del texto original. Esto último viene a ser la cruz de la moneda. La cara nos la da el editor de la traducción de Pío Cid cuando le paga a éste un suplemento por el texto de su cosecha que ha añadido.
Es posible que este panorama de la traducción, con alguna gran vedette entrando de vez en cuando como un elefante en la cacharrería de los pobres truchimanes que sudan la gota gorda para poder cenar una sopa de ajo y tomarse un vasito de ajenjo en la taberna el fin de semana (tales son las imágenes que me evoca el prólogo de Clarín) fuese lo que distanció a Ganivet de un oficio para el que creo sinceramente que habría sido llamado de no haber estado enfermo de muerte, de no haberse arrojado a las gélidas aguas del río Dviná a su paso por Riga un día de noviembre de 1898. Su afirmación de que no lo intentó por pereza se me antoja dudosa.

[1] Quien desee saber por qué ese prólogo es controvertido puede consultar el ensayo Lo que Clarín dice y lo que calla en su traducción de Zola, de Javier del Prado, que se encuentra en la Red y es de libre disposición.
[2] Clarín traducía a partir de pliegos sin corregir enviados por el editor francés, con no pocos contrasentidos que convertían la traducción en una carrera de obstáculos.
Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.