Lunes, 2 de mayo de 2022.
Jordi Fibla recuerda a José Manuel Álvarez Flórez en el aniversario de su fallecimiento.
Sokonuke ya
kaeranu tabi no
zudabukuro[1]
Kyoshu, siglo XVIII

Fotografía procedente de la página web de la editorial Acantilado
Llevábamos más de un año sin vernos a causa de la pandemia cuando José Manuel Álvarez Flórez, autor de centenares de traducciones, desapareció de repente. Recuerdo sus palabras de despedida la última vez que desayunamos juntos, sin imaginar lo que iba a ocurrir pocos días después con aquel virus venido de Oriente del que se hablaba, pero que aún no había empezado a causar estragos: «Seguiría charlando contigo hasta la hora de comer, pero he de irme. Hillary Mantel me espera». En aquellos momentos tenía ochenta años y estaba traduciendo una novela de mil páginas que, como es de rigor, «corría prisa». Le vi alejarse a paso vivo Muntaner arriba, hacia la mesa de trabajo en la que permanecería encorvado durante el resto del día. La covid no le afectó, se lo llevó una de esas dolencias traidoras y fulminantes que parecen salidas de la nada.
Tradujo del inglés novela, ensayo, biografía, libros de viajes, de todo, en fin. Le atraían las filosofías y las religiones orientales más profundamente que a mí. Encontraba en ellas elementos que podían constituir reglas para regir la vida, mientras que mi único interés por las filosofías y místicas orientales es cultural. Me prestó el Libro tibetano de los muertos, que él había leído y que me fue muy útil al traducir Hacia una montaña en el Tibet, de Colin Thubron, me dio un ejemplar de la versión que había hecho de los Sutras del Samyutta Nikaya, una selección de las enseñanzas de Buda a sus discípulos. Tradujo El camino del gozo del Dalai Lama. Durante nuestros paseos por el Turó Parc antes de reunirnos con un grupo de amigos en un cafetín cercano, sosteníamos fructíferas conversaciones. Le había hablado de mis visitas a la montaña sagrada de Koya-san, en la prefectura japonesa de Wakayama, y al templo zen Eihei-ji en Fukui, y él trataba de hacerme ver que el contacto con una realidad tan alejada de la mía podría ayudarme a resolver mis ansiedades y temores, pero yo no entraba a fondo en esas doctrinas, me limitaba a disfrutar del ambiente e intentaba sacarle algún jugo literario.
 Naturalmente, durante aquellas charlas sentados ante el estanque del Turó Parc, también hablábamos de los eternos problemas con editores y correctores, la situación política, que él abordaba con una ecuanimidad reconfortante, nuestras respectivas aspiraciones literarias, las suyas realizadas en parte, pues publicó varias obras entre las que destaca la novela experimental Gas, pero tenía más en el telar, que iba trenzando tenaz pero muy lentamente, debido a las exigencias de su dedicación full time a la traducción, y sé que el disco duro de su ordenador es un nido de inéditos. Sólo le vi enojado, pero de una manera contenida, cuando me contaba alguna tropelía de la que había sido objeto por parte de una editorial. Pero la serenidad, el estoicismo, el equilibrio mental de José Manuel eran unas virtudes inestimables.
Naturalmente, durante aquellas charlas sentados ante el estanque del Turó Parc, también hablábamos de los eternos problemas con editores y correctores, la situación política, que él abordaba con una ecuanimidad reconfortante, nuestras respectivas aspiraciones literarias, las suyas realizadas en parte, pues publicó varias obras entre las que destaca la novela experimental Gas, pero tenía más en el telar, que iba trenzando tenaz pero muy lentamente, debido a las exigencias de su dedicación full time a la traducción, y sé que el disco duro de su ordenador es un nido de inéditos. Sólo le vi enojado, pero de una manera contenida, cuando me contaba alguna tropelía de la que había sido objeto por parte de una editorial. Pero la serenidad, el estoicismo, el equilibrio mental de José Manuel eran unas virtudes inestimables.
Durante años nos reunimos con una regularidad como mínimo mensual, paseamos por los senderos de ese pequeño parque barcelonés después de que hubiera subido a su piso y saludado a su esposa, la aguerrida traductora Ángela Pérez (ha traducido muchas obras a cuatro manos con José Manuel, y sé por experiencia las dificultades que surgen cuando se traduce en pareja), y de vez en cuando hacíamos planes que nunca realizaríamos, como recorrer juntos el camino de Santiago o visitar Cangas del Narcea, su pueblo asturiano y el de mi madre, donde no he estado desde que pasé unos meses cuando era una criatura.
Cierta vez le hablé de un libro de poemas de muerte japoneses, una recopilación efectuada por un experto en budismo formada por haikus de despedida que escribieron monjes zen y poetas de los siglos XVII a XIX en los últimos momentos de sus vidas, siguiendo una antigua tradición. Le recité el haiku del morral sin fondo que encabeza este artículo y le propuse hacer una traducción conjunta. No se plantearían las dificultades que comporta la traducción a cuatro manos porque él se ocuparía por su cuenta del texto explicativo y yo traduciría del original los poemas breves como un suspiro, en este caso el último suspiro, tarea asequible para mí porque era una edición bilingüe en romaji, japonés escrito en alfabeto latino, e inglés. La idea le gustó, convinimos en que algún día nos pondríamos manos a la obra, pero él siempre estaba demasiado sobrecargado de trabajo, y ahora, con su desaparición, ha desaparecido también la posibilidad de hacer esa traducción entre los dos.
La lista de autores anglosajones destacados que ha traducido José Manuel, en solitario y con Ángela, es impresionante: Faulkner, Scott Fitzgerald, Amis, Banville, Burroughs, Murdoch, O’Brien, Oz, Paley, Poe, Steinbeck, Kennedy Toole, Lessing, Vonnegut, Wolfe… La lista de autores a los que desconozco también es muy larga y un día me pondré a trabajar en esa cantera para reducir mi ignorancia.
Meses después de su fallecimiento, todavía a veces me sorprendo pensando por un instante: «Hace demasiado tiempo que no me reúno con José Manuel. He de llamarle». Voy a terminar este texto en su memoria dedicándole otro haiku de ese libro que jamás traduciremos juntos. Es de Basho, tal vez el más famoso poeta del género, fallecido el duodécimo día del décimo mes de 1694, a los cincuenta y un años. Escribió este poema de despedida cuatro días antes de su muerte.
Tabi ni yande
yume wa kareno o
kakameguru[2]
[1] «Un viaje sin retorno / el morral del vagabundo / no tiene fondo.» Kyoshu prologa su poema de muerte con una frase de las escrituras budistas zen: «Vengo de ninguna parte y voy a ninguna parte». La imagen del morral sin fondo, que también encaja con el espíritu zen, está libre de conceptos como «vida» o «muerte».
[2] «Enfermo durante el viaje / mi sueño sigue vagando / por campos agostados.»
 Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.
Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.

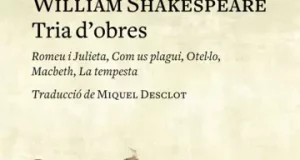

Entrañable. Me ha recordado al tandem Montse Gurguí-Hernan Sabetés, tan querido y añorado también.
Gracias, Jordi Fibla.