Diciembre 1999 – Recuperado el 10 de agosto de 2020.
Conferencia de clausura de los talleres de traducción organizados por ACE Traductores en Barcelona los días 13, 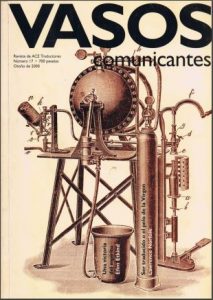 14 y 15 de diciembre de 1999, publicada en VASOS COMUNICANTES 17.
14 y 15 de diciembre de 1999, publicada en VASOS COMUNICANTES 17.
Dirigirse a un grupo de traductores no es en ningún caso lo mismo que dirigirse a un grupo de intérpretes, por lo menos en el sentido que tienen las palabras Übersetzer (“traductor”) y Dolmetscher (“intérprete”) en lengua alemana, que es la lengua que establece una más neta diferencia entre estas dos ocupaciones. Un Dolmetscher, o intérprete, no es más, aunque tampoco sea menos, que la persona capaz de verter inmediatamente un mensaje verbal que acaba de ser emitido. El intérprete es, en este sentido, alguien que no puede ni debe tomarse el tiempo necesario para ningún tipo de elaboración discursiva de lo que acaba de oír en una lengua, y que debe verter a una lengua distinta. Cierto es que ninguna máquina, por compleja que sea, llegará nunca a substituir a las personas que se dedican a este arte circunloquial, rápido, enérgico, que no puede permitirse los titubeos ni las dudas. El intérprete pasa por encima —mejor se diría “por la superficie”— de un mensaje lingüístico y, sin apenas tiempo de acomodarse al cuerpo de la materia verbal que acaba de oír, se ve obligado a reproducirlo en otra lengua, en el intento —aquí más vano todavía que los intentos de todo traductor— de subsumir en una nueva materia verbal todo lo que se halla, especialmente en el registro semántico, en el mensaje de llegada.
El acto simultáneo del interpretar se encuentra, en este sentido, en el extremo opuesto de la interpretación en el sentido fuerte, hermenéutico del término: no hay exégesis ni operación hermenéutica en el acto de la traducción simultánea, porque esta simultaneidad, este “estar pegado” inevitable del primer mensaje, el saliente, al segundo mensaje, el entrante, no permite el más pequeño detenimiento, ni la mínima reflexión o evaluación. El intérprete es un bricoleur de actuación inmediata, como un bricoleur propio de una época en la que apenas se necesitan conocimientos de carpintería, o del arte que sea, para ensamblar dos piezas, y luego otras dos, y así sucesivamente, hasta haber montado, con cierto aire de verosimilitud, algo parecido a un mueble —y así monta el intérprete, decidido, intrépido y valiente, un edificio lingüístico más o menos análogo al edificio verbal de referencia—.
El caso del traductor (en alemán, Übersetzer) es muy distinto. El traductor sí es una especie de ebanista, de aquellos que, por razón de su antiguo oficio, quizás también por una cuestión de honor, no pueden permitirse realizar ni la más pequeña de sus operaciones de montaje, ensamblaje y pulido del mobiliario sin recurrir a una ars, a una técnica si se quiere recordar el equivalente griego para nuestra palabra “arte”. Todo, en la operación de traducir, refiere a una actividad mucho más lenta que la del traductor simultáneo. Todo, en esta segunda y más antigua actividad, remite a una compleja red de operaciones, a una suma de múltiples acciones sobre la materia verbal de origen, que se halla en el extremo opuesto de la simultaneidad. En el caso de los traductores —y muy en especial en el caso de los traductores de literatura o filosofía, es decir, discursos que son, ya ellos mismo, mediatos— no prima la urgencia de la síntesis, sino el trabajo del análisis—; no prima la yuxtaposición de mensajes, sino más bien una rara especie de subordinación: pues, en este caso, el mensaje saliente se construye en una segunda lengua cuyas categorías se diseccionan con calma y, en cierto modo, se someten a una prueba de hipotética, acaso siempre utópica ley de coordinación o de semejanza con todas las categorías de la lengua primera. En su laboriosa actividad, el traductor actúa, pues, y lo hace de un modo inevitable, como un verdadero hermeneuta, como un intérprete en el sentido fuerte de la palabra: debe evaluar el contenido y la materia del mensaje entrante, y aun de la suma de todos los mensajes en cuestión —lo que vulgarmente llamamos “estilo”— para entenderlos en toda su complejidad; y una vez entendidos, debe encontrar, en las leyes de la lengua de salida, las fórmulas, el tono y el estilo global que mejor se adecue con la lengua de llegada.
Quizás habría que decir, en defensa de los intérpretes simultáneos, que su labor tiene mucho de genial, pero muy poco de artesano; mientras que la tarea del traductor lo tiene todo, al menos para empezar, de artesanía. El genio del traductor de literatura consistiría, en este sentido, en algo parecido a ese toque final, ese acabado gracias al cual todo amante minucioso de la ebanistería distingue un mueble prefabricado de un Biedermeier o un Segundo Imperio. Lo que es calco para el intérprete, es copia manuscrita, en caracteres nuevos y distintos, para el traductor. Lo que es inmediatez en la labor del intérprete simultáneo es, en el paciente traductor, mediación, reflexión y hallazgo o acierto en el mejor de los casos. Si el intérprete parte por fuerza de un acto de confianza ciega en la correspondencia entre lenguajes, si el intérprete parte forzosamente de una fe incuestionable en la especularidad de las diversas lenguas (o dos de ellas por lo menos), el traductor, por el contrario, parte de una sospecha radical acerca de esta misma especularidad: éste vive en la desconfianza, por no decir en el fatal convencimiento de que dos lenguas no podrán superponerse jamás, que dos lenguas nunca serán capaces de decir lo mismo teniendo en cuenta que se forjan con materiales funcionalmente muy distintos. La traducción, como bien saben los que practican este oficio, es una labor diferida, jamás directa: la operación de formular el mensaje de salida se difiere y se aplaza siempre con cierto dolor, hasta los límites de la imposibilidad teórica que funda la propia labor del traductor. En último extremo, la traducción se demuestra imposible por el mero hecho de que siempre puede desplazarse hasta una nueva formulación más rigurosa o más exacta de acuerdo con el original. En última instancia, el traductor perfecto —quizás como el escritor perfecto— sería el que nunca está del todo satisfecho con su labor, el que siempre añadiría o quitaría algo a las fórmulas halladas, el que se entretendría eternamente, si pudiera, con este juego de espejos aproximativos, hasta el punto de no poder ofrecer jamás, a los lectores, el fruto de su trabajo. Esta inviabilidad radical del oficio del traductor se parece mucho, en el fondo, a la inviabilidad de la perfección en el acto de la redacción de cualquier original. Y ello por la sencilla razón de que los titubeos, las pruebas y los tanteos que presiden la actividad del llamado “escritor original”, presiden igualmente, con la misma virulencia y la misma coacción, los intentos y los ensayos del traductor, el cual, por este motivo, siempre debería ser considerado como un escritor tan original, y no menos esforzado, que el escritor de fundamento o de partida. Del mismo modo que Paul Valéry pudo escribir: “Un poème ne commence ni ne finit jamais, tout au plus fait il semblable”, es decir, “Un poema no empieza ni acaba nunca, a lo sumo lo parece”, así puede decirse del traductor que su labor quizá sí empieza (en el punto exacto en que el “autor” entregó su obra a la publicidad), pero tampoco tiene fin, aunque lo parezca.
Pero hay algo más en este juego de simetrías y disimetrías a que nos estamos refiriendo. El “autor” —no diremos “escritor”, porque escritores lo son ambos, “autor” y “traductor”— ha tenido que traducir, en realidad, sus pensamientos o sus intuiciones hasta darles la forma objetiva de la obra escrita. El traductor, por su lado, tiene que descifrar esa forma objetiva que llega a sus manos, a su inteligencia y a su sensibilidad, para acercarse, en la medida de lo posible, al pensamiento o a la intuición original que se encuentra en la génesis de la obra. La “creación” del “autor” pasa del pensamiento a lo que llamaremos una “dicción original” (o escritura fenoménica); la “creación” del traductor —que en este sentido no es en modo alguno una recreación, sino otro tipo de creación— pasa, por un acto de retrotracción, de esa “dicción original” al pensamiento o a la intuición que se hallan en su génesis. Por esto puede decirse que toda traducción es, ante todo, una transdicción, porque atraviesa la dicción llamada original (lo que hay que traducir) hasta llegar a sus más ocultos fundamentos.
Desarrollaré a continuación cuatro aspectos del arte de traducir strictu sensu que me parecen esenciales: a) el carácter de no-simetría entre las lenguas, por muy estrecho que sea el parentesco entre ellas, b) la desconstrucción sintáctica a que obliga siempre el arte de la traducción, c) los registros del lenguaje, y su importancia en el arte de la traducción, y d) el ritmo del lenguaje, como última garantía de aproximación al texto original.
a) El carácter de no-simetría entre las lenguas
He aquí una cuestión que es de sentido común, y que todos los traductores conocen de sobra: las lenguas pueden parecerse de un modo aproximado, y una traducción puede llegar a semejarse —o a decir lo mismo, en forma y sobre todo en fondo— al original; pero jamás una traducción literal se acercará a esta utópica semejanza o especularidad entre las lenguas. Para conseguir este efecto, hay que partir de la base directamente opuesta, es decir, hay que partir del hecho que las lenguas no son nunca simétricas, sino asimétricas, y que es precisamente en el respeto de esta asimetría en lo que se funda la eficacia de toda traducción.
El ejemplo más evidente de esta cuestión se halla en frases hechas de todo lenguaje —¿pero acaso no están todas las frases de una lengua hechas de acuerdo con las leyes particulares que rigen sus diversas construcciones?—; así los siguientes casos, ejemplares todos y aun cómicos, tomados sobre todo de la asimetría entre las lenguas española y francesa.
“Ver las estrellas” no se dice, en francés, “voir les étoiles” (que solo significaría verlas en el sentido puro y lato de la expresión), sino “voir trente-six chandelles”. Y al revés: esta expresión francesa, en el sentido que posee la frase acuñada y metafórica en la lengua francesa, nunca se traducirá por “ver treinta y seis candelas”, sino como “ver las estrellas”. “Matar dos pájaros de un tiro” nunca será “tuer deux oiseaux d’un coup de feu”, sino “faire d’une pierre deux coups”, que, como en el caso anterior, siendo algo completamente distinto en su forma gramatical y en su estricto contenido léxico, quiere decir exactamente lo mismo que nuestra expresión. Ningún francés “paye le canard” como nosotros “pagamos el pato”, sino que “lleva el sombrero”, “porte le chapeau”; como a nadie en Francia se le ha ocurrido jamás “commencer la maison par le toit” (es decir, “empezar las casa por el tejado”), sino “mettre la charrue avant les boeufs”. Sobra decir que lo de menos, en estas expresiones, es que haya bueyes, o casa o tejado: lo importante es entender que la traducción genuina de la expresión española —que supone la presencia de una “casa” y un “tejado”— obliga a recurrir a lexemas completamente distintos, hasta dar con una frase en la que aparecen “bueyes” y “carretas”.
Es curioso que la expresión española “hacer castillos en el aire” no se corresponda, en francés, con “bâtir des châteaux en l’air”, sino con “construire des châteaux en Espagne” —como en lengua alemana, en la que nuestra expresión se dice también, “ein Schloss in Spanien zu haben”—. Lo que para nosotros “no tiene ni pies ni cabeza”, para los franceses no tiene “ni cola ni cabeza”, es decir, “ni queue ni tête”; y la sonante expresión española “arrimar el ascua a su sardina” jamás sería entendida en francés si se hablara de “approcher la braise de sa sardine”, sino de algo muy distinto: “tirer la couverture à soi” —algo, por lo demás, que tiene sus implicaciones en el terreno de la vida conyugal, implicaciones que no se dan en nuestra expresión de barbacoa—. La rarísima expresión española “buscarle tres pies al gato” —rara porque es muy fácil hallarle tres pies al gato, teniendo como tiene cuatro; y aquí hay que recordar que el origen de nuestra expresión quizás deba buscarse en los “pies” en el sentido métrico, en cuyo caso “gato” tendría siempre dos, “ga” y “to”—, esta expresión, decíamos, se convierte en francés —y viceversa, quede claro— en “chercher midi à 14 heures”; como nuestro “estirar la pata” —que acerca al género humano al más vasto reino de los animales— es, en francés algo que parece incumbir sólo a ciertos fumadores: “casser sa pipe”—.
Que esta norma tan clara en el caso de las frases hechas penetra muchas veces en el campo de lo ideológico, lo demuestran ejemplos como estos dos: “Encender una vela a Dios y otra al diablo” no se dirá nunca, aunque podría decirse, “brûler un cierge à Dieu et un autre au diable”, sino algo tan profano como “ménager la chêvre et le chou”. Asimismo, la expresión catalana “picar les campanes i anar a la processó” no halla equivalencia en su estricta simetría francesa: “sonner les cloches et aller à la procession”, sino en la asimétrica “être au four et au moulin”, fórmula también pagana que remite a las ocupaciones de un campesino.
Ningún traductor ignora que los textos, en la lengua que sea, se hallan llenos de frases y giros preconstruidos, que no pueden ser traducidos por la vía literal. Al respecto, pondré sólo un ejemplo, sacado de la primera frase de The Dead, Los muertos, de la serie de cuentos Dubliners, de James Joyce. La frase original dice: “Lily, the caretaker’s daughter, was literally run off her feet”. Pues bien: Cabrera Infante traduce, equivocadamente, “Lily, la hija del encargado, tenía los pies literalmente muertos”. “Tener los pies muertos”, y más aún “literalmente”, significa tenerlos gangrenados, con una necrosis absoluta e irreversible. La traducción de Cabrera Infante es, pues, lastimosa. Ignacio Abelló, en su traducción de 1942, puso “Lily, la hija de conserje, estaba que no sabía dónde tenía los pies”, algo ciertamente extraño, pues un hispanohablante puede no saber “dónde tiene la cabeza”, pero muy raramente dice no saber “dónde tiene los pies”, que es frase inventada por el traductor, en este caso por simetría polar con la genuina “no saber donde tiene uno la cabeza”. De modo que, en castellano por lo menos, nadie hasta hoy ha traducido correctamente la primera frase de este cuento de Joyce. En catalán, Joaquim Mallafré cae en el mismo error que Cabrera Infante al traducir “Lily, la filla del porter, tenia els peus literalment desfets”; pero no así Helena Rotés, que parece ser la primera traductora peninsular que acierta en su versión: “Lily, la filla del porter, no podia literalment amb la seva ànima”, frase en la que el adverbio “literalment” lleva la metáfora de “no poder amb la seva ànima” hasta un lugar semántico tan potente y expresivo como el original inglés.
No es necesario darle más vueltas al asunto. El traductor, simplemente, debe empezar su labor convencido de que es en la asimetría, y no en la simetría, donde se halla la verdadera adecuación entre dos lenguas y entre las lenguas en general. Esto significa, en cierto modo, ser capaz de desplazarse, como postulaba Walter Benjamin, a una especie de lugar “tercero” —ni la lengua original, ni la lengua de traducción—, en la que las dos expresiones, aun siendo asimétricas entre sí, poseerían un idéntico sentido.
b) La desconstrucción sintáctica
Esto no es más que una derivación de la ley anterior, que hemos analizado desde un punto de vista semántico: es inútil pretender que el orden sintáctico de una lengua señala alguna especie de ley inamovible en relación con la reconstrucción del todo significativo de una frase, un periodo o un párrafo. Es evidente que las lenguas catalana, castellana y francesa, por ejemplo, poseen unas normas de articulación sintáctica que son, en los tres casos, muy parecidas: las tres son hijas del latín, y las tres —esto es lo importante— reconstruyeron de manera análoga el conocido galimatías que preside la sintaxis de la lengua latina. Pues bien: del mismo modo que estas lenguas ejercieron una desconstrucción de las categorías sintácticas del latín hasta conseguir sus respectivos modelos, relativamente homologables, así toda traducción, de la lengua que sea y a la lengua que sea, está obligada a reordenar los elementos sintácticos de una frase hasta ofrecerlos, en la lengua de salida, según la naturalidad propia de esta lengua.
Que los traductores no siempre se dan cuenta de esta cuestión es algo que se ve con asombrosa claridad en toda traducción de un texto en lengua alemana a un texto en lengua románica. Pues el alemán, al ser una lengua flexiva como el latín, puede permitirse unos circunloquios extraordinarios —llamémoslos hipérbatos, pues esta es la figura retórica más general en este tipo de casos—; pero estos giros resultarán siempre artificiales en cualquier lengua románica. La construcción de las frases en lengua alemana está presidida por un orden sintáctico muy riguroso, pero traducir al pie de la letra ese orden en lengua española, significará siempre caer en el uso de extravagantes hipérbatos, alejados de la sintaxis natural del español.
Sin embargo, en el caso del lenguaje poético, en el que la extorsión de la sintaxis no es sólo consecuencia de las estructuras de la lengua original sino un procedimiento voluntario, querido o inevitable según las leyes de la métrica, del ritmo y de la rima, las cosas pueden y deben plantearse de otro modo. El pasaje 1409-1428 de Der Tod von Empedokles (tercera versión), de Hölderlin, dice textualmente:
Wenn dann der Geist sich an des Himmels Licht
Entzündet, süßer Lebensothem euch
Den Busen, wie zum erstenmale tränkt,
Und goldner Früchte voll die Wälder rauschen
Und Quellen aus dem Fels, wenn euch das Leben
Der Welt ergreift, ihr Friedensgeist, und euchs
Wie heilger Wiegensang die Seele stillet,
Dann aus der Wonne schöner Dämmerung
Der Erde Grün von neuem euch erglänzt
Und Berg und Meer und Wolken und Gestirn,
Die edeln Kräfte, Heldenbrüdern gleich,
Vor euer Auge kommen, daß die Brust
Wie Waffenträgern euch nach Thaten klopft,
Und eigner schöner Welt, dann reicht die Händ’
Euch wieder, gebt das Wort und theilt das Gut
O dann ihr Lieben — theilet That und Ruhm
Wie treue Dioskuren, jeder sei,
Wie alle, wie auf schlanken Säulen, ruh
Auf richt’gen Ordnungen das neue Leben
Und euern Bund bevest’ge das Gesez.
Esta tirada de versos podría haberse simplificado en lengua catalana o castellana, y así lo habría hecho cualquier traductor que hubiera creído que una traducción debe acercar un texto a sus lectores más acá de la distancia a que se encuentra de sus lectores en lengua original. Y no se trata de esto. Se trata, a mi juicio, de desconstruir la sintaxis alemana, de por sí enrevesada, pero sin pretender que la traducción sea de una claridad meridiana, toda vez que no lo es tampoco en el original, con independencia de las leyes sintácticas del alemán. En este caso, las partículas “Wenn dann” (verso 1409) y “dann” (verso 1422) son una marca visible y semánticamente eficaz de dos cláusulas comparativas; marcadas, eso sí, por partículas que distan 14 versos la una de la otra, pero cláusulas cuya “distancia” no puede acortarse sin que se elimine el efecto suspensivo —además de constituir un homenaje a la lengua griega de la Odisea, para acabar de aclarar la génesis de la construcción de Hölderlin— que posee la versión alemana original. De modo que quizás pueda ser tomada en consideración una traducción catalana que dijera algo así como:
Llavors, amb l’ànima arborada en l’alta
llum, i el pit, com a l’inici, sadollat
d’un dolç alè de vida; quan carregats
de fruits daurats murmuraran els boscos
i les rocoses fonts, quan el braó del món
i el seu pacífic esperit us prengui,
i us gronxi l’ànima com un himne sagrat,
i amb nou esclat la verda terra brilli
del goig de les albades imponents,
i munts i mar i núvols i estelada,
com forces nobles, germanes dels herois,
als vostres ulls siguin presents, i el pit
us bulli, com als soldats buscant la gesta
i un món plé de bellesa; llavors, les mans
doneu-vos, i la parla, i compartiu els béns;
la gesta i l’esplendor, estimats, llavors,
com Dioscurs fidels amitjaneu-los;
sigueu iguals: reposi aquesta nova vida
en norma justa com en columnes àgils.
I que la llei afermi aquesta unió.
En ella, la única traición que ha cometido el traductor es la de destacar el inicio de la segunda cláusula con un punto y coma (también los signos de puntuación pueden traducirse, es decir, modificarse); además, claro está, de presentar los dos elementos morfológicos que permiten reconstruir la compleja arquitectura de todo el pasaje: “Així com” … “així”.
c) Los registros del lenguaje
Casi nunca un texto literario —especialmente en el terreno de la novela— posee un único registro verbal, es decir, un único “subestilo”. Lo más habitual es que, en todo texto que se precie, un estilo homogéneo presida los enunciados “de autor”, pero que los personajes hablen cada uno con su propia voz, o sea, con su registro. Ahí es donde aparecen las más arduas dificultades para un traductor; pues, bajo el manto del “estilo dominante” de un texto, deben emerger como sea posible esas aristas —heterogéneas en el conjunto, y heterogéneas entre sí— que son las voces peculiares o los fragmentos que se desmarcan del tono general de un texto. Si un original que posea estos cambios de registro, bruscos a menudo, no se traslada atendiendo a esta variación, el texto resultante alcanzará a lo mejor la famosa “corrección literal”, que es como el grado cero de la traducción —algo que quizás un día consigan hacer las máquinas—, pero jamás alcanzará la riqueza de variaciones estilísticas, de tonos y de “voces” —como las “arias” en una ópera del periodo clásico— que presenta el texto de partida.
Así, por ejemplo, parece claro que, en La transformación —siempre mal traducida como La metamorfosis, como si en alemán no hubiera existido a disposición de Kafka la palabra Metamorphose—, Kafka distingue con un estilo particular tanto a Gregor Samsa —en el primer capítulo, cuando todavía tiene voz— como a los tres huéspedes —en el capítulo tercero—, y que lo hace cargado de intención. En la organización del discurso (de las “frases”) de Gregor Samsa en el lugar citado, se aprecia la inminente incapacidad del protagonista de organizar un discurso suelto y fluido:
“Però, senyor gerent”, va dir Gregor fora de si, oblidant-se de qualsevol altra cosa amb l’excitació, “ara mateix obriré la porta, immeditament. Una lleugera indisposició, un esvaïment m’han impedit de llevar-me fins ara. Encara sóc al llit. Però ja em trobo bé. Ara mateix em llevo. Només un moment de paciència! Encara no em trobo tan bé com em pensava. Però estic millor. Com pot aixafar una persona, una cosa així! Ahir al vespre em trobava la mar de bé, els meus pares ja ho saben. O, més ben dit, ahir al vespre ja vaig tenir un petit pressentiment. Segur que se’m notava. No entenc per què no vaig dir res a l’oficina! I és que un sempre pensa que una malaltia es podrà suportar sense necessitat de quedar-se a casa. Senyor gerent, no faci patir els meus pares! Els retrets que m’adreça no tenen cap fonament; ningú no me n’havia dit res, tampoc. ¿Que potser no ha llegit les darreres comandes que vaig trametre? De totes maneres, encara agafaré el tren de les vuit; aquestes dues hores de descans m’han revifat; de seguida seré a l’oficina; i tingui la bondat d’explicar-li tot això al director, i demanar-li excuses de part meva!”
Asímismo, en el lenguaje evidentemente pomposo, casi burocrático-judicial, de los tres huéspedes, en el capítulo tercero, hay que ver la intención kafkiana de definir a estos tres individuos como representantes del orden jurídico y social exterior a la casa y a la circunstancia de los Kafka, una huella de la enorme distancia que separa la soberanía del “exterior” oficial, del abatimiento y la perplejidad que reinan en el “interior” malhadado de la casa de los Samsa:
“Amb això vull proclamar”, va dir alçant la mà i buscant amb la mirada la mare i la germana, “que d’acord amb les repulsives condicions d’aquesta casa i de la família que l’habita” —aquí, amb una decisió sobtada, va escopir a terra— “abandono la meva habitació immediatament. Per descomptat que no pagaré ni un cèntim pels dies que he viscut en aquesta casa, sinó que, al contrari, consideraré fins i tot la possibilitat de demandar-los per danys i perjudicis, basant-me en al·legacions —creguin-me— molt fàcils de comprovar.” Va callar i va mirar al davant, com si esperés alguna cosa.
d) El ritmo del lenguaje
Por fin, el traductor deberá tener siempre en cuenta que un texto es un organismo vivo, un ser que “respira”. La famosa frase de Buffon, “le style c’est l’homme”, ha sido siempre mal citada por extraída de su contexto, pero ha acabado denotando una de las características esenciales de todo estilo: detrás de cada texto —quizás de cada escritor— se esconde un ser de carne y hueso, alguien que ha trasvasado al ritmo del lenguaje no solo lo más peculiar de un intelecto o un entramado ideológico, sino, y especialmente, lo más propio de su ser. Todo texto es, en este sentido, individual: lo genérico de la literatura es algo que ha sido inventado por los teóricos de la literatura; en puridad es algo que no existe. Ese aliento, ese pneuma —como decían los antiguos hermeneutas—, esa respiración que posee cada texto, es algo que un traductor debe trasladar inexcusablemente de la lengua original a la lengua de trasvase: en esta operación reside, posiblemente, lo más apreciable de una buena traducción, pues sólo gracias a ella será posible restituir en la traducción lo más secreto, íntimo e irrepetible de un texto original. Una traducción no traduce solamente una serie de frases, ni siquiera el sentido global de esta serie de frases enlazadas; una traducción debe traducir también a un sujeto, al individuo que se halla, con su cuerpo y con su alma, detrás de los recovecos sonoros, detrás de las más sutiles inflexiones de voz que ha depositado (posiblemente con la mayor naturalidad) en el texto que ha ofrecido a sus primeros lectores.
Pondré ahora un ejemplo sacado de la novela Hiperión, de Friedrich Hölderlin, que es, como es sabido, tal vez una novela frustrada del autor romántico alemán, pero también, sin duda alguna, el texto en el que resuena de manera más ejemplar el individuo Hölderlin, habitado ya, en esta novela de juventud, por las pulsiones nostálgicas que presidirían buena parte de su obra de madurez. El original alemán dice:
Und wenn ich oft des Morgens, wie die Kranken zum Heilquell, auf den Gipfel des Gebirgs stieg, durch die schlafenden Blumen, aber vom süßen Schlummer gesättiget, neben mir die lieben Vögel aus dem Busche flogen, im Zwielicht taumelnd und begierig nach dem Tag, und die regere Luft nun schon die Gebete der Täler, die Stimmen der Herde und die Töne der Morgenglocken herauftrug, und jetzt das hohe Licht, das göttlichheitre den gewohnten Pfad daherkam, die Erde bezaubernd mit unsterblichem Leben, daß ihr Herz erwarmt’ und all ihre Kinder wieder sich fühlten — o wie der Mond, der noch am Himmel blieb, die Lust des Tags zu teilen, so stand ich Einsamer dann auch über den Ebnen und weinte Liebestränen zu den Ufern hinab und den glänzenden Gewässern und konnte lange das Auge nicht wenden.
Una traducción respetuosa con los movimientos casi corporales de este pasaje podría decir:
I, tot sovint, quan pujava de bon matí dalt la muntanya com els malalts van a la recerca de la font salvadora, entre les flors encara adormides, quan els ocells al meu voltant s’envolaven entre els matolls, satisfets de la bella dormida, vacil·lants en la llum de l’albada i amb frisança del dia, i quan l’aire, més viu, cel amunt s’emportava l’oració de les valls, l’avalot dels ramats i el so de les campanes matineres, i després, quan l’alta llum, amb la seva divina serenitat feia el camí de cada dia tot encantant la terra amb la vida immortal que tempera el seu cor i li revifa la immensa fillada… llavors, com la lluna s’atura en el cel per compartir l’alegria del dia, m’estava jo també tot sol al damunt de la plana, i vessava llàgrimes d’amor en els marges i en les aigües fulgents, i passava una bella estona sense poder apartar els ulls de tot el que veia.
Conclusiones
Nadie debería dudar —los traductores hacen bien en no dudarlo jamás— de que el arte de la traducción es un arte (ars, tekné, técnica) que nada tiene que envidiar al arte de la llamada “creación literaria”. Suponer que la creación literaria es más laboriosa o más “importante” que la traducción es un malentendido que ya podemos llamar secular, puesto que tiene sus raíces en la eclosión del romanticismo y en la teoría del lenguaje literario que acarreó esta escuela, en cuya estela nos hallamos posiblemente todavía. El romanticismo, a la sombra de algunos postulados de la estética ilustrada del siglo XVIII, concibió la literatura como un acto de inspiración y de genialidad, menospreciando el enorme contingente de actuación retórica, estilística y “escritural” que se halla, como oficio y como artesanía, en la propia obra literaria. Si el asunto se mira por este lado, nadie dudará de que hay tanta artesanía, si no más, en el acto de la traducción que en el de la supuesta “escritura original”. En el fondo, la originalidad es algo que sólo preside, como lejano punto de partida, la elaboración artesanal de versos, frases, párrafos, capítulos y obras enteras. Esta “originalidad” tan apreciada por la estética romántica no es más que una petitio principii de la propia obra literaria: de hecho, ésta se elabora siempre con una lógica mucho más mediatizada de lo que cualquier idea de la genialidad pueda dar a entender.
Pues bien: esta labor de escritura a la que por fuerza se someten ya los escritores, no hace más que “reconstruirse” en el acto de la traducción. La traducción sería, entonces, una especie de repetición del gesto por el cual las ideas se trasvasan al campo de la escritura. Es algo análogo al arte de escribir. Así, la traducción debería ser entendida, sin más, como un arte de (re-)escribir. Si el redactor original tiene como supuesto apriorístico de su texto la imaginación, la inspiración o el genio, el traductor tiene que ser capaz —ésta es la conocida teoría de Benjamin— de atisbar ese horizonte preexistente a la obra misma y, así, ofrecer en su traducción una especie de versión idéntica a la del escritor, pero en otra lengua, de este “lenguaje” anterior a toda forma, incluida la “original”.
En este sentido la traducción es, como cualquier escritura original, una vocación y un oficio. El oficio quizás difiera un ápice del oficio del escritor; pero la vocación no puede sino ser idéntica a la de los llamados “escritores” en todos sus extremos, actitudes y procesos. Como en el caso de éstos, el traductor se mueve por una secreta e íntima llamada: la llamada —la voz— del lenguaje. Es el lenguaje mismo el que llama a las puertas del oficio de traducir. Solemos creer que los escritores, para decirlo en términos de Heidegger, habitan en el seno del lenguaje con mayor acomodo o con mayor entrega que los traductores. Pero esto es una falacia. Muchos escritores pueden permitirse escribir de corrido, algo que un traductor no podrá permitirse jamás. Si los escritores habitan en el seno del lenguaje, esto es doblemente válido para los traductores, pues éstos habitan en el interior ya no de un sólo lenguaje, sino de dos: el de entrada y el de salida. Y esto es como decir que los traductores, en la medida que habitan en el seno de múltiples lenguajes, viven en el corazón del lenguaje mismo, en términos más abstractos y más generales que los propios escritores.
Jordi Llovet es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Entre sus traducciones al catalán se cuentan La transformació de Franz Kafka (Aymá, 1978), Les tribulacions del col·legial Torless de Robert Musil (Aymá, 1980), Monsieur Teste de Paul Valéry (Columna, 1990), Bouvard i Pécuchet (Enciclopèdia Catalana, 1990), Les temptacions de Sant Antoni (Proa 1990) y Salammbó (Proa, 1995) de Gustave Flaubert, Hiperió (Columna, 1993) y La mort d’Empèdocles (Quaderns Crema, 1993) de Friedrich Hölderlin, Càndid de Voltaire (Proa, 1996) y Caín de lord Byron (Quaderns Crema, 1997). Ha dirigido la edición de las Obras completas de Franz Kafka (Galaxia Gutenberg).


