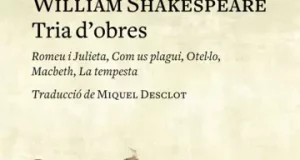Viernes, 18 de noviembre de 2022.
Publicamos aquí la primera parte del artículo de Arturo Vázquez Barrón.
I
El asunto de la crítica de traducción plantea de entrada una compleja combinación de cuestiones primordiales para nosotros. La primera, me parece, tendría que ser la de la invisibilización del traductor. Crítica e invisibilidad están sin duda muy relacionadas y, en el estado actual de las cosas, forman un binomio perverso, que por un lado subvierte y desnaturaliza el papel de la crítica y por el otro mantiene al ente traductor en un anonimato incómodo y sobre todo inmerecido.
Ahora bien, acostumbrado, como todo traductor, a lidiar con dudas y elecciones perfectibles e incompletas más que con verdades absolutas, estoy convencido de que sobre estas dos cuestiones no podemos arrojar luces definitivas. Intentaré acercarme entonces a la cuestión a partir de una serie de preguntas que pueden ayudarnos a ir abriendo camino: ¿Qué implica para la prensa cultural pensar la traducción en términos de crítica? ¿Por qué la crítica que se practica en la prensa cultural nos minoriza? ¿La crítica de traducción que solemos tener al alcance de la mano se ajusta a un modelo determinado? ¿Sigue al menos ciertos parámetros de objetividad, de pertinencia, de metodología? ¿Qué requerimientos formales se le podrían exigir a una crítica de traducción pensada y escrita para públicos no especializados? ¿La función de la crítica de traducciones es hacer que el traductor deje de ser invisible? Es decir, ¿su objetivo será el de producir lectores atentos y conscientes de lo que es la literatura traducida? ¿Y qué papel desempeñan en todo esto los programas de formación de traductores? ¿Podemos establecer vasos comunicantes entre el salón de clases y la práctica profesional de la crítica?
II
Vamos por partes. Antes de abordar el problemático asunto de la crítica en la prensa cultural desde una perspectiva formal, me gustaría primero intentar un acercamiento al concepto de invisibilidad, para lo cual me permitiré esbozar un marco de referencia a partir del cual apoyaré mis reflexiones. La traducción, que hasta hace muy poco mantenía respecto de otras disciplinas cierto retraso en la búsqueda y elaboración de conceptos propios, ha ganado mucho terreno en este sentido. Es un hecho evidente que en los últimos treinta años ha surgido una cantidad inimaginable de posturas teóricas y aportaciones, de manera que la reflexión sobre la traducción se ha acrecentado y enriquecido de manera asombrosa. Tenemos muchos botones de muestra: coloquios, jornadas, encuentros y congresos de todo tipo y en muchas partes del planeta; un sinfín de investigaciones y publicaciones, tantas, que no nos damos abasto por el poco tiempo disponible para su lectura; gran cantidad y variedad de programas de formación; y también una red europea de casas de traductores que ha logrado promover la reflexión mediante el intercambio de vivencias entre los traductores residentes. Sin embargo, lo que en realidad parece relevante de este crecimiento exponencial es que el conjunto de esta reflexión ha surgido desde la entraña misma de la traducción y, al parecer, ya con pasos propios, hemos ido dejando atrás la tutela intelectual y emocional, casi afectiva se podría decir, de la crítica literaria, la literatura comparada, la lingüística o la poética, de las que durante tanto tiempo dependimos y al abrigo de las cuales nos habíamos sentido bien protegidos. Esto resulta absolutamente importante para la madurez intelectual y laboral de un gremio al que, sin embargo, la sociedad sigue considerando como menor de edad. Lo paradójico salta a la vista: el traductor es reconocido como un vector intercultural necesario, pero al mismo tiempo lo consideran (casi) prescindible. Díganlo si no todos los intentos fracasados para que los editores, todos ellos, no unos cuantos solamente, den por entendido que poner nuestro nombre en las cubiertas de los libros que traducimos es algo que ni siquiera tendría que pedirse. Este es uno de los ejemplos más contundentes de la minorización de la que somos objeto. Sin mencionar por supuesto todos los casos en los que un texto se publica y se comenta sin que parezca necesario mencionar al traductor. Y no me detendré en la lastimosa situación que mantenemos respecto del desbarajuste tarifario, ni en lo terrible que resulta que se nos siga privando de nuestros derechos patrimoniales, sin que eso parezca molestar mayormente a nadie. ¿Acaso el traductor ha estado fatalmente rodeado de conspiradores del silencio? Yo no me atrevería a ir tan lejos. Pero me parece que debido a la muy arraigada idea de que somos las cenicientas de la literatura, seguimos expuestos a que se nos ignore y se nos mantenga a raya, en un segundo plano, resignados sin remedio a ser «la sombra del gigante», para retomar los términos de Tahar Ben Jelloum. Pero la doxa que nos invisibiliza tampoco nos resulta del todo ajena, por supuesto. Esta falta de voz también puede ser interna, los traductores mismos podemos seguir mudos sin siquiera darnos cuenta. Así, en estos términos, hablar de invisibilidad es hablar de falta de identidad. No debemos olvidar que toda identidad es una construcción cultural que se basa en un discurso propio y en una visibilidad manifiesta. De ahí la importancia ética de tomar la palabra para elaborar un discurso en primera persona, desde la especificidad de nuestra labor como gremio y, no menos importante, de nuestra vivencia personal como traductores.

Detalle de «Naturaleza muerta con libros y un reloj de arena» (c. 1630-1640), artista español anónimo, Gemäldegalerie, Berlín.
Me parece que existe entre la invisibilidad del traductor y la crítica de traducción escrita para el público general una inevitable relación de causa-efecto que no está cabalmente explicada. El fenómeno es recurrente, actualísimo y no acotado a un solo país o región. Las reseñas en la prensa cultural sobre libros traducidos ni siquiera en los países europeos –donde se han ganado ya muchas batallas– dan señas de mejoría.
Una primera consideración evidente es que la mayor parte del tiempo la crítica de traducción, tal como se practica en la actualidad, se confunde con la crítica de originales, por lo que se hace utilizando parámetros y metodologías propios de la crítica literaria. Existe, en efecto, un cuantioso conjunto de miniensayos, reseñas y artículos que, a pesar de estar dirigidos a un público lector de literatura traducida, tienen el defecto de no considerar su objeto de análisis como resultado de un proceso traductorio. Casi siempre nos enfrentamos al hecho de que la crítica se acerca al texto traducido como si fuera un original, y es común que ni siquiera se mencione que se trata de una traducción. Este sesgo plantea un pertinaz problema de metodología con efectos en dos niveles: al crítico le genera una interpretación inadecuada del texto, y al eventual lector del texto así analizado le proporciona una perspectiva literaria inexacta que, en el mejor de los casos es apenas una aproximación y en el peor, un sendero equivocado. No hay duda de que esto resulta desventajoso —incluso en aquellos casos de máximo alejamiento, en los que la traducción se vuelve hipertextual, más cercana a la recreación o la paráfrasis— por el hecho incontrovertible de que en la traducción siempre existirá un antecedente concreto, provisto de un estilo que puede considerarse único e irrepetible. De hecho, esta unicidad estilística es lo que da su pertinencia al texto original como objeto de análisis. Este conglomerado estético, entonces, es su punto de partida y, por lo tanto, no puede dejar de considerarse para cualquier forma de análisis del texto traducido. Si se supone que estos análisis tienen como objetivo servir de guía autorizada en lo que se refiere al autor, a su obra, a lo que suelo llamar su voluntad de estilo (es decir, sus formas expresivas reconocibles como propias y distinguibles de las de otros autores), a su relación con otras obras y, también, a la relevancia y las repercusiones que dicha obra puede tener en la cultura de recepción, resulta evidente que no considerarla como una obra traducida invalida cualquier análisis realizado. Dicho de otra manera, y para retomar el concepto de invisibilidad, se estudia la obra del autor mediante la obra del traductor, pero sin establecer las conexiones necesarias entre las dos y, sobre todo, sin otorgarle a esta última el lugar específico que por derecho le corresponde. Si para establecer sus puntos de vista, el crítico no considera pertinente que entre la obra original y la obra traducida —que es en realidad el objeto sobre el cual ejerce su análisis— hay un segundo creador, un nuevo autor que, en un sentido o en otro, también ha dejado su impronta en el nuevo texto, ¿cómo puede entonces llevar a cabo su análisis? Una traducción, independientemente de lo lograda que pueda considerarse, no es El original. Pero si nos atenemos a la enorme cantidad de críticos y reseñistas que analizan traducciones como si de originales se tratara, podría pensarse que esta obviedad, a fin de cuentas, no lo es tanto. Es por eso que, antes que omitir la labor del traductor y condenarlo con ello a la invisibilidad, el crítico tendría que restituirle su lugar, y plantear en su crítica los elementos de análisis que mejor puedan orientar a los lectores de la obra traducida, dejando en claro no solo las características particulares del original, sino también y sobre todo los rasgos más pertinentes de la traducción, el primero de los cuales tendría que ser la posición traductológica que se haya adoptado, o, en términos de Antoine Berman, el «proyecto de traducción» establecido a partir del original. Es decir, la crítica de traducción tendría que ser, en esencia y como todo en el ámbito de la literatura traducida, de naturaleza dual y de carácter contrastivo. Esto debería bastar para echar por tierra el arbitrario criterio que invisibiliza al traductor cuando de crítica se trata.
Ahora bien, hay veces que sí se hace alusión al trabajo del traductor, pero, por desgracia, las reseñas que lo hacen suelen limitarse a un cotejo bastante superficial entre texto original y texto traducido, que por carecer de una metodología específica, solo plantean un mínimo ejercicio de «comprobación» de las diferencias. Al respecto, Berman nos dice:
No hay, en tales casos, ni estudio del sistema de estas diferencias, ni de los porqués de dicho sistema. No hay reflexión sobre el concepto de traducción que, de manera invisible, desempeña el papel de punto de referencia (tertium comparationis). De igual manera, estos estudios —que van de la evaluación directa (bueno/regular/malo) a análisis más neutros, más objetivos— no tienen las más de las veces una ambición particular. No aspiran […] a darse una forma rigurosa, que marcaría su especificidad, ni a proveerse de una metodología. Solo comparan y confrontan, ingenuamente.[1]
En rigor, esto puede aplicarse al medio editorial en general, en el que no hay conciencia de la enorme complejidad que supone hacer un trabajo de esta naturaleza y, por lo mismo, no se percibe la necesidad de encargar estas labores a quien cuente con un perfil adecuado para realizarlas. Es más, prevalece una convicción compartida y arraigada de que hacerlo es una inutilidad. Así, dichos análisis suelen plantear aseveraciones tan vagas y dispares como «es una excelente traducción», «es una traducción muy literal», «tiene muchos calcos», «está escrita en muy buen español», «es muy libre», «se aleja mucho del espíritu de la obra» o, incluso, «sin duda es mejor que el original». En la portada de una nueva traducción al inglés de El Extranjero de Camus, realizada por Mattheu Ward en 1988,[2] se lee un extracto de la crítica con la que el Chicago Sun-Times la dio a conocer: «Mattheu Ward le ha hecho a Camus, y también a nosotros, un gran favor. El extranjero es ahora una novela diferente y mejor para sus lectores norteamericanos; es ahora un clásico para nosotros tanto como lo es para Francia». Estas aseveraciones, aisladas de un contexto que les dé pleno sentido, resultan por completo ambiguas, pues no se sabe si el traductor le hizo un gran favor a Albert Camus por haberle enderezado los renglones, o si el favor se lo hizo porque la nueva traducción le hace más justicia literaria que la anterior, escrita en Inglaterra en 1946 por Stuart Gilbert (The Outsider). Como vemos, es común que no se incluya en estos ejercicios de presentación de traducciones o retraducciones, una argumentación concreta o verificable, lo cual permite decir que estas formas de crítica de traducción son insuficientes y acarrean más perjuicio que beneficio, pues al lector común no le proporcionan los elementos que podrían abrirle caminos hacia la apreciación de la traducción.
Ahora bien, estas reseñas las escriben por lo general personas que tienen una excelente formación literaria, eso no lo ponemos en duda. Son críticos profesionales dedicados con esmero a desmenuzar textos, tanto buenos como malos. Pero, y aquí es donde se manifiesta la carencia fundamental, estas personas tan capaces para la apreciación estética y la crítica de originales tienen apenas una idea aproximada de lo que es la traducción literaria, de su carácter dual (de donde se desprende su complejidad), de las cualidades y competencias que requiere como proceso creativo, y de los enormes retos y riesgos que dicho proceso plantea a la crítica. Además, casi nunca se toma en consideración que para un mismo texto pueden plantearse diversos proyectos de traducción, tan válidos unos como otros. Es decir, y en esto creo que reside una de las grandes fallas conceptuales, el crítico no es sensible al hecho de que para toda gran obra pueden existir varias grandes traducciones. Esta consideración podría, por sí sola, cambiar drásticamente el enfoque con que hasta ahora se ha practicado la crítica de traducciones en la prensa cultural, tan intoxicada como está con el mito de las traducciones canónicas.
Toda obra traducida, al igual que toda obra original, tiene necesidad de quedar iluminada por la crítica, por la sencilla razón de que la crítica, en su esencia primaria, es ilustrativa. Sin embargo, por lo general la crítica de traducción echa mano de un conjunto de adjetivaciones impresionistas y arbitrarias que todos conocemos y que, más bien, lo que hacen es prejuiciar al lector y oscurecer la lectura.[3] Actúan más como elementos distractores que como claves orientadoras. Decir de una traducción que es «regular», «insuficiente», «mala», «torpe», «fea» o «traicionera», o por el contrario, «bonita», «elegante», «bella», «brillante», «magistral» o «insuperable», es condenarla —mediante un trabajo minimalista de descalificación o enaltecimiento— a que sus posibilidades literarias reales queden reducidas a un mero anecdotario, a un recuento de imprecisiones o alabanzas (léxicas y semánticas) sin ton ni son. Por eso resulta conveniente que la crítica de traducciones se practique con alguna de las diversas herramientas metodológicas que le son propias, sin perder de vista que el texto traducido es resultado de un proceso creativo particular, y que no todos los traductores obedecen a las mismas pulsiones al traducir.[4] No está de más mencionar que en toda traducción hay dosis importantes de subjetividad, determinada por factores tan disímbolos como la edad, el sexo, la experiencia, la sensibilidad artística y el conocimiento de las lenguas con las que se trabaja. El traductor no es nunca una entidad inocua o insustancial. Así, para que la crítica pueda empezar a arrojar luz sobre la traducción, deberíamos empezar por aceptar que la invisibilidad del traductor, a la que por lo demás siguen aspirando algunos teóricos, es una franca tomadura de pelo. No hay traductores invisibles.
Notas:
[1] Antoine Berman, Pour un critique des traductions: John Donne, París, Gallimard, 1995, p. 44.
[2] Albert Camus, The Stranger, Nueva York, Vintage International, 1988.
[3] Antoine Berman, en gran medida, logró demostrar que la crítica de traducción puede tener una base no dogmática, no normativa y no prescriptiva, es decir, una base de juicio consensual.
[4] Ver “À la recherche du traducteur”, en A. Berman, op. cit. pp. 73-82.
 Arturo Vázquez Barrón (Ciudad de México, 7 de agosto de 1956). Traductor literario (francés/inglés > español) egresado del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores (ISIT, 1982) y del Programa para la Formación de Traductores (PFT) de El Colegio de México (1988). Traductor independiente dedicado a la formación de traductores literarios de 1984 a la fecha, y desde 1990 investigador en traductología y en técnicas didácticas aplicadas a la enseñanza de la traducción literaria del francés al español. Ha impartido talleres de traducción literaria, seminarios de traductología y de crítica de traducción en el Instituto Francés de América Latina (IFAL), en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores (ISIT), en la Maestría en Didáctica de la Universidad Veracruzana, en El Colegio de México, así como en diversas instituciones extranjeras. En mayo de 2016 el Gobierno de la República Francesa lo inviste con el grado de Caballero en la categoría de las Palmas Académicas por sus 38 años de trayectoria como formador de traductores literarios y sus aportaciones a la promoción de la cultura y la literatura francesas. En octubre de 2016 funda la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli), de la que es presidente para el periodo 2017-2023. En 2019 recibe el Premio Italia Morayta en la categoría de Trayectoria en Traducción. Como traductor literario independiente, traduce para diversas casas editoriales y publicaciones periódicas. Ha traducido y publicado, entre otros, a Roland Barthes, Albert Camus, Aimé Césaire, Jean Cocteau, Claude-Louis Combet, Jean Echenoz, Safaa Fathy, Jean Genet, Marcel Jouhandeau, Koulsy Lamko, Pierre Michon, Bernard Noël, Antoine de Saint-Exupéry, Annie Saumont, Michel Tournier y Marguerite Yourcenar.
Arturo Vázquez Barrón (Ciudad de México, 7 de agosto de 1956). Traductor literario (francés/inglés > español) egresado del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores (ISIT, 1982) y del Programa para la Formación de Traductores (PFT) de El Colegio de México (1988). Traductor independiente dedicado a la formación de traductores literarios de 1984 a la fecha, y desde 1990 investigador en traductología y en técnicas didácticas aplicadas a la enseñanza de la traducción literaria del francés al español. Ha impartido talleres de traducción literaria, seminarios de traductología y de crítica de traducción en el Instituto Francés de América Latina (IFAL), en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores (ISIT), en la Maestría en Didáctica de la Universidad Veracruzana, en El Colegio de México, así como en diversas instituciones extranjeras. En mayo de 2016 el Gobierno de la República Francesa lo inviste con el grado de Caballero en la categoría de las Palmas Académicas por sus 38 años de trayectoria como formador de traductores literarios y sus aportaciones a la promoción de la cultura y la literatura francesas. En octubre de 2016 funda la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli), de la que es presidente para el periodo 2017-2023. En 2019 recibe el Premio Italia Morayta en la categoría de Trayectoria en Traducción. Como traductor literario independiente, traduce para diversas casas editoriales y publicaciones periódicas. Ha traducido y publicado, entre otros, a Roland Barthes, Albert Camus, Aimé Césaire, Jean Cocteau, Claude-Louis Combet, Jean Echenoz, Safaa Fathy, Jean Genet, Marcel Jouhandeau, Koulsy Lamko, Pierre Michon, Bernard Noël, Antoine de Saint-Exupéry, Annie Saumont, Michel Tournier y Marguerite Yourcenar.