Articulo pubicado en VASOS COMUNICANTES 37, primavera de 2007. Recuperado el 4 de agosto de 2025
Diccionario panhispánico de dudas, Real Academia Española, Madrid, Santillana, 2005, 888 páginas, 29,9 euros.
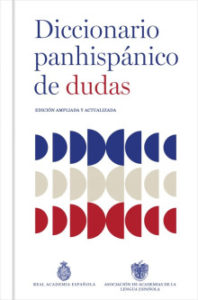 Si es verdad que el perro es el mejor amigo del hombre, no lo es menos que el diccionario es el mejor amigo del traductor. “My kingdom for a dictionary!”, hubiera gritado Ricardo III de haber sido traductor. Así es que todos podemos imaginarnos la alegre expectación con que los trujamanes del castellano habrán acogido en su día la aparición de un diccionario panhispánico (nada menos) de dudas.
Si es verdad que el perro es el mejor amigo del hombre, no lo es menos que el diccionario es el mejor amigo del traductor. “My kingdom for a dictionary!”, hubiera gritado Ricardo III de haber sido traductor. Así es que todos podemos imaginarnos la alegre expectación con que los trujamanes del castellano habrán acogido en su día la aparición de un diccionario panhispánico (nada menos) de dudas.
¡Qué inefable maravilla contar con un consultorio que te aclara que si un escritor cubano usa la palabra “frutabomba” la tienes que traducir como si hubiese escrito “papaya”! (Porque si un autor cubano escribe “papaya” es como si un colega suyo español escribiese “coño”, o bien un argentino “concha”, o un colombiano “cuca”, etc.) ¡Qué maravilla! ¿no es cierto?… Pero… ¡alto! Busquemos, para estar seguros, en el Diccionario Panhispánico de Dudas [DPD]: y allí, entre “frustar(se)” y “frutecer”, la “frutabomba” brilla por su ausencia. Ay, cara…mba…
Y aquí debo confesar que entre mis amistades no conozco a nadie que haya leído nunca un diccionario completo, desde la primera entrada de la A hasta la última de la Z. Por lo tanto, un día de febrero de este año entré en nuestro cuarto de huéspedes, donde hay un armario ropero con puertas espejo, y me miré en ellos y le anuncié a mi álter ego enfrente de mí: «Soy el único lector de diccionario que conoces». Y es la pura verdad lo que le (me) dije: acababa de concluir la lectura de las 687 páginas que configuran el cuerpo principal del DPD. Pero lo cierto es, se lo crean o no, que en vez de salir de dudas seguía nadando en un mar de ellas.
Tanto como los que intenten atar por el rabo estas dos moscas de la página 437 del DPD:
miligramo. Milésima parte de un gramo. Esta palabra es mayoritariamente llana en todo el ámbito hispánico (pron. miligrámo), salvo en Chile, donde se usa con normalidad la forma esdrújula milígramo. milímetro. Milésima parte de un metro. Es voz esdrújula. No es correcta la forma llana milimetro (pron. milimétro).
Pero uno diría que o bien son llanas las dos, o bien las dos son esdrújulas… O bien, diría un discípulo de los jesuitas, casuistas de pro, el miligrámo es la milesíma parte de un gramo…
O bien, diría un chileno, es en Chile donde se habla el mejor español. Al menos en este caso.
Otra de las dudas que me asaltaban tiene que ver con la justa adscripción de determinados usos a unos ámbitos geográficos. Le escribí, por ejemplo, a la autora costarricense Anacristina Rossi felicitándola como autoridad del idioma cuando descubrí en el DPD una cita de su María la noche, certificando el uso centroamericano de la palabra “agujerada”, pero Anacristina me contestó:
No soy ninguna autoridad de la lengua castellana, apenas procuro manejar más o menos bien la lengüita del entorno tico y unos pocos países aledaños. Me sorprendés con lo de “agujerada”. Porque lo que recuerdo es que yo escribí “agujereada”, como se dice en Costa Rica. ¡Si pone agujerada quiere decir que lo corrigieron en [la editorial] Lumen sin que yo me diera cuenta! La autoridad del idioma sería tu compatriota [la editora] Esther Tusquets.
Pocos días más tarde volví a felicitar a Anacristina, ahora porque se la citaba otra vez como autoridad, en la entrada correspondiente a la palabra “guipur”: “A los noventa años arrastrará su belleza perdida como un vestido de guipur”. Pero la autora de María la noche me volvió a contestar que “lo de guipur fue una errata de Lumen, nosotros decimos guipiur, a la francesa, ellos me lo corrigieron, yo lo volví a corregir y no me hicieron caso”.
Con lo cual me di cuenta de que al final bien podría terminar escribiendo un artículo sobre la involuntaria contribución de los correctores de Lumen al español centroamericano.
Pasemos a la página 131 del DPD, donde se nos asegura que “en España y amplias zonas de América” se emplea la forma chasis “pero en México, el área centroamericana y algunos países de América del Sur” se emplea la forma chasís. Entendido: “amplias zonas de América” querrá decir entonces Canadá, Estados Unidos, el Caribe y el resto de los países de Sudamérica… los que aún queden, si es que quedan, porque “algunos” también pueden ser todos menos Brasil.
Más :
Nuevo Hampshire. Forma recomendada en español del nombre de este estado de los Estados Unidos de América. En algunos países americanos se emplea a veces la variante femenina Nueva Hampshire, menos recomendable, al ser estado una palabra de género masculino.
Pero en tal caso, se dice uno, tendría que haber un Nuevo York y un Nuevo Jersey, estados, y una Nueva York y una Nueva Jersey, ciudades. Penas de amor perdidas:
Nueva York. Forma tradicional española del nombre de este estado y ciudad de los Estados Unidos de América. Nueva Jersey. Forma híbrida tradicionalmente usada en español para nombrar esta ciudad y este estado de los Estados Unidos de América.
Y como todo puede mejorarse, vean ahora lo que el DPD nos dice acerca de las tildes en el apartado sobre la acentuación de palabras con triptongos:
Las palabras con triptongo siguen las reglas generales de acentuación. Así, lieis no lleva tilde por ser monosílaba (aunque pueda llevarla si se articula como bisílaba); continuéis y despreciáis la llevan por ser agudas terminadas en -s, mientras que biaural y Uruguay, que también son agudas, no se tildan por terminar en consonante distinta de -n o -s; tuáutem lleva tilde por ser llana terminada en consonante distinta de -n o -s, mientras que vieira y opioide no la llevan por ser llanas terminadas en vocal.
Colocación de la tilde en los triptongos: La tilde va siempre sobre la vocal abierta: consensuéis, habituáis, tuáutem.
Pero si uno consulta la página web del propio Diccionario, allí le contestan que “la palabra tuáutem no está en el DPD”. Y yo les juro que si hay alguna palabra que me inspire dudas, pero que muuuuuy serias dudas, incluso acerca de su propia existencia, esa es la palabra “tuáutem”.
Last but not least, como decimos los puristas: un aspecto en el que me fijé particularmente es el de los germanismos. Aunque puede que se me haya escapado alguno, sólo registré que el DPP se ocupa del Bunker, del Kindergarten y del Kitsch, mientras que algunas otras palabras de uso universal (pero que pueden suscitar dudas a quienes no las entiendan, o no conozcan su grafía exacta) no se mencionan en absoluto. Así, por ejemplo, Weltanschauung, Ostpolitik, Blitzkrieg et alia, es como si no existieran o no se usaran o no causaran dudas. O todo junto.
No obstante, entiéndaseme muy bien: este DPD es realmente formidable, y cualquier crítica que se le haga, si es una crítica con fundamento –como creo que son las mías–, contribuirá a hacer de él una obra de consulta cada vez mejor, hasta casi el límite de la perfección. Eso que, por dicha, nunca se puede (ni siquiera se debe) alcanzar. Porque la perfección no me parece ser otra cosa que un aristocrático seudónimo del aburrimiento. ¿Y a quién le gusta aburrirse?



Texto recuperado a petición de María José Furió
Gracias! Realmente es un ejemplo de amena erudición.