Con motivo del primer centenario de Ana María Matute recuperamos la transcripción de la mesa redonda celebrada en las Jornadas en torno a la traducción literaria de Tarazona de 1998 y publicada en VASOS COMUNICANTES 12. Moderaba Maite Solana e intervinieron su traductor al inglés, Michael Scott, y su traductora al italiano, Maria Nicola.
Ana María Matute: La figura del traductor —yo pienso y siempre lo he pensado— no está suficientemente valorada. Incluso hay editores que tienen la desfachatez, la caradura de no poner el nombre del traductor en los libros. Creo que todo lo que se haga en favor del traductor… Hay que valorarlo en su justo valor, porque un traductor es un colaborador estrecho del escritor. Porque, naturalmente, los libros no se pueden traducir literalmente, como todos sabemos. Hay una recreación, tiene que haber una sensibilidad común, o, por lo menos, muy voluntariamente prestada a la sensibilidad del autor. Hay que interpretar al autor, hay que volverlo a escribir de forma que en el otro idioma al que es trasladado quede la misma calidad, la misma magia. Y para eso el traductor es imprescindible, y, además, yo le doy tanto mérito como al propio autor, a un buen traductor, es como un trabajo en común.
En cuanto a lo que me has preguntado de qué impresión me hace ser traducida a otros idiomas, pues bueno, aunque no conozcas el idioma, siempre te hace una ilusión muy grande. Me acuerdo del primer libro que me tradujeron, que fue al italiano; recuerdo que cuando llegaron los ejemplares a mi casa —yo era muy joven— di saltos, saltaba, y me decía mi madre: «Pero ¿qué te pasa?» «Mira, mamá, mira». Claro, luego ya no daba saltos, pero la emoción y la sensación de tener un libro mío traducido a un idioma que yo no puedo leer, no lo puedo interpretar ni lo puedo leer porque no lo conozco, me emociona muchísimo.

Ana María Matute, Premios Primavera 2010. Pablo A. Mendívil
La única cosa que puedo decir un poco negativa en este sentido es que sé de algunos traductores —de algunos— que, en lugar de conseguir todo eso que estoy diciendo, hunden un libro. Es tan importante el traductor que un libro bueno —pongamos que es un libro bueno— bien traducido es una maravilla, es una expansión, el libro se va abriendo, se abre el abanico del pensamiento y del sentimiento de un autor, y hay algún traductor que nos oculta al autor. Pero, afortunadamente, son los menos. Yo tuve una experiencia muy triste en relación con un libro mío traducido al francés por una… pero no era una traductora, era una aficionada, y ¡líbrenos Dios de los aficionados! Ella, cuando llegó un momento de la traducción en que uno de los personajes cogía un arma de guerra, ella, que no comprendió lo que era, con toda tranquilidad lo convirtió en una rama de naranjo. Entonces, este chico se defendía en una trinchera con una rama de naranjo. Afortunadamente, creo que esto ya no ocurre. Por lo demás, yo tengo conocimiento de traducciones mías perfectas; aunque no conozco el idioma me han dicho que son traducciones excelentes. Entre ellas, y no es porque esté aquí delante y le quiera hacer la pelotilla, las de Michael Scott Doyle. Todo el que las ha leído me ha dicho que son excelentes. Aparte de esto, él —yo no quiero decir que todos tengan que hacer lo mismo, porque sería ruinoso—, para preguntar el matiz de una palabra me ponía conferencias desde Estados Unidos. Claro, hay una comunión muy grande entre el traductor y el escritor. Pero no es necesario que pongáis conferencias a Pekín, no, eso no. Lo que pasa es que tiene que haber, eso sí, un contacto, epistolar o directo, o como sea, con el autor.
Una puntualización sobre algo que también puede darse: yo sé que he tenido unos traductores extraordinarios, como Marcel Cointreau que, un libro que yo escribí a los diecisiete años que se llamaba Pequeño teatro—como he contado lo de la rama de naranjo tengo que contar esto—: mejoró mucho mi libro, era mucho mejor la traducción francesa que el libro que yo había escrito en español. Esto también puede ocurrir.
Tuve una traductora alemana, Doris Reinhardt, que fue la que tradujo a Juan Ramón Jiménez… bueno, a muchos buenos poetas españoles, y aunque yo no conozco el alemán en absoluto, también sé por fuentes fidedignas que era excelente. Esto produce una sensación de contento y de alegría enorme.
También, últimamente, tenemos la traducción de Primera memoria que hizo Maria… —yo ya, el italiano, tengo más acceso—. Me di cuenta de que estaba muy bien, y también me dijeron que era excelente.
De modo que, con todas estas excelencias, espero que este mundo de la traducción, que para mí es tan importante como el mundo de la creación… Porque es una creación también, no es un oficio rutinario; por ejemplo, Doris Reinhardt, cuando traducía un libro, se metía en la cama —eso sí, tenía un marido maravilloso que le ponía la comida y encima le llevaba una rosa— y ya no se levantaba, y empezaba a traducir, entregada totalmente. Tampoco hay muchos maridos que traigan la comida a la cama y una rosa, ¿no? Es un ejemplo, es un poco de fantasía, porque yo sin fantasía no puedo vivir.
Muchas gracias a todos por habernos soportado un ratito.
Maite Solana: Muchas gracias. Michael Doyle, como he dicho, no sólo ha traducido algunas de las obras de Ana María Matute sino que también centró su tesis doctoral sobre su obra. Es un buen conocedor, un buen amigo, y ahora le vamos a pedir también que nos hable de su experiencia como traductor de las obras de Ana María Matute.
Michael Scott Doyle: Hello, how is everybody? Buenos días. Quiero expresar primero mi más sincero y respetuoso agradecimiento a los organizadores de estas sextas jornadas en torno a la traducción literaria y, en particular, a Maite Solana, cuyo e-mail del mes pasado me brindó la muy agradecida oportunidad de volver a ver a la virginiana honoraria Ana María Matute, también conocida ya en tierras de Virginia y las montañas de la Blue Ridge como «Mrs. Meitiutei». Y gracias también a Ramón Sánchez Lizarralde, cuyo trabajo y liderazgo como secretario general de ACE Traductores son dignos de alabanza. Yo creo que nos haría mucho bien el importar eso a Estados Unidos como modelo de apoyo para la traducción literaria. Gracias a todos ustedes también por haber invitado a este virginiano a estar hoy aquí.
Hablando de Ana María Matute, diré que mis contactos con ella en Estados Unidos empezaron hace muchos, muchos años. Resulta que, en Estados Unidos, Ana María, junto con Lorca, Unamuno, Neruda y García Márquez, son los cinco autores que se leen a partir del nivel avanzado escolar de principios de la secundaria, lo que llamamos A.P., Advanced Placement o «nivel avanzado». Los cuentos —ya en lengua española— de Ana María Matute se van conociendo a esa edad en muchos programas, en muchas escuelas secundarias en Estados Unidos. Después de ese primer contacto con algunos de los cuentos, en la carrera universitaria se repite otra vez, pero profundizando bastante más en la obra de Ana María Matute. Todos los programas de español que yo he conocido en Estados Unidos tienen en algún momento novelas, cuentos de Ana María Matute, a nivel de lo que llamamos Undergraduate o «subgraduado». Más tarde tuve la buena fortuna de que la invitaran a la Universidad de Virginia como escritora en residencia, donde yo estaba haciendo un programa de postgrado, para estar un semestre e impartir uno o dos cursos sobre su propia obra. Y ahí empecé a asistir al curso, y empecé a leer con mucha más atención la obra de Ana María, hasta tal punto que ya había decidido hacer la tesis sobre Torrente Ballester, al final del semestre cambié de parecer completamente y trabajé sobre Los mercaderes. Después de eso, llegué a pensar en la posibilidad de hacer la traducción de estos cuentos que va había leído en la escuela secundaria. He trabajado con los cuentos cortos de Historias a la Artámila, y con Algunos muchachos, una recopilación que todavía me fascina por su tono, la voz, lo misterioso de los cuentos.
Puedo decir que, como traductor, habiéndome criado en Estados Unidos en una etapa en la que se hablaba mucho de la muerte del autor, para mí fue muy beneficioso que estuviera viva Ana María, porque así podía comunicarme con ella cuando tenía dudas de qué quiere decir esta frase, esta palabra, o cuál es el contexto cultural de lo que has puesto aquí en este cuento.
Me doy cuenta ahora más que nunca de que uno puede aprender bastante bien un segundo idioma, uno puede leer, pasar muchas horas leyendo, pero uno nunca llega a ser lector auténtico, lector español de esa obra. Y lo que yo quisiera hacer —claro, nos hacemos la ilusión— al traducir a un idioma como el inglés, sería poder captar todos los detalles, las sutilezas, el tono, la voz narrativa de manera perfecta, y es imposible. Pero yo imagino cómo sería Ana María Matute si escribiera en inglés, cómo sonaría, cómo saldrían las frases si escribiera como «Mrs. Meitiutei». Y ahí está la clave. En español es «Matute» y en inglés es «Meitiutei». Y me temo que en la traducción siempre sale «Meitiutei». En relación con estos cuentos, me gustaría tratar algunas cuestiones que me parece muy importantes. Soy sureño, de Virginia, y allá hablamos un inglés que tiene un deje un poco particular, hay mucha historia oral, mucha anécdota, y en todo eso me inspiré para captar los personajes de los cuentos de Ana María, captar las voces, oír bien esas voces, imaginarme cómo serían estos adolescentes, algunos que nunca habían sido chicos, de ahí el problema del título en inglés, «algunos muchachos que nunca han sido muchachos», o «solo son algunos muchachos», o «es cosa de muchachos», de cómo captar y traer eso al inglés sin perder en el camino o en el producto final lo que me parecía tan importante en la lectura en español. Yo lo veo muchas veces como un tipo de estrabismo, de que estoy leyendo en español el texto que tengo en las manos, pero siempre pensando con el otro ojo cómo será esto, cómo tendrá éxito esto en inglés, pero que no sea Mike Doyle en inglés, sino que sea Matute o «Meitiutei», guardando lo muy especial de esa voz narrativa.
Fundamental para mí siempre ha sido también, trabajando con Ana María, comprender el qué de las palabras lo más completamente posible, y ella me ha podido aclarar y contestar bastantes detalles que yo pensaba al principio que había entendido; entonces le hago una pregunta y me entero de que no, absolutamente no.
También intentar, en un libro nuevo —porque creo que la traducción abre un espacio nuevo y es un libro nuevo, es un libro distinto—, traer a Ana María al inglés sin perder a Ana María, de traer, guardar el tono, el ritmo. Me ha parecido muy interesante en los cuentos, en particular de Algunos muchachos, guardar la magia, la misma magia que dijo Ana María hace unos minutos, traer eso al inglés. Y me acuerdo una vez que estaba buscando un modo de expresar algo diplomáticamente en inglés y hablando con Ana María en su casa en Barcelona me dijo: «Mira, Michael, no hay que hacerlo todo… convertirlo en coca-cola, [hay que] guardar el vino español también, a pesar de traerlo al inglés».
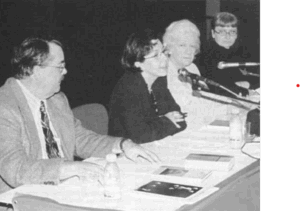
Mesa redonda, Tarazona 1998, Ana María Matute y sus traductores.
Ejemplos, pocos, de algunas de las dificultades y soluciones al hacer la traducción de Algunos muchachos… el mismo título, el «algunos muchachos». Cuando se miran las posibilidades en inglés, una versión directa sería «some kids», pero lo que me parece muy bien es que tiene «a», «u», «os», («algunos muchachos»), y a «some kids», como decimos en inglés, «no corta la tarta», son sonidos feos en inglés. Además, había un problema con una traducción literal o directa del título, y es que el público en Estados Unidos a lo mejor pensaría al ver «some kids» que sería un libro para niños, no un libro con adolescentes como personajes pero para adultos. Empecé a pensar cuáles han sido las convenciones que han usado otros en la misma traducción de la obra de Ana María Matute Primera memoria al inglés, que no tiene nada que ver con «first memory», se traduce en Estados Unidos como «school of the sun», «escuela del sol», y en Inglaterra como «awakening». Empecé a pensar un poco más en que se hablaba desde la primera página de unos «heliotropos», en el primer cuento de la colección Algunos muchachos, cuando dice: «el Galgo repartió los cigarrillos y fumaron los tres, el Galgo, el Andrés y él, Juan, y estaban apoyados en la tapia de los heliotropos, mirándose a veces de reojo. El Galgo se reía». Se repite esto de los heliotropos, y me acuerdo bien que me entró… que sería un título que funcionaría bien como título literario en inglés, «the heliotrope wall», it has a good sound in English, it’s a little wordily title. Pensando además que doblaba un poco la función, porque como no hay heliotropos en el cuento, y es como la ficción misma, y dice también Ana María en la parte final sobre este cuento que «algún día, quizá gentes ásperas y ajenas levantarían el telón, colgarían insólitas decoraciones y explicarían una historia que nunca había sucedido», entonces de manera crítica, pensándolo en inglés me pareció aún mejor la posibilidad de decir la tapia o la pared de los heliotropos, «the heliotrope wall and other stories». Lo que es interesante en Estados Unidos es ir a una librería y encontrar la traducción de un texto que conocemos en español, lo tenemos ahí delante de nosotros pero no reconocemos el texto, porque el título es totalmente diferente.
El registro del habla de los personajes también es algo que me ha fascinado de los cuentos, de cómo llevar esto al inglés. Les doy un ejemplo más de una solución a uno de los problemas. En un momento, hay un personaje donde hay lo siguiente —de nuevo en el primer cuento de Algunos muchachos—: Juan corrige a su amigo Andrés por haber dicho lo siguiente: «¿Lo qué?» —dijo el Andrés—. «Se dice “el qué”, no “lo qué”» . Ahora, el contexto es que Juan se ha jactado de poder hacer algo mejor que el hermano de Andrés, y esto es el robo. Y hay una corrección gramatical ahí. Entonces, me pongo a pensar en inglés cómo hago esto, y no encontraba algo equivalente, pero sí pienso que se pierde siempre pero a veces se recupera. Encontré la solución que propongo en la traducción de no un error de tipo gramatical así, sino ortográfico, pero es un error de ortografía que de veras no existe en inglés pero es el siguiente: Fue decir, en palabras de Andrés: «Whut? —said Andrés—. It’s “what”, not “whut”».
Hay otros ejemplos que me aclaró muchas veces, a lo mejor, si quieren, podríamos volver después a algunos de los ejemplos, pero de nuevo, el propósito, y es una ilusión siempre, era que en algún momento, si por ejemplo fuéramos a tomar la colección de cuentos Algunos muchachos y ponerlos ante un espejo, de ver reflejado no Algunos muchachos sino una de las reflexiones, que fuese The heliotrope wall and other stories, que fuese, digamos, otra vez, el tono, la voz, el misterio, todo lo que es Matute en estos cuentos, de traer eso al inglés y de abrir un espacio nuevo. Yo creo que todavía… lo que me gusta mucho, se están haciendo más y más traducciones, a lo mejor dentro de muchos años tenemos toda la obra en Estados Unidos. So thank you very much again.. Thanks.
Maite Solana: Muchísimas gracias. Le vamos a pasar la palabra a Maria Nicola. El caso de Maria es distinto al de Michael, porque Maria y Ana María Matute se han conocido aquí, durante las jornadas, cosa que nos alegra porque es uno de los propósitos de las jornadas, el reunir a los escritores con sus traductores. Así que ya le doy la palabra a Maria.
Maria Nicola: De hecho esto es lo que quería decir como primera cosa, que aquí tuve la oportunidad de… bueno, de aprender muchas cosas de otros traductores y de conocer a esta señora, que es una estupenda autora y también una mujer estupenda.
Yo no soy una teórica, no soy una académica: soy una traductora. Y una traductora que, bueno, más o menos sabe de teoría, pero creo que hay que aprender la teoría para olvidarla, o sea que cuando uno se pone a trabajar es como tocar un instrumento, y no se puede estar pensando en una partitura, no sé, yo no toco instrumentos, pero…
Y estoy a punto de traducir Olvidado rey Gudú, que es una cosa que me alegra mucho, lo supe la semana pasada y voy a pasar seis meses, casi un año de mi vida dentro de este mundo, que es un mundo. Y, para explicar lo que estoy esperando de esto, se me ocurrió un artículo que había leído de muy joven en un periódico, entonces no puedo citar la fuente, de Natalia Ginzburg, que a los veinte años tradujo La strada di Swann de Proust, y dijo que aquello había sido un trabajo agotador, «de camello y de hormiga». Bueno, esto es una cosa que yo creo mucho, hay que tener mucha resistencia y mucha atención y no reparar nunca en el tiempo que se pierde: un paso… dos pasos. .. tres pasos… Y esto es maravilloso además porque me ofrece la posibilidad de seguir los pasos de un autor, de decir cosas, que las diré yo, muy profundas y muy fuertes y muy hermosas, de la mano de esta señora. O sea que es como ser conducido de la mano. Yo sé de muchos traductores que no han tenido el valor para ser escritores, y se aferran a esta idea.
Estoy también con un ensayo de Octavio Paz sobre traducción de poesía, y creo que traducir un texto de Ana María Matute se parece mucho a traducir poesía. Lo que pasa es que el traductor tiene que escribir un texto gemelo, un texto paralelo. Entonces el traductor se sienta, lee una página y escribe, y escribe como si fuera una creación personal.
Claro, yo tengo una ventaja muy grande: soy italiana. En Italia, «Ana María Matute» se dice «Ana María Matute», y esto ya es una ventaja enorme. En el curso de mi trabajo encuentro correspondencias muy directas entre la cadencia del italiano y la cadencia del español, y también las imágenes, y el mismo contexto cultural, que no es tan diferente. Y el idioma tiene una estructura gramatical, sintáctica, que es bastante parecida. Pero llega un punto —siempre llega este punto— en que yo digo: «esto, entiendo lo que es, entiendo lo que quiere decir, pero no sé decirlo en italiano». Yo creo que éste es el punto en donde, no sé, creo que fallan un poco los métodos. Hay técnicas, pero hay que hacer un acto de devoción, un acto de humildad y de… bueno, escuchar mucho, estar a la escucha de las palabras y hacerlas resonar dentro de sí, escuchar cómo suenan, y qué imágenes despiertan.
A veces me encuentro haciendo dibujos: se explica un peinado, o una habitación, o un aspecto de algo, y hago un dibujo para ver si el recorrido del personaje es esto, si yo lo puedo seguir. No es que quiera esclarecer las zonas de sombra, de misterio del libro, pero pienso que si no lo veo yo, si no lo imagino una vez yo, no lo va a ver el lector. No le voy a explicar todo al lector, pero es un trabajo que tengo que hacer yo para entrar en el personaje del narrador, en la historia. Se me ocurrió incluso leer un poco de Stanislavski, este teórico del teatro que es un poco la base de toda la actuación, la americana también. Stanislavski dice que el actor tiene que recurrir a la memoria emotiva, y esto creo que es un gran secreto. O sea, cada cual tiene su alma, su memoria emotiva, y si Ana María Matute habla, por ejemplo, de una isla que es Menorca, con un determinado paisaje, o de determinadas experiencias de un adolescente, yo tengo experiencias de adolescencia, de costa, y no puedo hacer otra cosa que utilizar esto. Quería leer una frase… Stanislavski dice que bajo cada palabra del texto se esconde un sentimiento v un pensamiento que la origina, la justifica. Y yo, personalmente, con toda humildad de hormiga, voy intentando comprender esto y aferrarme a esto para devolver un texto que funcione, que sea vivo, sobre todo, que guarde la vida.
Bueno, y me parece que el traductor hace un trabajo que no es solamente de lector, parte de la palabra para llegar a una imagen visual, para llegar a un sentimiento o una imagen que es un sentimiento. El traductor parte de la palabra y llega al sentimiento, y luego tiene que subir por la otra ladera y devolver una palabra, que es una palabra que muchas veces suena distinto.
¿Y qué más? Tengo muchas cosas escritas por aquí, pero no… Estuve también pensando mucho, con respecto a la historia de Ana María Matute, algunas cosas que dijo un gran traductor a principios de este siglo, en relación con que la poesía china tiene una resonancia particular que puede ser comprendida por mucha gente que no frecuenta la poesía, porque habla de cosas que se pueden tocar y ver. Y creo que hay un fondo muy perceptivo en la escritura de Ana María Matute. Ana María Matute nos dice si una cosa es blanca, si es negra, si es dura, si es blanda, si es fría, si es caliente, y esto es lo que nos hace encontrar una emoción como los haikus japoneses. Y, bueno, estos son los instrumentos que he utilizado.


