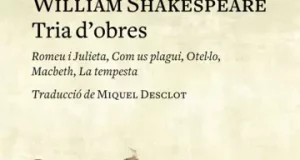Lunes, 20 de noviembre de 2023.
 Un día Baumgartner entra en el estudio de Anna y, por primera vez desde que ella murió ahogada por haber confiado demasiado en su dominio del oleaje, se pone a examinar los papeles y manuscritos de su mujer. Es una habitación, con un armario lleno desde el suelo hasta la altura del mentón con los borradores y galeradas de sus traducciones publicadas (¿para qué?, se pregunta el lector, que no halla respuesta y Baumgartner no se la da), unas quince o dieciséis obras en el transcurso de un cuarto de siglo. Los originales son en su mayor parte españoles y franceses, pero también hay dos portugueses. Baumgartner cierra el armario con su enigma y abre el archivador en cuyos cuatro cajones yace la obra propia e inédita de Anna, un grueso rimero de poemas, los más antiguos de los cuales se remontan a la adolescencia mientras que los últimos datan de poco antes de su muerte, dos novelas inacabadas, relatos y textos autobiográficos.
Un día Baumgartner entra en el estudio de Anna y, por primera vez desde que ella murió ahogada por haber confiado demasiado en su dominio del oleaje, se pone a examinar los papeles y manuscritos de su mujer. Es una habitación, con un armario lleno desde el suelo hasta la altura del mentón con los borradores y galeradas de sus traducciones publicadas (¿para qué?, se pregunta el lector, que no halla respuesta y Baumgartner no se la da), unas quince o dieciséis obras en el transcurso de un cuarto de siglo. Los originales son en su mayor parte españoles y franceses, pero también hay dos portugueses. Baumgartner cierra el armario con su enigma y abre el archivador en cuyos cuatro cajones yace la obra propia e inédita de Anna, un grueso rimero de poemas, los más antiguos de los cuales se remontan a la adolescencia mientras que los últimos datan de poco antes de su muerte, dos novelas inacabadas, relatos y textos autobiográficos.
¿Nos encontramos ante una novela con un personaje traductor? Sí, un personaje que vive en el recuerdo de su marido, embarcado en uno de esos exhaustivos ejercicios de memoria que uno hace cuando el otoño de la vida ya ha cedido el paso al invierno y empieza a temer que los recuerdos se vayan difuminando. Sin embargo, la actividad traductora y publicada de Anna no va a tener mucha importancia en la novela, al contrario de lo que sucederá con la obra propia e inédita, aunque el éxito solo quede apuntado. Algo parecido podría decirse de Paul Auster, cuya última novela, Baumgartner, se ha publicado en 2023. También él fue traductor en el pasado, una actividad a la que se ha referido en ocasiones y que no tiene la menor importancia comparada con su ingente obra literaria. Pero antes de abordar sus opiniones sobre la traducción es conveniente recordar su postura son respecto al mundo de las pantallas y los teclados (es decir, el mundo actual) al que muchos viejos, aun reconociendo el avance extraordinario que representa, siguen sin querer adaptarse plenamente.
En una carta dirigida a J.M. Coetzee en 2011, Auster le cuenta que un amigo le ha regalado una máquina de escribir Olivetti Lettera 22, una pieza de museo (es de los años cincuenta del siglo pasado) y él la ha llevado al único lugar de Nueva York donde todavía reparan máquinas de escribir. «Ahora la estoy usando por primera vez, y el contacto con el teclado y la elegancia de su diseño me producen un placer inmenso». En la misma carta le dice a Coetzee que ya no tiene móvil. Como no lo usaba, se lo ha dado a su hija adolescente, que ha perdido tres en poco tiempo. También se ha desprendido de su ordenador portátil, pero eso no significa que rechace de plano la tecnología actual: «Sé que es así como el mundo vive ahora, y no hay nada que pueda hacer salvo poner buena cara y tratar de aceptarlo».
Tal es el marco mental de Auster cuando escribe Baumgartner más de una década después. El mismo placer de tocar el teclado de la máquina de escribir se ha hecho todavía más inmenso. De la misma manera que Flaubert decía «Madame Bovary c’est moi», Auster podría decir que Anna Blume es él cuando el marido de la infortunada traductora y poeta se encuentra en el que fue su estudio examinando los papeles que ella ha dejado. Porque en un rincón de la estancia, como un monumento a los viejos y buenos tiempos, hay una bonita máquina de escribir. Se la regalaron a Anna cuando tenía quince años, en 1965, y siguió usándola hasta el fin. Como el fin se produjo en 2008, resulta que la traductora Anna Blume seguía escribiendo a máquina cuando los demás traductores, nos gustara o no, llevábamos dos décadas usando el ordenador. Sí tuvo un Mac, pero renunció a él porque «el contacto con el teclado era demasiado suave y hacía que le dolieran los dedos, mientras que golpear las teclas más resistentes de la máquina le fortalecía la mano», así que volvió a los placeres táctiles de colocar el papel en el rodillo de la hermosa Smith Corona y llenar la habitación «con la música de pájaro carpintero».[1]
A Baumgartner, que en esta cuestión coincide plenamente con Anna, le encanta escuchar «aquellos ruidos sordos de petardos», aquellas «hermosas sonatas matinales», que le sirven de despertador, porque Anna empieza a trabajar cuando él todavía está en la cama. Unos sonidos que él no podía producir con su propia máquina porque, como trabajaba en una universidad en la que todo se había vuelto digital, estaba obligado a escribir en ordenador. Como Anna, además de poeta, era «traductora independiente», era su propia jefa y podía trabajar donde y como le pluguiera, seguía escribiendo a máquina.
La única posibilidad de que Auster no esté tan anticuado que ni siquiera le pase por la mente que no solo las universidades han incorporado plenamente la tecnología digital sino que ésta lo ha copado todo, incluidas las editoriales, y ha obligado a los traductores más reticentes, si es que queda alguna de esas rara avis, a usar el ordenador, es que Anna, que parece traducir solo poesía, lo haga para una pequeña y excéntrica editorial a la que no le importe que el traductor le entregue manuscritos mecanografiados. Pero todo lo que sabemos de la actividad traductora de Anna es que entre su obra publicada figura una selección de poemas de Pessoa, que le valió el premio PEN Translation de 1997, y Poeta en Nueva York, de García Lorca, por la que recibió «una elocuente y muy emotiva nota de agradecimiento por parte del editor». ¿Por qué motivo? Imagino que porque mejoraba mucho la versión existente. En su poema Poet in New York, Charles Bukowski, que está leyendo el libro de García Lorca mientras come solo en un restaurante, escribe: «Los poemas son malos (para mí) / esos poemas escritos en 1929 / el año de la caída / de la Bolsa». Probablemente, de haber leído la versión de Anna no le habrían parecido tan malos.
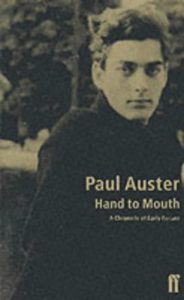 La postura de Auster sobre la traducción ha permanecido inamovible. En 1985 manifestó en una entrevista que está muy bien como «actividad estrictamente privada», como método que te ayuda a comprender lo que lees, te permite llegar al mecanismo íntimo de tu oficio (a «los tornillos y las tuercas»), y ese es el beneficio positivo. Luego, para él, está el negativo: no puedes elegir los textos, aceptas lo que te ofrecen; sean cuales fueren tus condiciones físicas y anímicas, has de producir un número determinado de páginas al día, porque es lo que te da de comer. Y él finalmente dejó de hacer eso «para mantener la cordura». Acepta que hay en América traductores de talento sublime (el adjetivo es suyo), y elige a cuatro como muestra: Ralph Manheim (que no perdió la cordura a pesar de que tradujo Mein Kampf, el inciso es mío), Gregory Rabassa, Richard Wilbur y Allen Mandelbaum. A uno le parece que podría haber añadido a alguien más reciente, su ex Lydia Davis, por ejemplo, que por la época de la entrevista ya era una traductora consagrada. En definitiva, la traducción para él es otra ex y, aunque a veces siente que le acomete el deseo de traducir un texto que le ha interesado especialmente, en general «obras excéntricas y peculiares», se declara al margen de la fraternidad de los traductores.
La postura de Auster sobre la traducción ha permanecido inamovible. En 1985 manifestó en una entrevista que está muy bien como «actividad estrictamente privada», como método que te ayuda a comprender lo que lees, te permite llegar al mecanismo íntimo de tu oficio (a «los tornillos y las tuercas»), y ese es el beneficio positivo. Luego, para él, está el negativo: no puedes elegir los textos, aceptas lo que te ofrecen; sean cuales fueren tus condiciones físicas y anímicas, has de producir un número determinado de páginas al día, porque es lo que te da de comer. Y él finalmente dejó de hacer eso «para mantener la cordura». Acepta que hay en América traductores de talento sublime (el adjetivo es suyo), y elige a cuatro como muestra: Ralph Manheim (que no perdió la cordura a pesar de que tradujo Mein Kampf, el inciso es mío), Gregory Rabassa, Richard Wilbur y Allen Mandelbaum. A uno le parece que podría haber añadido a alguien más reciente, su ex Lydia Davis, por ejemplo, que por la época de la entrevista ya era una traductora consagrada. En definitiva, la traducción para él es otra ex y, aunque a veces siente que le acomete el deseo de traducir un texto que le ha interesado especialmente, en general «obras excéntricas y peculiares», se declara al margen de la fraternidad de los traductores.
En sus breves memorias Hand to Mouth (1997), cuenta su experiencia como traductor, formando equipo con Lydia Davis. Son los años 1975 a 1977, ambos carecen de recursos y su principal fuente de ingresos es la traducción. Casi todos los textos que les encargan son aburridos, han de trabajar rápido, «sin detenerse nunca a respirar». Auster y Davis no tardaron en separarse. Él, uno de los novelistas más importantes de su generación, se quedó con la idea de que la traducción es una tortura si se practica como medio de vida, aunque realizarla gratis et amore, como excelente instrumento para profundizar en el conocimiento del artefacto literario, siguió pareciéndole esencial, y cuando muchos años después de haber escrito esas memorias publica la que podría ser su última novela si no supera el cáncer con el que ahora lucha, manifiesta de nuevo su cariño por las traducciones anónimas, hechas por amor al arte. Cuando Baumgartner reúne para su publicación los poemas inéditos de Anna, pone a su misma altura los poemas de otros autores que ella tradujo por el placer de hacerlo.
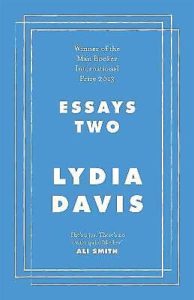 Desde el punto de vista profesional, a los traductores que casi sin ninguna excepción hemos tenido que someternos a las exigencias editoriales, Lydia Davis, ahora una célebre autora de relatos breves y traductora consagrada, es mucho más interesante que Auster, y todas las observaciones de su ex marido sobre la traducción a tanto la página son irrelevantes en comparación con lo que ella nos ofrece en Essays Two, pero Baumgartner es recomendable por mucho más que la condición de traductora de uno de sus personajes, y lo es no solo para los colegas septuagenarios, que son los mejor situados vitalmente para disfrutar de ciertos matices de la obra, sino para todos en general, porque se alcanza esa edad mucho antes de lo que uno cree cuando le parece remota.
Desde el punto de vista profesional, a los traductores que casi sin ninguna excepción hemos tenido que someternos a las exigencias editoriales, Lydia Davis, ahora una célebre autora de relatos breves y traductora consagrada, es mucho más interesante que Auster, y todas las observaciones de su ex marido sobre la traducción a tanto la página son irrelevantes en comparación con lo que ella nos ofrece en Essays Two, pero Baumgartner es recomendable por mucho más que la condición de traductora de uno de sus personajes, y lo es no solo para los colegas septuagenarios, que son los mejor situados vitalmente para disfrutar de ciertos matices de la obra, sino para todos en general, porque se alcanza esa edad mucho antes de lo que uno cree cuando le parece remota.
[1] Auster no parece haber caído en la cuenta de que el ordenador también puede dar pie a expansiones líricas. Por ejemplo, este párrafo de La voix sombre, de Ryoko Sekiguchi: «Traversé para la voix qu’il diffuse, le poste se met a vibrer. Quand on l’écoute sur l’ordinateur, l’appareil vibre et transmet une oscillation à peine perceptible aux doigts qui tapent dans le même temps sur le clavier. Est-ce la voix directement qui les touche? Et l’appareil, l’ordinateur dont la température s’élève imperceptiblement, est-ce son souffle qui le réchauffe?»
 Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.
Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.