Lunes, 1 de septiembre de 2023.
Conferencia inaugural de las Jornadas en torno a la Traducción Literaria de Tarazona publicada en VASOS COMUNICANTES 21, invierno 2001.
Buenas noches. Ante todo, rindo homenaje a Esther Benítez, a la que no traté personalmente, pero conozco su trayectoria y, por supuesto, me uno al sentimiento de su pérdida.
También yo, como Mario Merlino, manejo frases breves. Algunas bastante tópicas. Una es: yo no busco, encuentro, de Pablo Picasso. Digamos que yo encuentro pero busco. Busco todo el rato, como ustedes verán, y quiero que entiendan que encuentro porque busco.
Yo estoy muy acostumbrado a citar a escritores. También observarán ustedes que cito continuamente; cito pero cambiando la cita, que al final acaba siendo mía. Esta segunda cita yo diría que es de Justo Navarro, aunque estoy seguro de que no la reproduzco fielmente: dice que escribir es empezar a traducirte a ti mismo, que es lo que yo voy a hacer ahora.
Digo que encuentro porque busco. Cuando fui invitado a Tarazona, para mí Tarazona era una ciudad que conocía sólo de nombre, aunque después he averiguado que estuve toda una tarde aquí, deslumbrado por la plaza de toros vieja, pero de eso hace veinticinco años.
Cuando vi el programa de mano, me enteré de que debía hablar en el monasterio de Veruela y ahí sí que me quedé muy parado, porque este monasterio es algo mítico en mi familia, sobre todo para mi madre. Hay unas fotos de mis padres, aquí, con el hermano de mi madre, de 1947, en plena durísima y fría posguerra española. Es un viaje iniciático para mi madre, en todos los sentidos de la palabra. Como en esa época se viajaba muy poco en España, creo que era la primera vez que mi madre salía de viaje. En realidad, era su viaje de novios. Y siempre se hablaba de ese viaje en la familia, y ahí estaban las fotos de un viaje feliz en el monasterio de Veruela. Cuando ellos vinieron aquí, faltaban nueve meses para que yo naciera.
Cuando ayer le dije a mi madre que venía a dar una conferencia nada menos que en el monasterio de Veruela, me habló de su estancia aquí. Me contó que habían dormido en una celda que era tan grande como la casa en la que ellos viven ahora en Barcelona. Cuando colgué el teléfono, pensé en Gustavo Adolfo Bécquer; no porque hubiera hablado con mi madre, sino porque me sonaba un título suyo y también porque me planteaba el significado del hotel Las Brujas. Encontré que había escrito aquí Cartas desde mi celda y me pregunté si no habría sido engendrado yo en el monasterio de Veruela, en la celda que les ofrecieron para dormir a mis padres. Es una posibilidad. Si, además, esa celda fuera aquella en la que Bécquer escribió Cartas desde mi celda, eso justificaría para siempre mi vocación literaria.

Fotografía de Enrique Vila-Matas (página web del autor)
Dicho lo cual, quisiera hablarles de algo que también encontré, pero porque busqué, y que tiene que ver con la traducción. Este verano, en una ciudad pequeña al sur de Maracaibo, en Venezuela, encontré una buena librería, lo cual ya era de entrada bastante sorprendente. En esa librería había bastantes libros que no se publican en España y allí encontré un libro muy curioso que se titula El factor Borges[1] en el que di con algo que quisiera leerles hoy, porque habla de lo que llamaríamos el parasitismo literario, el escritor como parásito; también el traductor como parásito literario, y por ahí quizá uniríamos escritor y traductor. Y como parásito literario que soy, en primer lugar quisiera comentar algunos de los párrafos que encontré en esta librería perdida.
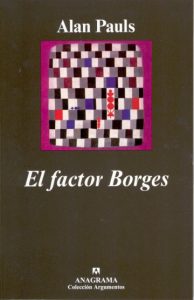 En un artículo sobre Borges que se titula «De segunda mano», el autor, que se llama Alan Pauls, un escritor argentino joven que me deslumbró en este texto, habla de algo muy curioso. En 1933, es decir, cuando Borges ha publicado Discusión, es vapuleado por un crítico que se llamaba Ramón Doll, que —se nos dice— es un escritor nacionalista de cuyo nombre hoy nadie quiere acordarse. Este escritor nacionalista escribió un artículo particularmente perspicaz sobre el Borges joven, el Borges de 1933, el Borges que empieza. El problema es que el libro de Ramón Doll se titulaba Policía intelectual, y el título, desde mi punto de vista, se las trae. Pero era muy perspicaz como crítico para desenmascarar el trabajo de Borges.
En un artículo sobre Borges que se titula «De segunda mano», el autor, que se llama Alan Pauls, un escritor argentino joven que me deslumbró en este texto, habla de algo muy curioso. En 1933, es decir, cuando Borges ha publicado Discusión, es vapuleado por un crítico que se llamaba Ramón Doll, que —se nos dice— es un escritor nacionalista de cuyo nombre hoy nadie quiere acordarse. Este escritor nacionalista escribió un artículo particularmente perspicaz sobre el Borges joven, el Borges de 1933, el Borges que empieza. El problema es que el libro de Ramón Doll se titulaba Policía intelectual, y el título, desde mi punto de vista, se las trae. Pero era muy perspicaz como crítico para desenmascarar el trabajo de Borges.
Dice Alan Pauls: «En apenas veinte renglones indignados, Doll suministra uno de esos extraordinarios malentendidos que Borges solía aplaudir, maravillado en el arte equívoco de la lectura». Después de vapulear al escritor Borges, Doll arremete directamente contra el libro Discusión y dice:
Esos artículos bibliográficos por su intención o por su contenido pertenecen a ese género de literatura parasitaria que consiste en repetir mal cosas que otros han dicho bien o en dar por mero invento a Don Quijote de la Mancha y a Martín Fierro e imprimir de esas obras páginas enteras, o en hacerse el que a él le interesa averiguar un punto cualquiera y con aire cándido agregar opiniones de otros para que vean que no, que él no es un unilateral, que es respetuoso de todas las ideas y es así como el tal Borges va haciendo el artículo.
Dejando a un lado los acentos morales del libro Policía intelectual, lo que hace este crítico es darle directamente a Borges una idea extraordinaria, que no se sabe si Borges ya había tenido o no antes de esta crítica tan especialmente perspicaz. Lo que hace con Borges es darle todo el programa de su literatura futura. Es muy fácil ver, por ejemplo, que «Pierre Menard» ya es la apoteosis del parasitismo literario (además, considero ese cuento de Borges el cuento más ejemplar para cualquier traductor). De modo que esta es una táctica fantástica, la que a Borges le sugiere el crítico de Policía intelectual, porque él puede darse cuenta de las posibilidades que tiene en el futuro su obra. Y dice Alan Pauls —porque yo, en estos momentos, sigo siendo un parásito literario de Alan Pauls—:
La obra de Borges abunda en esos personajes subalternos, un poco oscuros, que siguen como sombras el rastro de una obra o de un personaje más luminoso: traductores, exégetas, anotadores de textos sagrados, intérpretes, bibliotecarios, incluso cuchilleros.
Borges define una verdadera ética de la subordinación en esa galería de criaturas anónimas, centinelas que custodian día y noche vidas, destinos y sentidos ajenos. Ser una nota al pie de ese texto que es la vida de otros. La política de Borges sería: original siempre es el otro.
Esto, al margen de que para un escritor y un traductor es de una comodidad extraordinaria, es la realidad, porque pretender ser original me parece que sería algo, en principio, muy incómodo.
La primera de esas figuras parásitas, el traductor, nace muy temprano. Borges tiene apenas diez años cuando su versión española de El príncipe feliz, el cuento de Oscar Wilde, aparece en el diario porteño El País. Es lo primero que Borges publicó. Y el libro contiene la reproducción del artículo donde firma: El príncipe feliz, traducido del inglés por Jorge Borges hijo, a los diez años.
Esto explica en parte algo que, yo como bilingüe que soy, entiendo muy bien, porque en casa de Borges se hablaba español e inglés indistintamente. Muchas veces he oído decir que Borges tenía una gran preferencia por el inglés, que traicionó al español. No, en realidad es lo mismo que me ocurre a mí: utilizo el catalán y el castellano indistintamente, en familia y con los amigos, y ahí no hay diferencia. Si Borges tiene preferencias por la literatura inglesa sobre la literatura española, no parte de prejuicios, es sólo una opción. Pero en Borges es natural la idea de traducir. Él traduce en familia. Por otra parte, es bastante significativo que el escritor parásito Borges se iniciara en la vida literaria traduciendo a Oscar Wilde.
A primera vista —dice Alan Pauls—, la tarea de traducir traduce y estigmatiza de un modo casi pedagógico la estructura parasitaria. Hay un autor, un artista y un traductor, un subartista. Hay un original, primero, y una traducción, segundo; hay una lengua del original y otra de traducción. La traducción depende, se alimenta del original. La existencia de la traducción presupone la del original, pero no a la inversa. En Borges, sin embargo, nada es como parece.
Los traductores de Borges, los que aparecen entre sus personajes, los que traducen en sus ficciones, los traductores leídos por Borges, el Borges traductor de Faulkner o de Virginia Woolf o de Joyce o de Kafka son siempre díscolos, irrespetuosos, arbitrarios; en una palabra: impertinentes. Lo que hacen los traductores de Borges es producir algo nuevo, y ahí está el texto, que se ha malentendido muchas veces, sobre los traductores de las mil y una noches. Aquí, lo que él valora es el diferente contexto en cada traducción, porque él sabe, como después acabaría en la apoteosis de Pierre Menard, que cada traducción cambia el original en función del contexto, y por eso podemos leer El Quijote tres siglos después escrito por Pierre Menard y no tiene nada que ver, aunque sea la traducción literal, con lo que escribió Cervantes, porque el contexto es diferente.
Lo que inventa Borges, gracias o no al crítico Ramón Doll, es esa literatura parasitaria que se añade al texto para traducirlo de forma distinta en cada contexto diferente, en cada ocasión distinta. Y aquí dice Alan Pauls:
Así, mucho más que una simple ilustración de problemas artísticos, la traducción es en Borges la máquina que los produce y a la vez el modelo que sirve para pensarlos.
La traducción —dice Borges— es consustancial con las letras y con su modesto misterio. El narrador del relato de «Pierre Menard, autor del Quijote» admite la única, la verdadera, aunque tal vez involuntaria, contribución de Pierre Menard a la cultura: haberla enriquecido mediante una técnica nueva, el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas; es decir, el crítico Ramón Doll, con su Policía intelectual, suministró a Borges las armas que lo harían célebre.
Y ahora, lo que voy a leerles es lo que yo he «traducido» del texto de Alan Pauls sobre Borges y que, como buen escritor parasitario, he llevado a mi terreno, es decir, a la novela que estoy escribiendo. En el centro mismo de la novela aparece el narrador como escritor parasitario comentando el texto de Alan Pauls, casi haciéndose pasar por Alan Pauls, traduciendo a mi manera lo que acabo de resumirles.
En este fragmento yo escribo modificando el texto de Alan Pauls que habla de Borges: Alan Pauls comenta de segunda mano —digo en la novela— los efectos benéficos que tuvo en Borges una crítica adversa que recibió en 1933, escrita por un tal Ramón Doll sobre Discusión. ¿Voy a repetir mal lo que Alan Pauls ha dicho bien? Espero que no. Pauls dice que el pobre Doll está escandalizado, sí, pero que su escándalo no tiene por qué empañar el hecho de que los cargos que levanta contra Borges suenan particularmente atinados, y comenta Pauls que Borges, contra toda expectativa del policía Doll, es muy probable que no desaprobara las palabras del crítico, sino más bien todo lo contrario. Con la astucia y el sentido de la economía de los grandes inadaptados que reciclan los golpes del enemigo para fortalecer los propios, Borges no rechaza la condena de Doll, sino que la convierte, la revierte en un programa artístico propio. La obra de Borges abunda en esos personajes subalternos un poco oscuros que siguen como sombras el rastro de una obra o de un personaje más luminoso, traductores, exégetas, anotadores de textos sagrados.
Esos personajes subalternos, esa ética de la subordinación unen, en mi opinión a Borges con Robert Walser, el autor de Jakob von Gunten, esa novela-diario que se desarrolla en el interior de un instituto donde un grupo de jóvenes aprenden a servir. Esa novela tiene el mejor comienzo de toda la historia de la literatura, un comienzo genial. Dice Robert Walser:
Aquí se aprende muy poco, falta personal docente y nosotros, los muchachos del Instituto Benjamenta, jamás llegaremos a nada. Es decir, que el día de mañana seremos todos gente muy modesta y subordinada.
El propio Walser, al que tan presente tengo desde que esta novela empezó a convertirse en novela, fue siempre un subalterno, y perfectamente podría ser uno de los personajes algo oscuros de Borges. De hecho, Walser trabajó de copista en Zurich: acudía de vez en cuando a la cámara de escritura para desocupados, y allí, sentado en un viejo taburete, al atardecer, a la pálida luz de un quinqué de petróleo, se servía de su elegante caligrafía para copiar direcciones o hacer trabajillos de ese género que le encomendaban empresas, asociaciones o personas privadas. Walser trabajó en otras cosas, pero siempre de subalterno: fue dependiente de librería, secretario de abogado, empleado de banco, obrero en una fábrica de máquinas de coser y, finalmente, mayordomo, que era su mayor ambición. Todo ello con la voluntad permanente de ir aprendiendo a servir.
También ahora yo tengo cierta voluntad de servicio, al lector en este caso, y quiero pasar a informarle de que, salvando las insalvables distancias, mi modus operandi como escritor siempre se ha parecido bastante, aunque de forma involuntaria, al de Borges.
Esto, por cierto, es algo que me llevó el año pasado a atravesar una dura crisis de mala conciencia por haber publicado Bartleby y compañía, donde hay una exhibición de parasitismo literario notable que ningún crítico ha observado.
Pero también me llevó a periodos luminosos y exultantes, como por ejemplo el día de hoy —esto forma parte de la novela—, 30 de abril de 2001, en el que me siento legitimado moralmente para ser un vampiro literario, aunque cada día soy más parásito únicamente de mí mismo.
Parásito lo he sido más o menos siempre. Lo fui en la escritura de mi primer texto, por ejemplo. Cuando tenía diecisiete años, escribí un poema a una chica que me gustaba y lo que hice fue construir todo el poema con versos de Luis Cernuda; tipo Lucía Etxebarría pero en plan bestia. De cada ocho versos de Cernuda, intercalaba uno mío. Cuando le entregué el poema a la novia me dijo: «¿Sabes que tú eres un gran escritor?» Naturalmente, creo que me hizo un gran favor al decirme eso, porque me lo creí: había olvidado que había copiado a Cernuda. Por otro lado, le agradezco muchísimo que no hubiera leído a Cernuda, porque habría destrozado mi carrera de escritor recién nacido. Pero esos versos que yo intercalé dentro del texto de Cernuda eran autónomos, decían algo que yo pensaba. Lo que me faltaba era la capacidad para escribir un poema entero, pero casi sin darme cuenta iba creando un mundo autónomo con los versos míos intercalados a la sombra de otro.
Creo que ahora puedo decir —se dice en la novela— que gracias al manto protector de Cernuda, gracias al bastón del poeta, pude empezar a caminar literariamente y empezar a saber quién era yo. O, mejor dicho, y perdón por la paradoja, a no saber quién era, lo que bien pensado no deja de ser un alivio y una gran suerte; como le dijo Goethe a Eckermann, no me conozco a mí mismo y espero en Dios no conocerme nunca.
En el fondo, ese modus operandi de Borges es el de muchos de los que antes de convertirse en escritores de verdad fueron adolescentes y copiaron o descontextualizaron o tradujeron mal a sus autores favoritos. Y gracias a su vocación parásita fueron aprendiendo y comenzaron a descubrir cuál era aproximadamente su voz propia —o, si se prefiere, su voz extraña a ellos aunque personal—. Es decir, su voz tan extraña, aún siendo tan aparentemente suya. Dicho de otro modo, al copiar de otros escritores intercalando de vez en cuando alguna frase personal suya fueron aprendiendo a escribir y acabaron aprendiendo de qué querían hablar, escribir y cuál era, en definitiva, su mundo más o menos propio.
Así es cómo aprendemos a andar: primero copiando a los que ya saben hacerlo y después andando con nuestro estilo propio, y no se ha visto nunca a nadie que se echara a andar sin más, sin haber observado antes cómo lo hacen los otros, sin haberlos copiado para, desde la copia, alcanzar una andadura singular.
Y en muchos de mis libros me he apoyado en citas de otros para ir descubriendo de qué quería yo realmente hablar y qué forma de andar era la más apropiada para mí.
Decía Walter Benjamin, y esto es una coartada perfecta para mi papel de parásito, que en nuestro tiempo la única obra dotada verdaderamente de sentido, de sentido crítico también, debería ser un collage de citas, fragmentos, ecos de otras obras. A ese collage le añadí en un momento determinado frases e ideas propias y, poco a poco, fui construyéndome un mundo autónomo, estrechamente ligado en cualquier caso a los ecos de otras obras. Tenía que estar muy ciego para no darme cuenta de esto cuando tuve la crisis el año pasado, y sufrí por lo que creía que era parasitismo puro. Es decir, para no darme cuenta de que Borges, por ejemplo, era un caso espléndido de parasitismo literario, altamente productivo y, sobre todo, creativo.
Para Alan Pauls, una importante dimensión de la obra de Borges se juega en esa relación en la que el escritor llega siempre después. Después, como el traductor. Evidentemente, en segundo término. Para leer o comentar o traducir o introducir una obra o un escritor que aparecen como primeros, siempre como originales.
Decía André Gide que tranquiliza mucho descubrir que original siempre es el otro.
Yo, para terminar, les digo que da una gran tranquilidad no ser original, pero sí ser originario. Ser originario del monasterio de Veruela, ¿no les parece?
[1] Alan Pauls y Nicolás Helft, El factor Borges. Nueve ensayos ilustrados, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.


