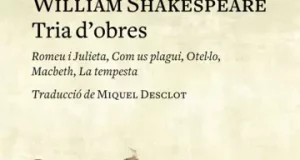Viernes, 23 de diciembre de 2022.
Cada lengua remite a una trama de vínculos y afectos que nos unen a un lugar, unas personas, unas experiencias, que resuenan en cada sílaba y en cada palabra que pronunciamos. Las fronteras de un idioma no coinciden con las de otro; las distintas lenguas que hablamos describen diferentes geografías, unas y otras trazan un mapa que va describiendo un recorrido vital, con sus entrelazamientos, sus vueltas y revueltas, sus apariciones y desapariciones. Porque las palabras guardan también una memoria, individual y grupal.
La primera guardadora de memorias es nuestra lengua materna, esa que escuchamos por vez primera de labios de nuestra madre: que nos liga al inicio, a ese rincón en el que surge la conciencia de existir. Mi lengua materna es el castellano, pero como nací y viví hasta los cuatro años en Ceuta, donde se habla también darija –árabe dialectal marroquí–, este idioma es igualmente parte de mí, aunque habite en un lugar escondido y remoto del subconsciente: es la segunda lengua que escuché casi al poco de nacer, en esa etapa de la vida en la que aprendemos a articular las palabras. Y por eso, quizás, cuando muchos años después puse el pie en el Zoco Grande de Tánger (ciudad en la que mi bisabuela Juana pasó parte de su juventud), tuve de repente una especie de revelación: «Vengo de aquí y ya se me había olvidado».

Synopsis Universae Philologiae (1741), de Gottfried Hensel
El darija es, además, una lengua estrechamente ligada a mi historia familiar, que hablaron algunos de los que me precedieron, aunque en su caso tampoco fuese su lengua materna. Un tío-bisabuelo mío (nacido en un pueblo de Granada, pero emigrado de niño al norte de África) hizo, incluso, de esto su oficio, y trabajó de intérprete de lo que entonces llamaban «árabe vulgar»: primero en Melilla; luego, tras el establecimiento del Protectorado, en Tetuán y Larache. De él conservo una foto tomada en Melilla hacia 1912, una comida familiar (posiblemente con motivo de alguna celebración), en la que aparecen también mis bisabuelos, y otros hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, hijas e hijos, todos vestidos a la europea, con elegancia burguesa. Pero de él he encontrado otras imágenes, sacadas en la alcazaba de Zeluán en 1908, donde se muestra vestido al modo marroquí (aunque con un bigote inconfundiblemente hispano). Así que cuando hablo en mi limitado árabe, que apenas alcanza para construir conversaciones bastante simples, siento que de alguna manera lo único que hago es recordar sonidos y palabras, recobrar la memoria: seguir un camino que otros recorrieron ya antes; una senda que está también llena de curvas y encrucijadas. Regresar al inicio, cerrar un círculo.
Aprender árabe implica, en realidad, aprender dos idiomas que, aunque tengan una relación estrecha, son también bastantes distintos: el árabe estándar que se emplea en la escritura, y el darija del habla oral. Por eso, mi árabe tanteante y precario, que la gente parece (más o menos) entender, renquea entre dos orillas: para despedirme digo bislama y no ma’a salama, para preguntar por algo digo ash y no mā, si por lo que pregunto es por el precio empleo ashhal y no kam.
En Tánger me comunico con dificultades, pienso y sondeo, cometo muchos errores, pero me hago entender. Escucho a la gente hablar e, incapaz de entender todo, voy recogiendo palabras sueltas, que me ayudan a saber por dónde fluye aproximadamente la conversación. Y, así, observo que en el darija tangerino de mi amiga Nora se cuelan palabras en español: gamberro, nevera, tomóvil.
El árabe fue así, hasta que me decidí a aprenderlo malamente, un hueco vacío en mi biografía, una presencia que era ausencia. Quizás una lengua robada: un espacio de silencio, de lo que ya no es posible decir. También lo es el tamazight, otro idioma indeleblemente unido, aún más que el darija, al paisaje y los recuerdos de la infancia: a la salida del colegio, cuando los niños dejaban de hablar en castellano para dirigirse a sus padres en la lengua del hogar; a la atmósfera caótica y alegre del barrio del Polígono (tan semejante al de la medina de Tánger), cerca de la casa de mi abuela; a las visitas el sábado por la mañana al mercado, donde los campesinos rifeños vendían sus frutas y verduras; a la fuente del Bombillo. Reconozco el sonido y la musicalidad del tamazight, aunque no lo entiendo ni lo hablo. Apenas he aprendido un par de cosas: cuando tenía ocho o nueve años, Famma me enseñó unas cuantas frases que olvidé casi al momento; unos años después, aprendí de mi primo algunas palabras, casi todas malsonantes, que apunté en una libreta que aún conservo. Pero en casa guardo una gramática de rifeño que compré en Melilla hace muchos años, y por eso sé, por ejemplo, que el femenino se construye con t; sin embargo, si la t-marbuta del árabe se coloca al final de la palabra, la t del tamazight se pone tanto final como al inicio, como guardando y protegiendo la raíz que está en el medio.
No es este el único paralelismo que hago. En las conversaciones que escucho casualmente en las calles de Melilla o de Nador, o en las palabras que mi amigo Joaquín intercambia en tamazight con un hombre en Beni Ensar para preguntarle el camino, descubro ecos de otra lengua y otras experiencias: el árabe resuena en los números, en los días de la semana (el suk el had y el suk el jemis), en el qahwa que pedimos en un bar de Beni Sicar, en inshallah y shukran.
Con casi catorce años me trasladé a vivir a otro continente, a un lugar situado más al norte que, aunque no era en absoluto desconocido, no dejaba de resultarme extraño; de repente me había convertido en extranjera. Surgió la conciencia de otredad, de estar fuera, y a la vez el deseo de pertenencia. Quizás, para recuperar algo perdido, fue en mi adolescencia gallega cuando empecé a estudiar –tímidamente– árabe, con lo que me introduje en los recovecos de un nuevo alfabeto o alifato, de nuevas grafías con las que reescribir la propia historia en otras direcciones: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Mi contacto en la escuela con el gallego fue, por el contrario, el de una lengua extranjera. Pero, con el tiempo, su aprendizaje se fue convirtiendo también en la recuperación de una memoria olvidada: la de otra habla inscrita en la memoria familiar, la lengua que hablaban mis abuelos y antes hablaron mis bisabuelos. El idioma desconocido es también el del origen.
Así, por esas corrientes misteriosas que mueven las lenguas, la palabra poética me nace antes en gallego que en castellano, a pesar de ser un idioma que aprendí ya tardíamente. Y he acabado integrando hasta tal punto la lengua que un día me fue ajena, que cuando ahora voy a Melilla, la gente me pregunta de forma inmediata si soy gallega, y se sorprenden cuando les digo que no, que en realidad soy de Melilla: «Ah, pero es que tu acento…».
Si viajo desde Galicia hacia el sur y, atravesando el límite con Portugal me dirijo a Porto, mi lengua se transforma levemente: la x y la s se bifurcan en dos sonidos distintos, la cadencia y el tono varían un poco. Chiqui, mi pareja, cree firmemente en la unidad lingüística gallego-portuguesa, y yo también descubro al cruzar una frontera eso que late bajo la superficie, que no se aprecia a primera vista pero remite a un origen común. Y cuando voy a Lisboa recupero de nuevo el pasado: a la vez que ensayo mi sotaque português, descubro en esa ciudad situada bastante más al sur, la misma luz norteafricana de mi infancia.
Traspasada la veintena, me volví a trasladar. La primera vez que viví en Alemania fue en Hamburgo con una beca Erasmus; la segunda, un par de años después, fue en Berlín, donde escribí mi tesis doctoral. Así, para mí el alemán está indeleblemente unido a la precisión y el rigor del lenguaje académico. En Berlín, la gran ciudad en la que cada uno viene de un sitio distinto, descubrí el placer de ser extranjera: la posibilidad de ser de cualquier lugar, de ser fluida como un cuerpo de agua. Porque la lengua materna también nos puede aprisionar. Hablar otro idioma me regaló una experiencia de libertad, una expansión: la posibilidad de atravesar la frontera que definen esos gestos y esquemas aprendidos desde niña, cruzar los límites de la identidad, olvidar el nombre propio. Pertenecía y no pertenecía al mismo tiempo; me encontraba en los márgenes, pero, al contrario de lo que me ocurría en otros momentos de mi vida, aceptaba ese lugar y me gustaba.
Al ampliar la visión negamos también el espejismo de una identidad rígida e inamovible: hablar varias lenguas es, quizás, el mejor antídoto para ahuyentar cualquier tentación de ensimismamiento
Así, durante los siete años que viví en Alemania, cada vez que regresaba a visitar a mi familia y amigos –en navidades y en verano– me decían que parecía alemana y que incluso mi habla –en castellano o en gallego– había adquirido la entonación y musicalidad de la lengua de allá. Una disonancia, quizás, pero que al mismo tiempo suena natural e incluso bien. Una salida del yo arrastrada –como diría José Oliver, poeta alemán-andaluz– por una Wandersprache, una lengua migrante. Una experiencia también compartida. Durante el año que viví en Estados Unidos veía a mi amiga Emma (que, aunque era norteamericana, había vivido en Chile, y cuya pareja procedía también de ese país) convertirse en chilena cuando hablaba español: era la misma persona y a la vez otra, como si poder expresarse en otro idioma le hubiese descubierto un aspecto de su personalidad que hasta ese momento estaba oculto. Y me observaba a mí misma hablando inglés, cómo de un modo inconsciente adoptaba gestos y ademanes indiscutiblemente estadounidenses.
Cada lengua se inscribe en nuestro cuerpo de una manera diferente, pues cada una de ellas posee una energía propia y está entretejida con una red de afectos. Todas las palabras nos son dadas, pero para hacerlas nuestras tenemos que pagar un precio: cada nueva lengua que se aprende implica un esfuerzo de salida de una misma, y al mismo tiempo nos regala la posibilidad de ensanchar los propios horizontes. Y al ampliar la visión negamos también el espejismo de una identidad rígida e inamovible: hablar varias lenguas es, quizás, el mejor antídoto para ahuyentar cualquier tentación de ensimismamiento.

Almudena Otero Villena estudió Filología Alemana y Periodismo en la USC, y se doctoró con una tesis sobre la relación entre tiempo e identidad en la novela artúrica. Es autora del ensayo ‘ayn. O ollo e a fonte y del poemario Diario dos mapas. Un ensaio de topografía norteafricana. Ha traducido, entre otros autores, a Mechthild von Magdeburg y Martin Heidegger.