Lunes, 7 de noviembre de 2022.
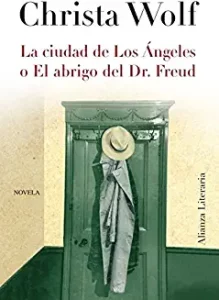 Por mis orígenes, nada indicaba que llegaría a ser traductora y, menos aún, traductora del alemán. Mis padres tuvieron nueve hijos, yo soy el número cuatro, y me tocó vivir la miseria de la posguerra española. Mi padre, abogado, fue expulsado del cuerpo jurídico de la Armada por haber «servido a los rojos». Nos salvó de la miseria total preparando oposiciones a notarías, oposiciones que ganó en 1943 pero que sólo le permitieron subsistir, con el montón de hijos, en pueblos ínfimos. Cuando yo tenía 9 años nos trasladamos a un pueblo de la provincia de Cáceres que no tenía ni agua corriente ni calles asfaltadas, el pozo de agua potable más cercano estaba a dos kilómetros. Lo peor, sin embargo: tampoco había instituto de enseñanza media ni colegio donde poder estudiar el bachillerato. Los ricos del pueblo mandaban a sus hijos a los internados de la capital y los pobres nunca pasaban de analfabetos o semianalfabetos. Había, sí, una escuela primaria, y el maestro tuvo un día la feliz ocurrencia de acudir a varios conocidos suyos que vivían en otros pueblos y que disponían de estudios (según supe más tarde, eran, en parte, represaliados del régimen, como el propio maestro) para que abrieran una academia en la que, por una módica cuota mensual, se estudiaba el bachillerato «por libre», como se decía entonces. Al final del curso los alumnos, en un solo día, se examinaban en el Instituto de Cáceres de todas las asignaturas . En esa academia, instalada en el desván de la casa del maestro, cursé todo mi bachillerato. Ni que decir tiene que en tal academia nadie sabía idiomas. El francés, obligatorio desde el primer curso, lo estudié con los libros de texto, y el inglés, obligatorio desde cuarto, lo suprimieron generosamente (en connivencia con los profesores de nuestra academia) los profesores del instituto de Cáceres. La corrupción también tiene sus ventajas. Quedaban las lenguas antiguas y ahí, sí, ahí Don Pablo, el profesor de latín, me contagió su entusiasmo: desde la primera clase me volqué en esa lengua y, al terminar el bachillerato, sabía que quería estudiar Filología clásica. Conseguí una beca para estudiar en Madrid y allí, gracias a algunos estupendos profesores de griego —Luis Gil y Rodríguez Adrados— trasladé a la lengua y la cultura griegas mi entusiasmo por el latín. También pude afianzar mis conocimientos de francés en un curso intensivo en el Institut Catholique de París (que también me concedió una beca). El inglés lo estudié muy sumariamente en academias privadas en Madrid. Terminada la carrera, empecé la tesis, bajo la dirección de Luis Gil, sobre «El tema del destierro en la literatura griega» y entonces comprobé que casi toda la bibliografía que necesitaba estaba escrita en alemán. Me matriculé en el Goethe-Institut de Madrid y allí se abrió para mí un mundo nuevo. Lo nuevo no era tanto la lengua alemana, que apenas tuve dificultad en aprender por su gran paralelismo con el griego clásico (los filósofos conocen bien la irritante afirmación de Heidegger de que sólo la lengua alemana posee la profundidad filosófica de la lengua griega), como el mundo alemán, sobre todo aquel mundo de la posguerra: Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert y tantos otros. El famoso milagro económico lo viví en el primer verano que pasé en Alemania: 1960. Estaba en boca de todos, los alemanes rebosaban orgullo de cómo habían resucitado de sus cenizas. El hombre de la calle no hablaba del nazismo, Hitler pertenecía a un lejanísimo pasado, nadie perdía una palabra con el tema de los judíos, la guerra había sido un desgraciado accidente… A los tres años me casé con un alemán que era miembro del SPD y que sí hablaba de los judíos. Por él me enteré de muchas cosas y desde entonces nunca ha dejado de interesarme el tema del nazismo y los judíos.
Por mis orígenes, nada indicaba que llegaría a ser traductora y, menos aún, traductora del alemán. Mis padres tuvieron nueve hijos, yo soy el número cuatro, y me tocó vivir la miseria de la posguerra española. Mi padre, abogado, fue expulsado del cuerpo jurídico de la Armada por haber «servido a los rojos». Nos salvó de la miseria total preparando oposiciones a notarías, oposiciones que ganó en 1943 pero que sólo le permitieron subsistir, con el montón de hijos, en pueblos ínfimos. Cuando yo tenía 9 años nos trasladamos a un pueblo de la provincia de Cáceres que no tenía ni agua corriente ni calles asfaltadas, el pozo de agua potable más cercano estaba a dos kilómetros. Lo peor, sin embargo: tampoco había instituto de enseñanza media ni colegio donde poder estudiar el bachillerato. Los ricos del pueblo mandaban a sus hijos a los internados de la capital y los pobres nunca pasaban de analfabetos o semianalfabetos. Había, sí, una escuela primaria, y el maestro tuvo un día la feliz ocurrencia de acudir a varios conocidos suyos que vivían en otros pueblos y que disponían de estudios (según supe más tarde, eran, en parte, represaliados del régimen, como el propio maestro) para que abrieran una academia en la que, por una módica cuota mensual, se estudiaba el bachillerato «por libre», como se decía entonces. Al final del curso los alumnos, en un solo día, se examinaban en el Instituto de Cáceres de todas las asignaturas . En esa academia, instalada en el desván de la casa del maestro, cursé todo mi bachillerato. Ni que decir tiene que en tal academia nadie sabía idiomas. El francés, obligatorio desde el primer curso, lo estudié con los libros de texto, y el inglés, obligatorio desde cuarto, lo suprimieron generosamente (en connivencia con los profesores de nuestra academia) los profesores del instituto de Cáceres. La corrupción también tiene sus ventajas. Quedaban las lenguas antiguas y ahí, sí, ahí Don Pablo, el profesor de latín, me contagió su entusiasmo: desde la primera clase me volqué en esa lengua y, al terminar el bachillerato, sabía que quería estudiar Filología clásica. Conseguí una beca para estudiar en Madrid y allí, gracias a algunos estupendos profesores de griego —Luis Gil y Rodríguez Adrados— trasladé a la lengua y la cultura griegas mi entusiasmo por el latín. También pude afianzar mis conocimientos de francés en un curso intensivo en el Institut Catholique de París (que también me concedió una beca). El inglés lo estudié muy sumariamente en academias privadas en Madrid. Terminada la carrera, empecé la tesis, bajo la dirección de Luis Gil, sobre «El tema del destierro en la literatura griega» y entonces comprobé que casi toda la bibliografía que necesitaba estaba escrita en alemán. Me matriculé en el Goethe-Institut de Madrid y allí se abrió para mí un mundo nuevo. Lo nuevo no era tanto la lengua alemana, que apenas tuve dificultad en aprender por su gran paralelismo con el griego clásico (los filósofos conocen bien la irritante afirmación de Heidegger de que sólo la lengua alemana posee la profundidad filosófica de la lengua griega), como el mundo alemán, sobre todo aquel mundo de la posguerra: Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert y tantos otros. El famoso milagro económico lo viví en el primer verano que pasé en Alemania: 1960. Estaba en boca de todos, los alemanes rebosaban orgullo de cómo habían resucitado de sus cenizas. El hombre de la calle no hablaba del nazismo, Hitler pertenecía a un lejanísimo pasado, nadie perdía una palabra con el tema de los judíos, la guerra había sido un desgraciado accidente… A los tres años me casé con un alemán que era miembro del SPD y que sí hablaba de los judíos. Por él me enteré de muchas cosas y desde entonces nunca ha dejado de interesarme el tema del nazismo y los judíos.
Mi vida en Alemania no fue fácil. Mis sueños de tesis y de universidad se quedaron en España. Conseguí un lectorado de español durante seis semestres en la universidad de Tübingen. Terminado mi contrato, y ya con dos bebés en casa, quise incorporarme a la enseñanza media, con latín y griego (en Alemania el Studienrat o catedrático de instituto ha de enseñar siempre dos asignaturas). Pero el Ministerio de Educación despreció mi flamante currículo español, y me vi obligada a matricularme de nuevo en la universidad. Desgraciadamente tuve que abandonar el griego, que era ya entonces una asignatura en extinción en la enseñanza media, y en su lugar estudié Teología católica. Contra todos los pronósticos, el estudio de la teología, con magníficos profesores como Joseph Ratzinger y Hans Küng, amplió enormemente mi horizonte intelectual. En la otra carrera, Filología latina, aprendí definitivamente a traducir, con un profesor que no hacía la menor concesión a la mal llamada traducción libre: el texto alemán debía corresponder, sin subterfugios, exactamente al texto latino.
Y fue también entonces cuando empecé a traducir profesionalmente, no por afición sino para poder pagar a los diversos canguros que cuidaban de mis dos hijos mientras yo estaba en la universidad. Mi sueldo de lectora de español había desaparecido y mi marido, entonces ayudante de cátedra, ganaba lo justo para llegar a fin de mes. En aquella Alemania reaccionaria de Adenauer y compañía no había guarderías y sólo, en muy escaso número, algún jardín de infancia desde los tres años. Todos los alemanes (¡del Oeste!) lo afirmaban alto y claro, sin complejos: el lugar de la madre de familia está en la familia. Punto. En contrapartida, mi experiencia como traductora para la edición en castellano de la revista Universitas, financiada por el partido liberal, fue muy positiva: me pagaban por horas de trabajo, no por líneas traducidas. Y confiaban en mi honradez: siempre aceptaron las horas que les indiqué.
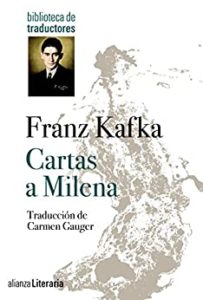 Pero las circunstancias que acompañaron aquel trabajo de traducción fueron tan negativas (falta de sueño y de descanso) que, cuando superé todos mis exámenes y empecé a trabajar en el instituto, renuncié definitivamente a esa fuente de ingresos pasando mi trabajo a otro español en apuros. No me arrepentí, pues había decidido no volver a traducir nunca más.
Pero las circunstancias que acompañaron aquel trabajo de traducción fueron tan negativas (falta de sueño y de descanso) que, cuando superé todos mis exámenes y empecé a trabajar en el instituto, renuncié definitivamente a esa fuente de ingresos pasando mi trabajo a otro español en apuros. No me arrepentí, pues había decidido no volver a traducir nunca más.
Pasaron los años, ingresé en el tan envidiado cuerpo de funcionarios, pedí la excedencia por cuatro años para estudiar Filología francesa, ya que enseñar religión me resultaba cada vez más problemático, hice varios cursos en París, en Besançon, en Grenoble, terminé la carrera y reingresé en el instituto con latín y francés, dos asignaturas desprovistas de ideología. Mis hijos crecieron y yo empecé a pensar que hacer una buena traducción de un buen libro, no de un artículo, podía ser un buen complemento, más gratificante que enseñar año tras año, viendo raras veces los resultados de tanto esfuerzo.
Así pues, en el otoño de 1986 escribí a varias editoriales de Madrid y Barcelona, adjuntando mi curriculum. No recibí respuesta alguna. Y entonces llamé a mi viejo amigo y compañero de curso, Ignacio Sotelo, para que me recomendara a su amigo Javier Pradera, director de Alianza Editorial. Ese método fue mucho más efectivo. Yo estaba en Madrid y Pradera me pidió que me presentara al día siguiente en la editorial. Allí me puso en la mano un libro que habían tenido que retirar de la circulación por la pésima traducción, Los orígenes del Doctor Faustus, de Thomas Mann, y me dijo que tratara de corregirlo. Vano empeño. Corregir sin ordenador, escribiendo a mano y a máquina, línea por línea, era casi trabajo de Sísifo. Al cabo de dos semanas les dije que era más factible volver a traducir todo el libro. Así lo hice y así me convertí, casi a los cincuenta años, en traductora literaria.
Recuerdo que los comienzos fueron muy difíciles, viviendo yo en el extranjero. Sé que enseguida pude tomar contacto con Alfaguara, donde estaba entonces como editor Manuel Rodríguez Rivero, quien mostraba interés por la literatura alemana y me dio varios libros para traducir. Conocí a Eustaquio Barjau, traductor de Peter Handke y de otros señalados autores alemanes, y él me puso en contacto con Pre-Textos, de Valencia y con alguna otra editorial. Pronto comprobé, en efecto, que resultaba más eficaz el contacto oral, el cara a cara, y menos el contacto epistolar. Sobre todo en aquellos años ochenta y principios de los noventa, en que todavía imperaba el correo postal. Como yo sólo podía ir a España durante las vacaciones escolares (seis semanas), y entonces las editoriales también solían cerrar sus puertas, decidí acudir cada año en octubre a la Feria del Libro de Frankfurt, a la que acudían todas las editoriales importantes españolas. Muy fructífero fue también un encuentro, en Berlín, entre traductores españoles del alemán y varios autores. Mi marido, como hispanista, y Rodríguez Rivero moderaron el encuentro. Conocí entonces a Miguel Sáenz y a otros traductores. Tampoco recuerdo muy bien cómo tomé contacto con Galaxia Gutenberg, editorial de Barcelona dirigida entonces por Hans Meinke. Galaxia Gutenberg fue fundamental para mí: Meinke editaba sobre todo literatura alemana y, como le gustaron mis traducciones, se dirigía siempre a mí.
Fue a mediados de los noventa cuando leí un libro que me impactó: los diarios de Victor Klemperer. A diferencia de tantos otros autores judíos (Primo Levi, Eugen Kogon, Tadeusz Borowski…), Klemperer no habla del horror de los campos de concentración en el III Reich sino de la vida diaria del judío que no está aún, pero puede estar en cualquier momento, en un campo de concentración. Un testimonio excepcional. Sin embargo las editoriales españolas no se interesaban por el antisemitismo alegando que en España no había judíos desde hacía 500 años. Pero cuando supe por la agente literaria de la editorial alemana que Hans Meinke aún no le había devuelto el libro como tantas otras editoriales, me puse al habla con él y recibí el encargo de traducir los diarios.
Tardé casi dos años en traducir, anotar y prologar las casi 2000 páginas, pero valió la pena: el eco en los medios fue extraordinario y creo modestamente que ese libro marcó en España un antes y un después frente al tema del antisemitismo.
Desde que me jubilé en el año 2000 aumenté el ritmo de trabajo como traductora, pero no he pasado de los setenta u ochenta libros, debido sobre todo a que soy muy lenta o muy perfeccionista. Pero he traducido a muchos de mis autores preferidos (Franz Kafka, Georg Büchner, Adalbert Stifter, Gottfried Benn, Joseph Roth, Karl Philipp Moritz) y a muchos otros grandes autores (Thomas Mann, Heinrich von Kleist, R.M Rilke, Christa Wolf, Th. Fontane, Ernst Jünger…). El reto más duro fue el extraño libro de un joven autista, Birger Sellin: Quiero dejar de ser un dentrodemi. Su extraño y poético galimatías se consideraba intraducible, pero Hans Meinke me lo encomendó y resultó un éxito. 
Mi único best-seller ha sido Ha vuelto, de Timur Vermes, que traduje para Seix Barral: Hitler, que no había muerto de verdad, despierta de pronto en Berlín, en el año 2012. El libro es una sátira perfecta, llena de malentendidos, de situaciones cómicas y de alusiones a la Alemania actual, lo que da lugar a cantidad de juegos de palabras, que también fue muy dificultoso traducir. La editorial alemana reunió con el autor, en la Casa del Traductor de Alemania, a los 12 o 14 traductores que nos ocupábamos entonces del libro; durante cinco días conversamos y aclaramos problemas, el autor resultó tan simpático y divertido como su libro. En Alemania se vendieron cerca de un millón de ejemplares. En España, sin embargo, creo que el éxito de ventas fue manifiestamente mejorable.
Es un hecho, en efecto, que en el campo de la literatura, la Unión Europea no existe. Muchas veces leo las listas de los libros más vendidos en España y en Alemania: nunca coinciden ni en un solo título, tanto en ficción como en no ficción. Para mí es casi doloroso pensar que Georg Büchner, —un genio literario que murió a los 23 años, dejando un legado tan excepcional que el mayor premio literario alemán lleva su nombre, la Academia alemana tiene su sede en Darmstadt, su ciudad natal, y su drama Woyzeck es tal vez la obra de teatro más representada despues del Fausto— es prácticamente desconocido en España. Yo traduje hace casi treinta años su obra completa, últimamente Alianza ha reeditado en libro de bolsillo varios títulos, pero creo que el número de lectores sigue siendo muy reducido.
 Mi mayor frustración como traductora ha sido la casi total ausencia de autores franceses (sólo tengo en mi haber un libro de Pierre Grimal sobre Agripina). Hasta hoy, conozco mejor y más a fondo la literatura francesa que la alemana, pero desde el comienzo las editoriales me ficharon como traductora del alemán. Creo que también se debe a que en los años 80 y 90 había en España buenos traductores del francés y pocos del alemán.
Mi mayor frustración como traductora ha sido la casi total ausencia de autores franceses (sólo tengo en mi haber un libro de Pierre Grimal sobre Agripina). Hasta hoy, conozco mejor y más a fondo la literatura francesa que la alemana, pero desde el comienzo las editoriales me ficharon como traductora del alemán. Creo que también se debe a que en los años 80 y 90 había en España buenos traductores del francés y pocos del alemán.
Pero este capítulo de las frustraciones como traductora literaria es fácilmente ampliable. La editora de una conocida editorial de Madrid me dijo hace muchos años que para ella era irrelevante la calidad de la traducción, pues el lector que entra en una librería quiere comprar un libro de Thomas Mann o de Victor Hugo, y no le interesa cómo está traducido. Otro ejemplo de frustración es el modo en que algunos «correctores» entran a saco en el texto, que una ha traducido, al fin y al cabo, con todo cuidado. Afortunadamente, la mayoría de las editoriales se atienen a lo estipulado en el contrato y me reenvían el texto corregido para que yo tenga la última palabra. Pero algunas no lo hacen: tengo casos memorables de incumplimiento de contrato. Lo peor es que el traductor siempre lleva las de perder. Recuerdo que en la Feria de Frankfurt me atreví a enfrentarme con la renombrada directora de una prestigiosa editorial de Barcelona para decirle que habían publicado mi traducción sin enviarme el texto con las correcciones que había hecho sin duda alguna un latinoamericano, pues ahora estaba lleno de americanismos. Ella se puso furiosa, dijo que tenía plena confianza en sus colaboradores y no volví a recibir un encargo de aquella editorial. Y por ese mismo camino, con pequeñas variantes, ha terminado mi colaboración con cuatro o cinco editoriales más. Como no quiero, sin embargo, que esto se vaya pareciendo a los célebres cahiers de doléances que precedieron a la Revolución Francesa, añado que ha habido progresos en las últimas décadas: hay correctores estupendos y esos correctores son necesarios porque nadie está libre de error y quien piense lo contrario que tire la primera piedra. Tampoco hablaría hoy ningún editor sobre los traductores como aquella editora de Madrid hace treinta años.
 Pero no quiero dejar de indicar otro punto que me irrita profundamente: ¿cómo es posible que en la página web de las editoriales no aparezca casi nunca el nombre del traductor? Cuántas veces he querido saber quién ha traducido un determinado libro escrito en inglés y no lo he conseguido. ¿Es tan difícil lograr un cambio a este respecto?
Pero no quiero dejar de indicar otro punto que me irrita profundamente: ¿cómo es posible que en la página web de las editoriales no aparezca casi nunca el nombre del traductor? Cuántas veces he querido saber quién ha traducido un determinado libro escrito en inglés y no lo he conseguido. ¿Es tan difícil lograr un cambio a este respecto?
Y, claro, por qué no repetirlo a pesar de ser tan sabido: pese a los innegables progresos en ese terreno, sigue habiendo un absurdo desequilibrio entre el trabajo invertido en traducir un libro y la remuneración del traductor.
Entonces ¿por qué seguimos traduciendo? Hablando en primera persona: yo tengo una especie de adicción a este trabajo. Cuando busco y rebusco la correspondencia adecuada a la expresión alemana no miro el reloj, y la íntima satisfacción que siento cuando creo haber dado con ella es la mejor compensación. Un día le dije a un editor que a determinados autores los traduciría gratis y me dijo que no lo repitiera por ahí, porque a lo mejor me tomaban la palabra. Con todo esto quiero dejar claro que la decisión que tomé hace más de treinta años fue la correcta: yo quería una actividad gratificante y la traducción de una buena obra literaria lo es. Todo lo que hay en torno a esa actividad, ya sea positivo o negativo, es perfectamente secundario: el mismo Premio Nacional que se me concedió hace cuatro años, siendo sin duda un reconocimiento de mi labor como traductora, sé que es el resultado de varias circunstancias felices y, en el fondo, producto de la casualidad. Otros lo merecían igual que yo. En cuanto a las circunstancias negativas inherentes a la traducción, si yo empezara ahora como empecé hace treinta años, actuaría de modo muy diferente en varios aspectos, sería, sobre todo, mucho más prudente y me pensaría mucho mejor lo que digo o no digo a un editor. A quien empieza a traducir le aconsejaría, por eso, que ponga todo su empeño en hacerlo bien, que cuide sus relaciones con la editorial y que haga suya la sabia sentencia latina: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
Carmen Gauger, traductora del alemán y del francés con una larga trayectoria profesional, ganó en 2018 el Premio Nacional a la Obra de un Traductor.


