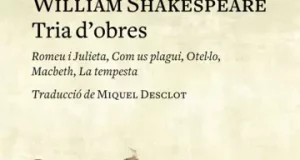Viernes, 22 de julio de 2022.
Viernes, 22 de julio de 2022.
En 2005, cuando tenía 83 años, Gregory Rabassa, traductor de español y portugués al inglés, publicó un breve libro sobre sus experiencias en el oficio titulado If This Be Treason: Translation and Its Dyscontents, A Memoir. Fue nombrado «Libro favorito del año» por Los Angeles Times y en 2006 recibió el premio PEN/Martha Albrand de memorias. Como es natural, en los diecisiete años transcurridos a ningún editor español se le ha ocurrido verterlo íntegramente a cualquiera de las lenguas peninsulares. Supongo que se debe a que la mayor parte de las obras traducidas por Rabassa son de la América de habla castellana, de Portugal y de Brasil y no le ven potencial de venta en nuestro país. Supongo también que en unas memorias de traductor tampoco lo ven. Sea como fuere, quien se interese por este libro tendrá que leerlo en inglés.
Rabassa empieza por afirmar que la traducción es un arte, y lo justifica diciendo que es posible enseñar manualidades, pero no un arte. Puedes enseñarle a Picasso cómo mezclar los colores, pero no cómo pintar sus Demoiselles d’Avignon. No obstante, admite que también él ha impartido cursos de traducción literaria, por lo que «ha intentado enseñar lo que no puede enseñarse». No sé qué enseñaría exactamente en sus clases, pero, desde luego, en ellas debió de haber muy poca teoría. Según él, enseñar traducción es algo parecido al trabajo del editor de mesa. Uno actúa como tal, pero, al contrario que el editor seriamente absorto en la búsqueda de errores, el profesor de traducción puede divertirse. Aunque no duda en considerarse un dinosaurio, emplea una imagen más amable para describir sus sensaciones en la época del estructuralismo y las elucubraciones de los teóricos del lenguaje: «Aspectos y perspectivas han cambiado a medida que avanzaba en edad, y sigo sintiéndome anclado en mi tiempo, que desapareció hace mucho. En no pocos momentos me siento como un viajero en el tiempo». Cuando escribe estas memorias es un anciano que, si bien experimenta el desplazamiento de quien está viviendo en una época muy alejada de la suya, no es víctima de la nostalgia. Cree haber llegado a las «décadas del adiós» con una pizca de sabiduría y define la vejez como el momento barroco de la existencia. Deja la estrategia para los teóricos mientras él se ciñe a la táctica. Y para ilustrar esto deja que aflore su fino sentido del humor: «Me gusta pensar que, como de niño me educaron en el papismo, a eso debo achacar mi alta puntuación en el campo de tiro con el M-1 durante la instrucción básica con la rodilla en tierra, gracias a todos aquellos años de genuflexiones, aunque esas experiencias puedan haber sido responsables de un poco de artritis en las articulaciones».
Su método consiste en seguir el texto, dejar que le conduzca y ver que a lo largo del camino emerge un estilo diferente y, es de esperar, un estilo propio para cada autor traducido. Sostiene que una buena traducción es esencialmente una buena lectura. Distingue entre big kids y little kids, los grandullones y los muchachitos. «A fin de alimentar a sus hijos, la mayoría de los traductores han de tener una conexión académica y trabajar duramente en los insidiosos boscajes donde la traducción, junto con el resto de la literatura, ha caído en manos de grandullones, aficionados a desmontar las cosas para ver cómo funcionan. Recuerdo que los grandullones eran los spoilers, arruinando siempre lo que los muchachitos, más imaginativos, eran capaces de hacer. Llamaban a esta actividad deconstrucción, y quienes se dedican a ella pueden verse reflejados en el episodio de Cien años de soledad donde el viejo José Arcadio Buendía desarma y luego arma de nuevo la pianola según como cree él que debe hacerse y con el resultado de una extraña cacofonía.»
Pero los talleres de traducción se han multiplicado en el mundo académico de Estados Unidos, un país donde se sigue traduciendo muy poco («Otro extraño fenómeno es el hecho de que mientras las traducciones disminuyen en el mercado popular, el número de traductores que se dedican a proyectos que casi siempre merecen la pena ha ido en aumento»), y hay una infinidad de estudios que pretenden encontrar una teoría del oficio. Por un lado, a Rabassa le divierte bastante la idea de una teoría sobre algo que él hace de una manera carente por completo de estructura teórica, y por otro lado le satisface la atención que recibe «por parte de esas mentes serias». Se revela como un hombre sin certezas que se fía únicamente de su instinto: «La traducción es un oficio perturbador, porque tienes muy poca certeza de lo que estás haciendo, y de ahí su gran dificultad en estos tiempos de creencias e ideologías fervientes, estos tiempos de codicia y discursos largos y tediosos» (esto último rima en el original: «this age of greed and screed»). En definitiva, Rabassa admite que sus actitudes intelectuales en esta y en otras cuestiones artísticas le han puesto en compañía de los llamados dinosaurios, y se enorgullece de ello: «Quienes nos llaman dinosaurios deben a su vez recibir un epíteto apropiado a sus actividades y actitudes y ser comparados con alguna especie animal. Opto por el de hienas». La imagen del dinosaurio aparece de nuevo cuando se refiere a la época de su preparación, cuando todavía no estaba seguro del rumbo que tomaría su vida: «Mi formación tuvo lugar en los años treinta, cuarenta y cincuenta, una temible tríada de décadas que realmente exigían los esfuerzos de un brontosaurio para sobrevivir y conservar la cordura».
Otra cosa que afirma de entrada es la condición de escritor que tiene el traductor, y aquí empieza a asomar la vena humorística que recorre sutilmente todo el libro. Dejémonos de discutir si son galgos o son podencos, parece decir, al traductor se le podría considerar el escritor ideal porque lo único que debe hacer es escribir. Ya le han proporcionado el argumento, el tema y los personajes, así que «he can just sit and write his ass off».
La palabra serendipity aparece muy pronto en estas memorias, y dice de ella que ha sido el sostén principal de su vida. Él no tenía intención de dedicarse al oficio y no se procuró una formación específica para ello. En un momento determinado «tropezó» con la traducción porque estaba ahí mientras él hacía otra cosa: pura serendipia. Mucho tiempo después, al reflexionar sobre sus comienzos, observa que desde niño poseía ciertos rasgos que encajaban perfectamente en las necesidades de la traducción y que fue perfeccionando con la práctica. Cree que el hecho de que sus abuelos hubieran nacido en cuatro países diferentes, España, Cuba, Inglaterra y Estados Unidos, le dotó de unas circunstancias genéticas que se unen a una serie de circunstancias geográficas no menos variopintas. El abuelo catalán emigró a Cuba y se casó con una sobrina nacida allí, y el neoyorquino se casó con una inglesa que tenía acento de Manchester. Cuando era niño, en su entorno coexistían diversas maneras de hablar, lo cual afinó su oído para la captación de sonidos. Sin embargo, no captó mucho español en su casa, pues su padre sólo lo hablaba en contadas ocasiones, cuando tenían visitas de personas latinoamericanas y cuando necesitaba con urgencia soltar un taco. Las lenguas que Rabassa estudió en la escuela fueron el latín y el francés. En la segunda enseñanza se interesó por las lenguas romances, español y francés, mientras que un amigo que había aprendido portugués gracias al contacto con pescadores en su Nantucket natal le daba las primeras lecciones de esa lengua. Empezó a estudiar alemán, pero lo dejó al comenzar la guerra, y entonces reanudó el estudio del latín y abordó el italiano. Naturalmente, el estudio de todas estas lenguas comportaba traducir, pero no le pasaba por la cabeza dedicarse algún día a la traducción profesional. Entonces lo llamaron a filas y le hicieron aprender criptografía para descifrar mensajes. Rabassa también cree que esta actividad pudo ser otra de las bases que le permitió traducir. Cuando le destinaron a Argel, tuvo oportunidad de hablar con veteranos de la Guerra Civil española que vivían allí refugiados, con lo que aumentó su conocimiento del español coloquial, mientras realizaba su trabajo de descifrar mensajes encriptados, es decir, de traducir del inglés al inglés. «Allí estaba yo, haciendo lo que haría años después, sin saber que ya traducía.» Nos dice que traducir narrativa es a veces análogo a interpretar informes del servicio secreto. Y su aversión a los estudios sesudos se evidencia en este comentario: «De haber tenido en mente esa meta tan preciosa de dedicarme a la traducción literaria, habría hecho muchas cosas de un modo distinto y tal vez habría acabado por ser un artesano instintivo, pedante y posmoderno. Tuve la suerte de ir a la deriva en mis circunstancias, recogiendo esto y aquello de pasada…»
A su vuelta del servicio militar, Rabassa se matriculó en la Universidad de Columbia. Facultad de español y portugués. El presidente era Federico de Onís; uno de sus profesores, Ángel del Río, autor de una excelente historia de la literatura española. De Onís le ofreció un empleo a tiempo parcial. Se doctoró con una tesis sobre los personajes negros en la narrativa brasileña. Prefirió el portugués porque ofrecía más campo para explorar y sentía cierta fascinación por Brasil, con una cultura tan diferente a las que él había estudiado. Casi sin habérselo propuesto, acabó siendo profesor en Columbia y empezó a colaborar en la revista literaria Odyssey, que publicaba textos procedentes de revistas literarias en español y portugués. Era preciso traducirlos, y así empezó a hacer traducciones que firmaba con diversos seudónimos para dar una sensación de variedad a la modesta revista. Pasó una temporada en Brasil gracias a una beca, y durante ese periodo perfeccionó su conocimiento de la lengua. De regreso a Columbia, «serendipity struck again». La editorial Pantheon Books le preguntó si le interesaría traducir una novela de un autor argentino llamado Julio Cortázar. Se titulaba Rayuela.
Segunda y última parte: 29 de julio 2022, La serendipia de Gregory Rabassa II
 Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.
Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.