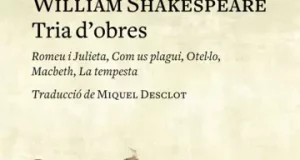Viernes, 4 de febrero de 2022.
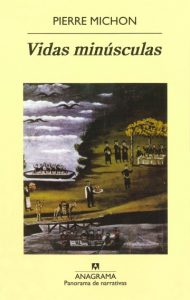 «Su enemigo era quizá la alondra, que va demasiado alto y con demasiada hermosura», dice Michon refiriéndose al protagonista de una de sus Vidas minúsculas, un joven campesino que intuye que hay, en alguna parte, algo que es precisamente lo que él quiere por encima de todo, pero no es capaz ni siquiera de concebir. Ahí está, en una breve frase, lo que, para mí, es esencial en Michon: esa capacidad (ese talento, esa genialidad) para clavarnos en el alma la cuchillada de esa gran, irremediable, trágica frustración en que consiste la vida de todo hombre y es componente básico de la condición humana. Son los libros de Michon —los que he leído, los que he traducido, y los he leído todos y los he traducido casi todos— de una punzante melancolía, de un doloroso compungimiento por lo que fue y ya no podrá volver a ser, y por lo que —peor aún— ni tan siquiera fue. Y hay, sobre todo, en sus personajes, una atormentada añoranza de algo que no saben qué es, pero que saben que existe, que está en alguna parte y otros poseen. Mas nunca será suyo. Algo vislumbrado confusamente, a ráfagas; algo que justificaría el hecho de estar vivo, pero que no estará nunca a su alcance, tanto más cuanto que ni saben en qué consiste. Basta con sentir una vez en la vida el pálpito de ese algo y la certidumbre de que se nos hurtará siempre y para siempre… y ya nunca habrá consuelo.
«Su enemigo era quizá la alondra, que va demasiado alto y con demasiada hermosura», dice Michon refiriéndose al protagonista de una de sus Vidas minúsculas, un joven campesino que intuye que hay, en alguna parte, algo que es precisamente lo que él quiere por encima de todo, pero no es capaz ni siquiera de concebir. Ahí está, en una breve frase, lo que, para mí, es esencial en Michon: esa capacidad (ese talento, esa genialidad) para clavarnos en el alma la cuchillada de esa gran, irremediable, trágica frustración en que consiste la vida de todo hombre y es componente básico de la condición humana. Son los libros de Michon —los que he leído, los que he traducido, y los he leído todos y los he traducido casi todos— de una punzante melancolía, de un doloroso compungimiento por lo que fue y ya no podrá volver a ser, y por lo que —peor aún— ni tan siquiera fue. Y hay, sobre todo, en sus personajes, una atormentada añoranza de algo que no saben qué es, pero que saben que existe, que está en alguna parte y otros poseen. Mas nunca será suyo. Algo vislumbrado confusamente, a ráfagas; algo que justificaría el hecho de estar vivo, pero que no estará nunca a su alcance, tanto más cuanto que ni saben en qué consiste. Basta con sentir una vez en la vida el pálpito de ese algo y la certidumbre de que se nos hurtará siempre y para siempre… y ya nunca habrá consuelo.
Esa alondra que vuela demasiado alto y con demasiada hermosura es, en El rey del bosque, una muchacha vestida de azul y de encajes blancos a la que mira un pastorcillo oculto tras un talud. Y a la que querría volver a mirar, pero «desde el otro lado», no «escondido debajo de unos árboles». Y el desasosiego que le deja no es el de una sensualidad insatisfecha —«aún era muy niño»—, sino el de la súbita revelación de que existen «otra carne, otra raza», «la extremosa carne de los príncipes», que les permite aprehender el mundo y la vida de otra forma, que los coloca en una atalaya desde la que se desvelan paisajes que el pastor no verá nunca. Y se hace pintor para «ser príncipe». Pero nos dice Michon que no lo consiguió. Sino que estuvo al servicio de un príncipe, de Claudio de Lorena, y que nunca pasó «al otro lado».
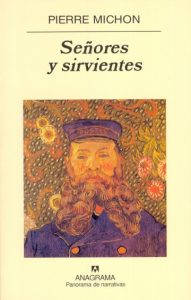 Esa alondra es, para el Watteau de Señores y sirvientes, el «intolerable escándalo de que no fueran suyas todas las mujeres». Y fracasa en la revancha que de ello toma a través de los pinceles; y ve arder, moribundo, desde su ventana, los cuadros con que había ido edificando el simulacro de mundo en que sí las poseía. Se asombra quien los quema, por orden suya —el simple, el sencillo párroco de Nogent que le ha servido de modelo para el personaje más pasmado e indefenso de toda su obra— de que haya quien dedique la vida a «fingir las cosas y no conseguirlo del todo»; y piensa, sensato, que «cuando se consigue, solo se añade fugacidad a la fugacidad, lo que no se puede tener a lo que no se tiene»; y que es «agotador ese engañoso juego de luminarias y sombras». Pero también él tiene su alondra, esa Citerea intuida e imposible a la que se encaminan los cortejos de los cuadros de Watteau, mientras que él, el Gille[1], a pie firme en medio del sendero, les da la espalda y se queda atrás. Porque, para poder llegar al final del camino de Citerea, hay que tener también, probablemente, una «extremosa carne». Y la suya es tal que, por su «extremada vulgaridad», porque tiene «el porte de un simple», lo solicitó el pintor como modelo. Y él cae entonces en la cuenta de que, durante unos segundos, había tenido la esperanza «de que, por una vez, [lo] pintasen con la apariencia de un prelado, de un profeta quizá». E incluso se «habría conformado con un papel de comparsa en una fábrica sacra, un levita detrás de Joad, o un oscuro testigo de la Pasión». Pero tampoco él pudo contemplar nunca el mundo «desde el otro lado» y nos mira ya para siempre con los ojos y la expresión y el porte de un payaso que se ha quedado a la orilla del camino.
Esa alondra es, para el Watteau de Señores y sirvientes, el «intolerable escándalo de que no fueran suyas todas las mujeres». Y fracasa en la revancha que de ello toma a través de los pinceles; y ve arder, moribundo, desde su ventana, los cuadros con que había ido edificando el simulacro de mundo en que sí las poseía. Se asombra quien los quema, por orden suya —el simple, el sencillo párroco de Nogent que le ha servido de modelo para el personaje más pasmado e indefenso de toda su obra— de que haya quien dedique la vida a «fingir las cosas y no conseguirlo del todo»; y piensa, sensato, que «cuando se consigue, solo se añade fugacidad a la fugacidad, lo que no se puede tener a lo que no se tiene»; y que es «agotador ese engañoso juego de luminarias y sombras». Pero también él tiene su alondra, esa Citerea intuida e imposible a la que se encaminan los cortejos de los cuadros de Watteau, mientras que él, el Gille[1], a pie firme en medio del sendero, les da la espalda y se queda atrás. Porque, para poder llegar al final del camino de Citerea, hay que tener también, probablemente, una «extremosa carne». Y la suya es tal que, por su «extremada vulgaridad», porque tiene «el porte de un simple», lo solicitó el pintor como modelo. Y él cae entonces en la cuenta de que, durante unos segundos, había tenido la esperanza «de que, por una vez, [lo] pintasen con la apariencia de un prelado, de un profeta quizá». E incluso se «habría conformado con un papel de comparsa en una fábrica sacra, un levita detrás de Joad, o un oscuro testigo de la Pasión». Pero tampoco él pudo contemplar nunca el mundo «desde el otro lado» y nos mira ya para siempre con los ojos y la expresión y el porte de un payaso que se ha quedado a la orilla del camino.
«Desde el otro lado» querrían poder mirar el Goya y el Lorentino de Señores y sirvientes. Desde el lado de Velázquez, desde el lado de Piero de la Francesca. Miraba Goya «lo que no podía pintar», lo que había pintado el sevillano que «parecía comprenderlo todo y no mentir nunca». Y no sabía que Velázquez también tuvo su alondra, que por ir en pos de ella, en pos de «Ticiano, cuyos rayos son de oro puro», o de «Tintoretto, que los hizo de ajenjo», se privó «de toda palabra que no fuera cortesana», que ello lo hizo «comer en la palma de la mano del rey y aceptar esos cargos mercenarios, ayudante de cámara, llavero mayor, aposentador mayor de Palacio, caballero de Santiago». Pero tal alondra no existía, porque «unos ancestros pintan el mundo, se desalientan, saben que el mundo no es como ellos lo ven, y menos aún como ellos lo pintan; pero llegan unos nietos que, de repente, ven el mundo como lo vieron los abuelos, y también, empero, como creen verlo ellos». Y en esa disyuntiva pintan y también se desalientan. «Y así van las cosas, de padres a hijos, de enanos vivos que intentan equipararse a gigantes muertos, del muerto al vivo, el juego de los enanos gigantes», todo, en última instancia, agotador y engañoso «juego de luminarias y sombras». Lorentino, el discípulo, vuelve a encontrarse un día con Piero, el maestro; y Piero de la Francesca está ciego.
Y el factor Roulin quiso ir tras la alondra de una República de barricadas, banderas rojas y utopía, en la que
Las palabras y los dientes no fuesen para morder; en que el valor del dinero no fuera lo único aparente, como si hubiera otros valores aparentes, como si ni tan siquiera fuesen valores; en que el pan se partiese a diario en todos los lugares de la tierra en una eucaristía perpetua en la que todos fuesen mesías, y todos fuesen apóstoles, y no hubiese ningún Judas; en que los últimos fuesen los primeros, y la gorra de Correos una corona entre tantas otras.
Porque sólo en un mundo así podría dar a luz al Roulin que llevaba dentro: «un príncipe Roulin de perfumada barba y eternamente joven, que lucía un dormán azul celeste con alamares y esa sencilla gorra de oficial de marina con que, por modestia o desenfado, se tocan los príncipes». Y, al ver que esa alondra no podría nunca levantar el vuelo, se puso en sus propias alas el plomo de la absenta, y se quedó en mujik de Van Gogh, ese barine desnortado, desbocado, desesperado, que tampoco alcanzó nunca la suya.
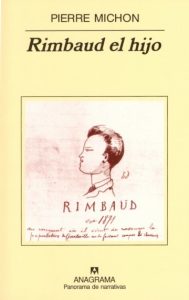 ¿Y a quién mejor que a Rimbaud le cuadra la frase que, al principio, citábamos: «Su enemigo era quizá la alondra, que va demasiado alto y con demasiada hermosura»?
¿Y a quién mejor que a Rimbaud le cuadra la frase que, al principio, citábamos: «Su enemigo era quizá la alondra, que va demasiado alto y con demasiada hermosura»?
Con hermosura —nunca demasiada— nos refiere Michon esas vidas. Las rescata «desde el otro lado», desde un lado que sólo él puede darles, el de la lengua, la Lengua Noble (esa lengua que lleva hasta el África colonial a André Dufourneau, en el primer capítulo de las Vidas minúsculas, porque a «quienes nacieron más cerca de la tierra la Lengua Noble no les proporciona la grandeza, sino nostalgia y deseo de grandeza», pero «en aquellos lugares, un labriego se convertía en un hombre blanco, y por más que fuese el último de los hijos malnacidos, contrahechos y repudiados de la lengua madre, estaba más cerca de su halda que un peul o un baulé; la hablaría en voz bien alta y, en él, ella se reconocería, y con él se desposaría»). En una bellísima prosa que tiene mucho que ver con la poesía, por más que el escritor reivindique la condición de prosista y afirme que «es poeta todo el que cree que es poeta; por lo tanto, no soy poeta». Con ella ennoblece las vidas minúsculas y las rescata. ¿Las rescata o las reconstruye? Ambas cosas. Hay un compás continuo en sus relatos de: «quizá», «imagino», «gusto de creer», «dicen». Trenza lo que fue, lo que quizá fue, lo que debería haber sido para contar vidas reales que podrían ser también, que son también en cierto modo, vidas imaginarias, aunque no por ello menos reales. Es este un aspecto que lo vincula a otro novelista francés actual, de quien dice sentirse próximo: Pascal Quignard. Ambos son rastreadores, rescatadores de vidas perdidas, de vidas olvidadas, de vidas silenciadas. Y de vidas fracasadas, sobre todo en lo que a Michon se refiere. Poco importa de quién nos hable, del labriego desconocido que cruzó por su infancia o de Van Gogh, de Goya, de Watteau, de Rimbaud: cualquier vida que nos narre Michon será una vida fracasada, porque no hay sino vidas fracasadas, porque vivir es una empresa imposible y abocada al fracaso. Todas sus vidas son minúsculas, porque ninguna alcanzó la grandeza ansiada: «enanos vivos que intentan equipararse a gigantes muertos», que tampoco fueron gigantes, que también se sintieron enanos en vida.
Pero todas, no obstante, son esenciales: quizá minúsculas en sí (incluso las que nos pueden parecer más grandes), pero también teselas de otras vidas, las piezas de un puzle que no puede prescindir de ellas, los hilos de un tejido que es, a la postre, la vida, el arte, la historia, el pasado, el porvenir, el mundo. Van Gogh no habría sido Van Gogh sin Roulin… Rimbaud no habría sido Rimbaud sin Izambard, sin Banville… Michon no sería Michon sin todos los protagonistas de esas vidas minúsculas de su primer libro. Y en esa necesidad, en esa imprescindible importancia, hallan todas las vidas, cualquier vida, sin buscarlo, sin saberlo siquiera, la grandeza que por otro lado se les negó.
 Y sus fantasmas no vagan por la cueva virgen de El origen del mundo, pero todas sus manos pintaron la cueva de Lascaux.
Y sus fantasmas no vagan por la cueva virgen de El origen del mundo, pero todas sus manos pintaron la cueva de Lascaux.
Libros de Pierre Michon citados:
Rimbaud el hijo (Rimbaud le fils, 1991) Anagrama, 2001. Traducción de María Teresa Gallego Urrutia.
Vidas minúsculas (Vies minuscules, 1984) Anagrama, 2002. Traducción de Flora Botton-Burlá.
Señores y sirvientes (Maîtres et serviteurs, 1990) Anagrama, 2003. Traducción de María Teresa Gallego Urrutia. El tomo de Anagrama incluye además El rey del bosque (Le roi du bois, 1996) y Vida de Joseph Roulin (Vie de Joseph Roulin, 1988).
El origen del mundo (La grande Beune, 1996) Anagrama, 2012. Traducción de María Teresa Gallego Urrutia.
Los fragmentos de las obras de Pierre Michon citadas en el artículo son todos ellos traducción de María Teresa Gallego Urrutia.
[1] Antiguo personaje de las comedias burlescas y, por extensión, hombre simple y un tanto ridículo.

Desde pequeña, María Teresa Gallego Urrutia supo que de mayor iba a traducir libros franceses. El primer encargo se lo hizo a los 18 años el director de Seix Barral, Joan Petit (y no se llegó a publicar el libro porque lo prohibió la censura de la década de 1960). Sesenta años después, más de 100 autores después, cerca de 300 libros después sabe que acertó de pequeña.