Invierno 2001. Recuperado el miércoles 4 de agosto de 2021.
Reproducimos la conferencia de Miguel Martínez-Lage en la IX edición de las Jornadas en torno a la Traducción Literaria, Tarazona, otoño de 2000. Texto publicado en VASOS COMUNICANTES 21.
I have never seen a more lucid, more lonely, better balanced mad mind than mine. V. N.[1]
Vaya por delante que hoy hablaré sobre todo en calidad de lector, actividad que cuido a diario como quien padece una enfermedad incurable. Por eso tendré que empezar con unos breves apuntes sobre mi historial clínico: quienes me conocen saben de mi afición por autores que no siempre o no sólo han escrito en su lengua materna. Por ejemplo, Conrad, Kafka, Beckett y Nabokov, claro. Cada uno representa una fase en mi enfermedad, algunas de las cuales coinciden en el tiempo. Y el sarampión Nabokov es muy similar al resto de las víricas: pienso en la tos ferina Fitzgerald, en las paperas Hemingway, la hepatitis Kafka, que suele ser de las más gordas y, ya puestos, en el ántrax Peter Handke, sin olvidar la tuberculosis Thomas Bernhard, muy extendida no sólo entre germanófilos de todo cuño. Yo pasé el sarampión Nabokov relativamente joven. Como casi todo, de aquello casi hace veinte años. Ya se ve: de la neumonía Gil de Biedma no hay quien se cure.
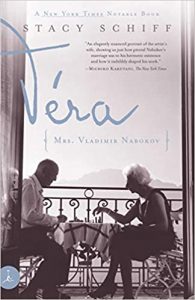 Lo más pernicioso de estas enfermedades son los rebrotes, pues pegan más fuerte la segunda vez. Y durante este último año largo he padecido una «nabokovitis» galopante, debida en parte a la traducción que he hecho de la biografía de Véra, señora de Nabokov, que así se titula, escrita por Stacy Schiff, galardonada con el Pulitzer. Es llamativo esto de revisitar a ciertos escritores gracias a sus mujeres: Enrique Vila-Matas sabe mucho de esto, no en vano ha pintado un bello retrato del matrimonio Nabokov en uno de sus libros más deliciosos y menos conocidos: Para acabar con los números redondos (Pre-Textos, 1997). Y es Vladimir Nabokov quien dijo que «sin mi mujer no habría escrito una sola de mis novelas».
Lo más pernicioso de estas enfermedades son los rebrotes, pues pegan más fuerte la segunda vez. Y durante este último año largo he padecido una «nabokovitis» galopante, debida en parte a la traducción que he hecho de la biografía de Véra, señora de Nabokov, que así se titula, escrita por Stacy Schiff, galardonada con el Pulitzer. Es llamativo esto de revisitar a ciertos escritores gracias a sus mujeres: Enrique Vila-Matas sabe mucho de esto, no en vano ha pintado un bello retrato del matrimonio Nabokov en uno de sus libros más deliciosos y menos conocidos: Para acabar con los números redondos (Pre-Textos, 1997). Y es Vladimir Nabokov quien dijo que «sin mi mujer no habría escrito una sola de mis novelas».
En estos meses no sólo he leído muchos nabokov que desconocía —Risa en la oscuridad, Mashenka, Una belleza rusa o La dádiva— sino que también he vuelto a leer los que más me gustaron en su día. Entre ellos, los Cursos de literatura europea y de literatura rusa, traducidos por Francisco Torres Oliver y María Luisa Balseiro respectivamente, cuya intención, creo, es la de crear buenos lectores. No así las notas sobre el Quijote, que son el mayor fiasco nabokoviano de la historia, pues Nabokov había leído a Cervantes en tres lenguas, pero nunca en castellano, y por fuerza tuvo que incluirlo en sus clases de literatura. Sin duda que le estorbó todavía más el hecho de que no pudiera poner a caldo al traductor de la novela, como hizo en cambio con los traductores de las obras escogidas en sus cursos: el Gógol de Constance Garnett, por ejemplo, le pareció «una cagarruta». (Literalmente, dry shit, que es peor.) A Philip Vaudrin, un editor de Oxford University Press, le escribió en 1947 en estos términos:
Ya que me pregunta usted qué opinión me merecen estas traducciones, entiendo que desea saber cuál es mi más sincero parecer. Aquí lo tiene. Estas traducciones son absolutamente deplorables. No consigo imaginar cómo es posible que una editorial del prestigio de la suya se haya dejado inducir a publicar semejante bazofia. Son meras caricaturas de los originales, forjadas en un inglés sencillamente execrable. Por si fuera poco, el autor de las mismas no siempre ha captado el sentido de los versos rusos. Por último, aunque no sea lo de menos, su elección de los textos denota un pésimo gusto
El libro en cuestión era una antología de poemas rusos, The Wagon of Life, selección y traducción de Sir Cecil Kisch, quien seguramente no volvió a traducir nada, al menos para OUP.
Nada más emigrar a Estados Unidos, para ganarse un sobresueldo, que de algo hay que morir, Vladimir accedió a traducir Los hermanos Karamazov. Según Véra, por fortuna, y gracias a una inoportuna enfermedad, rescindió el proyecto antes de poner manos a la obra. A punto estuvo de acometer también una traducción de Karenin (y en Ada, muchos años después, parodia la gran novela de Tolstoi a la que se negaba a llamar por el nombre con que la conocemos, con la «a» final). Poco faltó para que ambos, Vladimir y Véra, tradujeran al ruso un libro de Hemingway al que llamaban El viejo y el pez. Y en su sano afán por enmendar la plana a los traductores de cuyos trabajos se servía, Vladimir llegó a extremos no se sabe si sonrojantes o geniales: así, en 1951 trató de vender al editor de la versión inglesa de Madame Bovary sus correcciones a la traducción. Lo señalo por si alguien tiene en mente algún proyecto para restaurar viejas traducciones no del todo malas, y en todo caso mejorables, que otras son tan malas que no se pueden mejorar. Ah: la idea de Vladimir sobre la novela de Flaubert no salió adelante.
La biografía de Véra, que en breve publicará Alianza, fue el acicate de estas lecturas. El libro está plagado de citas de títulos nabokovianos, lo cual plantea un eterno dilema no sólo traductivo, sino también editorial, pues nunca se sabe si esas citas es mejor usarlas o sudarlas, quiero decir, aprovechar las traducciones ajenas o rehacerlas por completo. En la biografía de Véra, así como en los dos memorables volúmenes que conforman la biografía de Vladimir escrita por Brian Boyd (el primero ya existe en castellano; el segundo lo tiene Anagrama programado sine die), la obra que más se cita, naturalmente, es Speak, Memory. En castellano nunca he podido con ese libro, al que ataqué con fruición capítulo a capítulo, ya que son bastante independientes. Durante muchos años, Habla, memoria ha sido —para mí— un libro balbuciente, afónico, mudo. Ni mú murmuraba memoria. En cambio, en inglés, me ha proporcionado una de las más gratas lecturas de mi vida. Tiene un poderío vocal que resulta de una elocuencia deliciosa, casi operística. En defensa del traductor español, debo decir que no lo tradujo para mí, como tampoco yo traduzco para quienes, entre ustedes, conocen el inglés tan bien como yo o mil veces mejor. De todos modos, lamento decirles que salvo alguna excepción no haré una crítica de las traducciones de Nabokov al castellano. No sé si de veras lo lamento: también me alegro de abstenerme. Y ya que estamos en los primeros compases de las excusas no pedidas, para quien guste de las acusaciones manifiestas diré a las claras que no sé ni papa de ruso, lo cual es un handicap a la hora de abordar tantos aspectos traductivos del parque temático e itinerante que sin querer montaron los Nabokov, más bien un epítome enciclopédico del abanico translaticio. Es evidente que me apoyo en lo que otros han indagado antes que yo allí donde mi olfato es inoperante.
En realidad, lo que pretendo es llevarles de paseo en una visita guiada, si se fían, por un museo de los horrores y las maravillas, las enormidades y las aparentes minucias de la traducción, pero sin salir de casa de los Nabokov. Es un museo repleto de crímenes, en cuyos salones queda constancia de que el criminal se contradice, como todos. Me limitaré a exponer, así pues, las pesquisas de un sabueso. Y al contrario que los buenos coleccionistas, les prometo que no dejaré las mejores piezas cobradas para el final.
Seguramente es Véra la más genuina políglota de los Nabokov. Pese a los años que pasó en Berlín al comienzo de su exilio, Vladimir nunca llegó a dominar el alemán ni siquiera para leer los titulares de los periódicos. En cuanto al dominio que Véra tenía del ruso, su marido se deshizo en halagos a lo largo de su dilatada existencia: en una vida que transcurre casi por entero en el exilio, Véra fue la depositaria del acervo de la lengua rusa, más incluso que Vladimir. De hecho, lo último que hizo Véra, luego de fallecido su marido, fue traducir al ruso Ada o el ardor, tarea seguramente monstruosa de cuyos frutos no podré beneficiarme, no ya porque no sé ruso, sino porque Ada es una de las novelas de Nabokov menos recomendables que conozco, pura hinchazón descompensada que, cómo no, tiene sus adeptos. Sin embargo, desafío a cualquier Ada-adicto, y doy fe de que los hay —bien está que así sea—, a que reconozca que ya en una novela del año 1947, Barra siniestra, de la que me hubiera gustado ocuparme por extenso más adelante, hay un capítulo que prefigura y mejora con creces el germen de Ada, un libro dentro de un libro, titulado La textura del tiempo. Lo malo de Barra siniestra es que apenas es conocida: junto con Cosas transparentes, de la cual existe una excelente traducción española de Jordi Fibla, es prácticamente la única de sus novelas que sigue estando descatalogada, y que aún no ha formado parte de la Biblioteca Nabokov que edita Anagrama desde hace quince años. Tal vez se deba a que para traducirla hace falta, como mínimo, una combinación de virtudes que no es fácil de encontrar: entre otras, amplios conocimientos nabokovianos, el enciclopédico saber shakespeariano de un Ángel Luis Pujante, la inventiva verbal desaforada de un Iñigo García Ureta y el sano afán de injerencia en el texto de un Gabriel López Guix, ya que sólo interviniendo en él muy a fondo se puede lograr una ilusión de transparencia… en el caso de que eso sea lo que se persigue. Diré tan sólo de la traducción de Jorge Ferrer Aleu, editada por Plaza y Janés en 1976, que si la novela termina con la inquietante frase: A good night for mothing, con m de moth (Nabokov fue uno de los lepidopterólogos —digo bien: lepidopterólogos— señeros del siglo), aunque parece una errata como la copa de un pino, se le apone una N. del T. digna de encabezar una antología del género. Abreviando, dice así:
Un lector inglés puede creer que la última palabra debiera ser nothing (nada), esto es “Una buena noche para no hacer nada”, y que mothing, neologismo por “mariposear”, era la errata de que habla el autor en su prólogo. Esta nota puede parecer ociosa, pero el presente libro es de muy difícil traducción por la forma en que el autor juega con las palabras en inglés.
Conste que mothing más bien hubiera sido “apolillar” o “polillear”. Para más inri, en el prólogo que le puso Nabokov en 1963 (repito que la novela es de 1947 y es la primera que escribió en Estados Unidos, aunque no la primera que escribió en inglés, honor que corresponde a La verdadera vida de Sebastian Knight), y es un prólogo en el que, como todos los suyos, aprovecha para estoquear sin piedad al “Charlatán Vienés” (“todos mis libros —dice— deberían llevar una advertencia: ‘Freudianos, prohibido el paso’”), se traduce ejaculations of woe, como suena, por “eyaculaciones de dolor”. Toma del frasco. En segunda acepción, ejaculation vale tanto como “exclamación”, “alarido”. No contento con eso, en una cita de Mallarmé traduce sanglot por “sollozo”, cuando es evidente que sans pitié du sanglot dont j’etais encore ivre debiera ser “sin apiadarse del espasmo que aún me embriagaba”, de modo que los traductores propensos al lapsus freudiano también van avisados.
Sabemos que Vladimir puso toda clase de reparos a la hora de encontrar al osado, demente profesional capaz de traducir la novela al alemán. Véra, en cambio, ayudó al traductor holandés a encontrar el buen camino en medio de los significados ocultos de Barra siniestra, niveles de sentido que bajo ningún concepto debían colarse en el texto, pero que a la fuerza debían penetrarlo, si su deseo era hacer justicia a la novela. Le envió abundantes glosas con palabras como éstas:
Confío que le sirvan de ayuda. Tan sólo pretenden, por supuesto, ayudarle a penetrar el sentido de las palabras de que consta ese pasaje y a que encuentre un equivalente. Todo esto es de mi propia cosecha, y mi esposo dudo mucho que desee, creo yo, que pase a formar parte de su texto.
Debo decir que cuando preparaba esta conferencia durante un verano inglés que no ha tenido nada que ver con el de Guillermo Carnero, llegué a pensar en analizar con cierto detenimiento la función de la traducción en la estructura de Barra siniestra y, sobre todo, el desternillante y pesadillesco capítulo VII, que versa sobre una posible traducción de Hamlet a la lengua del país imaginario en que transcurre la novela. Toda la novela es una pesadilla para cualquier traductor, aunque aún quedamos algunos convencidos de que el cielo debe de ser como un bar en el que nunca pasa nada. Para que se hagan una idea, les leeré un pasaje del prólogo de Nabokov… en traducción de Jorge Ferrer Aleu, por deferencia a quienes no sepan inglés y por precaución ante mi acento:
El idioma del país, tal como se habla en Padukgrado y en Omigod, y también en el valle del Kur, en los montes Sakra y en la región del Lago Malheur , es un híbrido de eslavo y germánico, con un fuerte acento kuraniano en todo él (especialmente acusado en las eyaculaciones de dolor [sic transit]); pero el ruso y el alemán familiares también se emplean entre los representantes de todos los grupos, desde el vulgar soldado ekwilista hasta el intelectual discriminador. Por ejemplo, Ember [éste es el traductor de Shakespeare], en el capítulo 7 da a su amigo una muestra de los tres primeros versos del soliloquio de Hamlet (acto 3, escena 1ª) traducidos a la lengua vernácula (con una pseudoerudita interpretación del primer verso, tomado para referirse a la proyectada muerte de Claudius, a saber, “¿tiene que ser o no ser el asesinato?”). Lo cual continúa con una versión rusa de parte del parlamento de la Reina en el acto 4, escena 7ª (también con la introducción de un escolio) y una espléndida traducción al ruso del pasaje en prosa del acto 3, escena 2ª, que empieza diciendo Would not this, Sir, and a forest of feathers… Los problemas de traducción, las fluidas transiciones de una lengua a otra, las semánticas transparencias que tienden capas de un sentido que se encoge o se dilata, son tan características de Sinisterbad como lo son los problemas monetarios de tiranías más conocidas.
Como muestra de las minas antipersonales que contiene el texto, ahí va una joya: en un discurso, el dictador que rige los destinos de ese país imaginario dice: when an admiral has lost his fleet in the raging ocean, pero el protagonista entiende when an animal hast lost his feet… etc. Y ese malentendido tendrá repercusiones en la trama. Ya se ve: es material más apropiado para un taller o para todo un curso que para una simple conferencia, de modo que ha de quedar para otra ocasión.
El celo con que vigilaron los Nabokov la difusión de su obra nos regala, creo yo, una anécdota paradójicamente maravillosa. La protagoniza Véra, que destacó en su combate heroico y constante contra editores malandrines. Es de finales de los años 50, cuando aumentaba por momentos la bola de nieve del efecto Lolita en medio mundo. Les aseguro que se van a alegrar de algo que siempre nos apena.
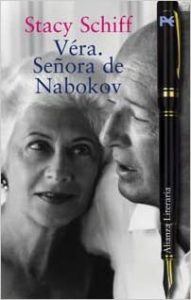 En 1959 los Nabokov estuvieron en contacto permanente con su editor sueco. Las traducciones de Pnin y de Lolita que había publicado no sólo eran defectuosas, sino que tenían todas las trazas de estar plagadas de abreviaciones y expurgos sustanciales. La editorial accedió a retirar de las librerías la Lolita mutilada, pero incumplió su promesa. Vladimir insistió en que se rescindiera el contrato; le aconsejaron que no entrase en litigios, pero los dos estaban que se subían por las paredes. Véra asumió la tarea de cotejar el Pnin sueco con la ayuda de un diccionario bilingüe y sus conocimientos de ruso y alemán. Semejante esfuerzo tal vez justifique algo que dijo después: si tuviera tiempo, se dedicaría a aprender dos idiomas, el sueco y el español. En la edición sueca faltaban párrafos enteros, pero mucho más grave era que el sesgo político de bastantes pasajes se hubiera modificado de manera muy sutil, atemperándose el anticomunismo del texto.
En 1959 los Nabokov estuvieron en contacto permanente con su editor sueco. Las traducciones de Pnin y de Lolita que había publicado no sólo eran defectuosas, sino que tenían todas las trazas de estar plagadas de abreviaciones y expurgos sustanciales. La editorial accedió a retirar de las librerías la Lolita mutilada, pero incumplió su promesa. Vladimir insistió en que se rescindiera el contrato; le aconsejaron que no entrase en litigios, pero los dos estaban que se subían por las paredes. Véra asumió la tarea de cotejar el Pnin sueco con la ayuda de un diccionario bilingüe y sus conocimientos de ruso y alemán. Semejante esfuerzo tal vez justifique algo que dijo después: si tuviera tiempo, se dedicaría a aprender dos idiomas, el sueco y el español. En la edición sueca faltaban párrafos enteros, pero mucho más grave era que el sesgo político de bastantes pasajes se hubiera modificado de manera muy sutil, atemperándose el anticomunismo del texto.
Este irritante asunto se resolvió gracias a la ayuda de un abogado sueco, dichosos sean los abogados que no se hacen los suecos. En pleno triunfo mundial de Lolita, por fin se cumplió al pie de la letra la quema que Nabokov había tratado de efectuar años antes (debo decir que a punto estuvo de incinerar el manuscrito original, y que sólo se lo impidió la vehemencia de Véra), sólo que esta vez fue Véra la que aventó las llamas de la hoguera a casi 10.000 kilómetros de distancia. Los suecos accedieron a destruir las existencias restantes de ambos títulos, y el abogado estuvo presente en calidad de testigo de los Nabokov. El 7 de julio de 1959 (día importante: Nabokov murió 17 años después) siguió al último camión que salió cargado de un almacén de Estocolmo con destino a un basurero en el cual fueron descargados los libros y las tripas sin encuadernar.
Se encendió la hoguera y se prendió toda la pila casi en el acto —informó—. Donde no se extendían las llamas se vertieron latas de gasolina. Estuve presente durante una hora. Cuando me fui, toda la superficie de la hoguera estaba consumida por completo. Quedé convencido de que ninguno de los ejemplares de la pila se podría poner a la venta, aunque es llamativo el tiempo que tarda en arder una pila de libros.
A Véra le encantó la noticia. Ésta sí fue una quema de libros que podría soportar con la conciencia muy tranquila. Destruir la obra de su esposo, por penoso que fuese, era preferible a darle una existencia de superventas, en efecto, pero de forma mutilada y defectuosa.
Más que una familia, los Nabokov fueron desde muy pronto una factoría, una empresa dedicada por entero a la muy industriosa, lucrativa y exigente actividad de promocionar las obras de Vladimir y de garantizar su entrada por la puerta grande en ese sitio distinto que debe de ser la posteridad. Cada uno en su papel, muchas veces intercambiable (sobre todo en la traducción, la corrección de pruebas e incluso las labores de retoque de las traducciones a prácticamente cualquier lengua, así como en sus controles de calidad), pusieron los tres un afán desmedido y un mimo exquisito, movidos por una fe inquebrantable en las excelencias del maestro. Y hablo de la familia en pleno, pues aunque la casa fuera de Vladimir y de Véra (que en realidad jamás fueron dueños de una casa y nunca la tuvieron para siempre, ya que pasaron la vida realquilados o alojados en hoteles), de todo esto habrá que hablar con el permiso de Dmitri, heredero de ambos y pieza clave en no pocas desmesuras. Ahora que ya no es preciso que figure la profesión en el carné de identidad, reconozco que a mí no me importaría poner la de Dmitri: cuando publica parte de sus diarios en la revista Antaeus, en 1988, figura como cantante de ópera, ensayista, alpinista, piloto de coches de carreras y traductor. Por ese orden. Y en ese diario, en una entrada correspondiente a 1938, cuando tenía cuatro añitos, dice que sabía que su padre era escritor, pero que
Mi primer pálpito de la profesión a la que se dedica tiene lugar cuando escucho con deleite a mi madre, que me lee su traducción al ruso de Alicia en el País de las Maravillas. (Collins Harvill, 1989).
Nadie se llevará las manos a la cabeza si digo que todo traductor es escritor, pero que no todos los escritores son traductores. De hecho, el caso de Nabokov es el de un escritor que traduce y un traductor que escribe. A esa luz hay que considerarlo. El lector de una traducción debe tener plena confianza en el traductor… mientras no se demuestre lo contrario. Y todas las traducciones de Nabokov parecen más que sólidas, salvo el monumental Eugenio Oneguin de Pushkin. Tras el despliegue de pirotecnia verbal que hizo en Lolita, con Eugenio Oneguin pasó a ser sospechoso de todo lo contrario: de ocultar un original luminoso bajo un sombrío y desmedido fárrago literal. Ésta es una palabra clave en todo lo que sigue, y les ruego que la retengan, nunca mejor dicho, al pie de la letra. Como del Oneguin hemos de hablar bastante, habrá que aclarar que es seguramente la cumbre de la poesía rusa; que Pushkin sólo es comparable a Shakespeare; que se trata de una novela en verso que consta de ocho cantos compuestos por un elevado número de estrofas de catorce versos que mantienen la misma estructura métrica y prosódica; que cito el título en castellano pese a referirme en todo momento a su traducción inglesa, porque en inglés parece un breve diálogo de barra de bar: You-Gin? One-Gin. Y como introducción a Pushkin, no conozco nada mejor que la obra de Juan Eduardo Zúñiga titulada precisamente El anillo de Pushkin (Bruguera, 1983).
Si consideramos la traducción literal de acuerdo con una famosa idea del “inevitable” Venuti, la opción que toma Vladimir en su traducción es de índole “resistente” o incluso “disidente”. Y así se pueden entender mejor las razones de Nabokov y las reacciones de sus lectores. Las polémicas que suscitó la obra fueron épicas. Nabokov rompió su amistad con Edmund Wilson, que había durado varias décadas, a raíz del Oneguin. Todavía anteayer, como quien dice, Dmitri seguía enzarzado en dimes y diretes, réplicas y contrarréplicas, con los críticos de la desmesura literalista de su padre.
El propio Pushkin comparó a los traductores con los caballos de postas de la civilización. Con más modestia, Nabokov dijo que su inmenso proyecto de traducción glosada del Oneguin era sólo una mula. Cuando se lo conté a J. M. de Prada Samper, comentó con acierto que a lo mejor por eso mismo vamos tan apaleados. En fin. Mejor dicho, a fin de entender cómo hizo Vladimir su última traducción de una obra ajena, esfuerzo que voluntariamente raya en lo ilegible, hay que conocer al menos someramente su vida entera como escritor y traductor[2]. Aparte de sus ficciones y ensayos, Nabokov tradujo y escribió artículos sobre la traducción durante toda su vida. La traducción es un elemento endógeno en su actividad creadora: con el tiempo llegó a ser cada vez más dominante en la trama de sus novelas.
Las fechas clave en la vida de los Nabokov, en sus exilios sucesivos (una especie de fuga en Mi mayor), son éstas: en 1899, nace Vladimir en Petersburgo; se considera “un niño normal, trilingüe”; en 1919 huye a Berlín tras la Revolución Rusa; en 1938 huye de los nazis a París (Véra era judía); en 1940 huyen a los Estados Unidos tras intentar marcharse a Inglaterra; en 1961 huyen del éxito (o huracán) Lolita y se instalan en Montreux. Aunque parecía provisional su residencia en esta localidad suiza, los Nabokov residen en un hotel hasta la muerte de Vladimir, el 7-7-77.
Asimismo, las traducciones de Nabokov pertenecen a tres categorías que se corresponden más o menos con cada una de sus fases vitales:
- escritor en ruso que traduce al ruso con gran entusiasmo naturalizador, domesticando los originales;
- escritor en inglés que traduce al inglés sobre todo con propósitos didácticos, con afán literalista irreductible;
- escritor en inglés que se traduce desde el ruso: parafrasea y rescribe y se toma libertades autoriales que había denegado a otros[3].
Además, entretanto vigila las traducciones de sus novelas a otras lenguas y zahiere a sus traductores de modo impenitente. Como muestra, y a riesgo de dar un salto en el tiempo, vaya un botón. Eric Kahane, traductor francés de Lolita y hermano del editor de la misma, estuvo en estrecho contacto con los Nabokov mientras duraron sus trabajos y sus días. Como han descubierto todos los traductores de Nabokov antes o después, Kahane se había metido hasta el cuello en una extenuante labor de encaje. En una carta al autor, lo maldice de este modo:
Algunos días apenas consigo dar por buenos 8 o 10 renglones y muero de ganas de asesinarle a usted. Otras veces termino una página, o dos, pero al día siguiente estoy muerto.
Seguramente más que ninguna otra persona durante la primavera de 1958, Kahane sintonizó con la exquisita riqueza de su lenguaje, con el humor sinuoso que el propio tema de la novela había oscurecido en gran parte. Los detalles eran inagotables, tal como lo fueron las discusiones entre ambos, llevadas a cabo por medio de Véra. Kahane sugería una expresión original; Nabokov proponía una alternativa. “Es una bella palabra, pero no existe”, objetaba Kahane, cosa que Nabokov refutaba diciendo que sí existía, y citando por fuente el Grand Larousse de 1895. “Aquello fue peor que el penal de Alcatraz”, dijo Kahane para resumir la experiencia. Encerrado con el manuscrito en un cobertizo de un jardín, en la Riviera, Kahane empezó a entender que bien podría pasar a la posteridad por ser el traductor peor remunerado de la historia. Puede que lo sea en francés. Permítaseme el excurso, pero en castellano, a menos que me equivoque, ese dudoso honor corresponde al equipo de cinco personas que tradujimos Rumbo a peor, un brevísimo texto de Samuel Beckett, a lo largo de dos largos años.
Pero volvamos al alfa y la omega, a Alicia y Oneguin. Estas dos obras de Carroll y Pushkin son de las que se las traen. Los dos autores disfrutaban fruiciosamente con los juegos de palabras; las dos obras son clásicos capitales en la historia de la literatura, obras maestras que se prestan a una lectura a diversos niveles, cada uno de los cuales constituye una valiosa experiencia literaria. Nabokov publicó su Alicia en ruso en 1923, en Berlín, con el título de Anya v strane chudes: a la vista está que las libertades que se tomó en su día llegan al extremo de cambiarle el nombre a la buena de Alicia y naturalizarlo por completo. Al parecer, Alisa hubiera sonado muy extranjerizante. Es como si un traductor español de la época, y no hubiera sido raro, tradujera la obra de Carroll por Paquita en el País de las Maravillas. Según los expertos que he consultado, la traducción rusa de Nabokov es fantástica: encuentra homofonías en ruso idénticas a las del original sin desvirtuar el sentido, sale bien parado de las parodias en verso con las que cualquier traductor se volvería loco (y, si no, que se lo pregunten a Paco Torres Oliver, autor de la Alicia canónica en castellano) y logra en ruso una hilaridad perpleja y pareja a la de Carroll. Su estrategia es esencialmente la de facilitar al lector ruso su identificación con el personaje principal y con sus peripecias. Si algún pero se le puede poner, es que pensara en un público lector compuesto por personas de muy tierna edad.
En el caso del Oneguin de Pushkin, Nabokov pensó en un público erudito. Es sabido que su traducción, publicada en 1964 (aunque acabada bastantes años antes, y revisada a fondo al final de su vida, para su reedición de 1975), es estrictamente literal, sin mantener la rima, con una prosodia vagamente semejante a la del original, y que sin embargo se editó en cuatro volúmenes: lleva casi dos mil páginas de copiosas notas al texto. Frente a aquella labor de naturalización, aquí se produce un extrañamiento tan monumental como la obra misma y como el elefantiásico aparato crítico que envuelve la traducción.
Este sorprendente cambio de actitud tal vez se deba al público que el traductor tenía en la mente, aunque sospecho que hay otras razones. No se acomete del mismo modo la traducción de una obra por la que uno siente una admiración y un respeto reverencial, poco menos que paralizador, que la traducción de una obra que uno considera menor. Sin embargo, las traducciones de Nabokov hechas por Nabokov and Co. son otro cantar.
Se ha dicho que su cambio de táctica en el Oneguin se debió a la necesidad de reinventarse como erudito serio para hacer frente a la publicidad adversa de Lolita, es decir, para no parecer un pornógrafo. Además de la otra razón ya apuntada, conviene hacer un somero repaso de su trayectoria para entender mejor este paso del cero al infinito, o viceversa.
En su juventud, traducir era una forma de aprendizaje literario y de apropiación creadora, pues Nabokov rechaza la idea de “influencia”. Por eso hubiera valido la pena verlo polemizar con Harold Bloom, lástima. De esta época juvenil datan algunas traducciones elegantes, quizá hechas con rodillo alguna vez, que más adelante ha de repudiar:
– Colas Breugnon (Nikolka Persik, 1922), de Romain Rolland. Nabokov la describió como “un Vesubio de palabras, una erupción del léxico francés antiguo, un juego ininterrumpido de figuras fonéticas: asonancias, rimas internas, aliteraciones, etc.” Tuvo que explorar los diccionarios en busca de arcaísmos idóneos, ejercicio que es claro precedente de esa pedantería que con el tiempo iba a ser uno de los grandes pecados de Vladimir como escritor y traductor[4].
– El caso de Alicia (Anya, 1923) ya lo hemos comentado. Carroll es uno de los grandes referentes (o parientes) de Nabokov. Ahí están los rompecabezas, los sueños, el ajedrez, los espejos… En su traducción, Vladimir incorpora Alicia a la lengua rusa por completo: su recital paródico de Shakespeare se convierte en un paródico recital de Pushkin. A fuerza de ingenio en los juegos de palabras supera incluso el original; idea tiradas aliterativas más largas de lo necesario.
– También tradujo a sus poetas preferidos: Verlaine, Keats, Yeats, Shakespeare, Rimbaud, Supervielle, Musset. La traducción le ofrece en esta fase una excelente oportunidad de desplegar su poderío juvenil, su virtuosismo lingüístico, al tiempo que busca la fidelidad tonal y la recreación del espíritu del original. La traducción, creo, era una mezcla de pasatiempo, calistenia literaria y ocasión para hacer gala de sus intereses transculturales.
Antes de marchar a Estados Unidos, Nabokov inicia en París el salto de una lengua a otra. Si en Beckett y Conrad ese cambio de piel fue una elección, en Nabokov fue una imposición de la historia. En el epílogo de Lolita, de 1956, dirá lo siguiente:
Mi tragedia privada, que ni puede ni debe interesar a nadie, estriba en que tuve que renunciar a mi lengua materna, a mi infinitamente rica lengua rusa, tan dócil y libre de ataduras, a cambio de un inglés mediocre.
Y en una nota manuscrita e inédita dice así:
La mudanza que me llevó de mi ruso palaciego a mi inglés de buhardilla zarrapastrosa fue como trasladarse a oscuras de una casa a otra, en noche cerrada, durante una huelga de fabricantes de velas y portadores de antorchas.
Nabokov tardó en dominar de veras el inglés. Y si fue difícil el salto a una lengua en la cual su debilidad era evidente, traducir desde su cultura materna a esa cultura de adopción debió de ser dificilísimo. Fue como si hubiera pasado al otro lado del espejo. Hay en esta época inicial en los Estados Unidos un par de datos cruciales para nuestros intereses. En primer lugar, le sorprendió la ignorancia generalizada de la cultura rusa y la vileza de las traducciones inglesas. Poner remedio a esa situación iba a ser uno de sus objetivos, pues a pesar de su abandono forzoso de Rusia iba a ser fiel a su herencia cultural.
También es importante la autoestima literaria: al desplegar la riqueza de su cultura natal quiso granjearse el respeto y la admiración que merecía. Por eso, la actividad traductora pasó a ser una necesidad psicológica y profesional: de ello iba a depender su supervivencia como escritor extranjero y su subsistencia como profesor. En las aulas, además, Nabokov se encontró cara a cara con los lectores por vez primera. Vio qué entendían y qué se les escapaba, sobre todo en los textos traducidos.
En 1945 publica Tres poetas rusos, una antología de Pushkin, Lermóntov y Tiútchev. Según su todavía amigo Edmund Wilson, es la mejor traducción de Pushkin y las mejores traducciones de poesía en general que ha leído nunca. Wilson, ya se dijo, rompió relaciones con Nabokov a raíz de la publicación del Oneguin. El enfrentamiento entre ambos, las cartas cruzadas y el cruce de artículos en la NYRB, es un partido de ping-pong en el que los dos contrincantes tiran a dar primero con pelotas de goma y luego con proyectiles de más calibre. Es una lástima no poder entrar a fondo en la correspondencia mantenida entre ambos, porque vale la pena.
En la década de 1940 es cuando Vladimir comienza a traducir y a corregir traducciones existentes con propósitos didácticos, es decir, para sus alumnos. Con el tiempo rechazará estas versiones de clásicos rusos por ser “demasiado legibles”. Parte de su cometido consistía en acercar a los alumnos al texto y a su creador, pero no a la inversa, y salvar el abismo creado por traducciones demasiado “blandas”. Lejos de lo que propugnaban los editores y lectores americanos de la época, las traducciones se convirtieron, en su caso, en una forma de resistencia contra la apropiación cultural; además, iban a ser una forma de resistencia contra las teorías que entonces ya hablaban de la muerte del autor y denegaban la idea misma de autenticidad y originalidad.
Pese a su gratitud como refugiado, Nabokov se encontró en una América filistea (véase el corrosivo artículo que precede, en el Curso de literatura rusa, a “El arte de traducir”, al que volveremos luego): allí, a los autores europeos se les podía hacer caso omiso y respetarlos al mismo tiempo. Era bien fácil aceptar traducciones planas, que desvirtuaban la potencia del original. En ese estado de cosas hay que buscar la semilla que germinaría en el Comentario a Oneguin bastantes años después.
Sus cursos —en Wellesley, Cornell, Harvard— estaban diseñados para enseñar a leer mejor, para que los alumnos no se asustaran ante una sintaxis difícil o un vocabulario abstruso, para que apreciasen los juegos de palabras, los matices, arcaísmos, neologismos, las imágenes novedosas, las metáforas exactas. Les enseñaba a estar dispuestos, diccionario en mano, a leer y releer todas las veces que fuera preciso un pasaje difícil a fin de paladear sus significados ocultos, su polisemia, sus capas referenciales superpuestas.
Como es natural, llamaba la atención de los alumnos sobre los defectos de las traducciones. Todo lo que en Oneguin puede parecer aberrante es más bien una respuesta disidente frente a la pésima calidad y la falta de comprensión reinantes en las traducciones al inglés. Estaba furibundamente a favor de desfamiliarizar el texto traducido, es decir, en contra de la domesticación. De esta época data una de sus frases demoledoras: en traducción, dice, la rima “es una dictadura absurda, imposible de reconciliar con la exactitud”.
Pero es que, como narrador, sus efectos de estilo son parte de las estrategias habituales de la traducción: parafrasear, reinventar, descerrajar los tópicos, hacer de lo conocido algo extraño y de lo extraño algo incluso familiar, emplear arcaísmos y términos poco corrientes en busca de la fuente, o bien dejar visibles rastros de la lengua original. No sólo era un traductor resistente. Era el prosista inglés más resistente del siglo.
Por tratar de un asunto que está en el candelero, y que me importa de un modo especial, diré que sus intentos de traducir en colaboración terminaron de mala manera (a Roman Jakobson nada menos le propuso traducir un cantar de gesta ruso del siglo XII, cosa que no fue viable) o ni siquiera cuajaron (a Wilson le propuso el You Gin? One Gin, y no en la barra de un bar), hasta que contó con Véra y adiestró a Dmitri para que fuera su dócil colaborador: los dos, y algún otro adláter, le preparaban versiones literales que él reescribía. Vale la pena recordar la educación “sentimental” de Dmitri como traductor, que comienza en 1949 cuando a su padre le encargan Un héroe de nuestro tiempo, de Lermóntov, trabajo del que habría de ocuparse el hijo… con los posteriores retoques del padre.
Véra aconsejó a Dmitri que se hiciera de inmediato con las traducciones existentes, “pues las necesitarás para hacer consultas, no para plagiarlas”. Podía contar con una valiosísima ayuda por parte de ambos —gratuita—, cada vez que topase con expresiones difíciles u obsoletas. Él, por su parte, debería dedicar al menos hora y media a cada página, y no avanzar a un ritmo superior al de tres o cuatro páginas cada día. Debía trabajar a diario, sin tomarse descansos ni menos aún vacaciones. Le aleccionó su madre:
Es un trabajo que procura un gran disfrute, pero también es muy exigente y, sobre todo, es preciso llevarlo a cabo con la máxima perseverancia, pues seguro que existe una fecha tope de entrega.
Para colmo, como el contrato aún estaba por firmarse, le aconsejó que obrase con total discreción. ¿Se consideraba a la altura del empeño? De ser así, ella le prometió que pronto le llegaría un proyecto mucho más ambicioso. La correspondencia de Véra con Dmitri a lo largo de estos años constituye una larga, única, sentida súplica para que conduzca más despacio, traduzca más deprisa y sobre todo gaste menos dinero.
Al traducir sus novelas de juventud al inglés, sobre todo en los años siguientes al bombazo Lolita, que desencadenó una gran demanda de títulos nabokovianos, Vladimir introduce cambios abundantes. Dicho de otro modo, reescribe. Pondré dos ejemplos:
– Otchaiane, 1932, se edita en 1936. Su versión inglesa, Despair, es de 1935. La definitiva es la revisada de 1966. (Comparar la traducción española hecha a partir de ésta con el original ruso debe de ser una actividad abracadabrante.)
– Un libro que empieza titulándose Conclusive Evidence, y que pasa sin pena ni gloria en 1951 (el título encierra esas dos uves como emblema de sus nombres), lo traduce al ruso como Drugie berega y al francés como Autres rivages en 1954, pero sólo cuando se titule Speak, Memory, en 1966, será definitivo.
Este de la autotraducción es un asunto espinoso. Hace años, los traductores de a pie descartábamos que tal operación estuviera emparentada con lo que realizamos nosotros. Me acuerdo de cuando vino Bernardo Atxaga a estas Jornadas. Hoy no estaría tan seguro, pero ése es cuento largo. Lo que sí vale la pena reseñar es que a tenor de sus traducciones de sí mismo, las que hará con contumacia después del Oneguin[5], a Nabokov se le acusa de contradecirse en su teoría y práctica de la traducción: predica la fidelidad y practica el libertinaje.
Según Nabokov, la autotraducción es la actividad propia del escritor maduro que revisa los frutos verdes de su juventud. De hecho, al rehacer en inglés sus novelas rusas de los años veinte y treinta, las ponía a la altura de las últimas. (Mashenka, la primera, es de 1926, pero pasa al inglés en 1970; El hechicero, que es de 1939, sólo verá su edición definitiva, y póstuma, en el inglés de Dmitri, en 1986). Esa licencia creativa, cómo no, estaba negada a todos salvo al autor: los traductores, colaboradores y “parafrastas”, que así los llamó, debían ser tan fieles como pudieran. Y soy consciente de que a muchos esto nos parece un insulto y una injerencia.
Reconocía en cambio estar constreñido al traducir obras ajenas, actividad para él secundaria, como bien saben los traductores que escriben obras de creación propia. Para un escritor, traducir es una actividad que le merma la energía necesaria para crear. Decía Nabokov:
Me exige emplear una parte del cerebro distinta de la que uso al escribir mi libro, y pasar de una a otra, a saltos y espasmos, me produce una suerte de asma mental.
Al mismo tiempo, su falta de seguridad en el uso del inglés dio pie al nacimiento de una serie de extranjeros y outsiders memorables: Humbert Humbert, el profesor Pnin, Charles Kinbote. En Sebastian Knight, presunta biografía del personaje in absentia que da título a la novela, él mismo reconoce que el autor de dicha biografía escribe en inglés con dificultad. Escondido tras esa galería de personajes no anglófonos, o no del todo, Nabokov se pudo permitir la exuberancia de sus juegos de palabras. Así, el famoso arranque de Lolita: Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul, y la hipnótica retahíla aliterativa que sigue[6] es lo menos inglés que hay en la literatura anglosajona… con el permiso de Conrad.
La traducción misma iba a ser un tema o elemento estructural de creciente importancia en sus ficciones: se entreteje en las tramas y es motivo de abiertos comentarios por parte de los personajes, al menos, en Barra siniestra (1947), Pnin (1957), Pálido fuego (1962) y Ada (1969).
La traducción es una metáfora constante. Salta a la vista en Pálido fuego (una novela que no es sino un escolio que escribe Charles Kinbote a los 999 versos, en pareados heroicos, de un poema escrito por John Shade), pero existe también de un modo menos evidente y sin embargo palmario en Lolita: el europeo Humbert Humbert lee erróneamente e interpreta mal a Lolita Haze, la americana. Hay un relato que se titula “Signs and Symbols” (en español, es curioso, “Símbolos y signos”: en la alteración del orden debe radicar la transparencia, a menos que el orden de los factores no altere el producto, lo cual deja cierto margen a la duda razonable), de 1947, en el que la traducción abarca la interpretación de visiones y vivencias más allá de donde la palabra permite llegar. Y Pálido fuego, ya se sabe, es una parodia del Oneguin: es la interpretación de un poema, y de su creador, mediante un método paranoico-crítico digno de Dalí en sus revisiones pictóricas y conceptuales del Ángelus de Millet. Ada, por su parte, es un texto políglota, con abundantes pasajes incrustados en francés y en ruso, que va ganando extrañeza y se hace resistente, o impenitente, para el lector inglés. Ese proceso de alienación es causa de gran incomodidad para muchos lectores, a los cuales desagrada el verse convertidos en traductores títeres, pues les exige el autor una lúdica descodificación que puede ser extenuante. Entre ellos me incluyo. Esa complejidad nabokoviana seguramente era demasiado elitista en la era del pop y de la comunicación de masas, pero es buena prueba de la continuidad que se da entre sus escritos de ficción y su concepción de la traducción. Y ahora iré al meollo de la cuestión, el You Gin? One Gin.
Para conocer quién es Pushkin y en qué enormidad se convierte su Oneguin en manos de Nabokov, lo mejor será acudir a las palabras del propio Vladimir, recogidas en un artículo muy poco conocido que se publicó en francés, en la NRF, en 1937. Son fruto de una de las conferencias con las que trató de ganarse la vida en aquella época.
Más que de respeto, la actitud de Nabokov con Pushkin es de unción:
Quienes lo conocen verdaderamente le profesan un culto de un fervor y una pureza únicos. Constituye una sensación radiante que el remanente de su vida venga a inundarnos el alma… Leer sus escritos sin exceptuar uno solo… releerlos sin cesar, es una de las mayores glorias terrenales.
Sin embargo, así como se desvirtúa la vida en la biografía, del mismo modo sufre y se deforma el original en la traducción. En uno y otro caso, es lo verosímil, que no lo verdadero, lo que percibe nuestro espíritu. A modo de símil, despotrica Nabokov de las adaptaciones operísticas de Pushkin: Oneguin y La dama de picas fueron musicadas execrablemente por Chaikovski, o, mejor dicho, mutiladas:
De manera criminal, porque verdaderamente son de esos casos en los que la ley hubiera debido intervenir; si prohíbe a un particular difamar a su prójimo, ¿cómo puede permitir al primer advenedizo abalanzarse sobre la obra de un genio para saquearla?
Debo decir que, cuando leí esta enardecida, más que contundente opinión de Vladimir, me acordé de algo que me dijo a la oreja don Ángel Martín Municio, de la Real Academia de la Lengua, no diré en qué circunstancias: “La traducción de poesía debiera estar tipificada como delito en el Código Penal”. Y también me acordé de dos citas lapidarias que vienen que ni pintadas en el eterno debate sobre la dificultad (y la excelencia) mayor o menor que presentan la poesía y la prosa frente a la actividad traductora, que puede estar en el fondo de toda esta cuestión. Una es de Arno Schmidt, quien dice que The poet’s a lazy prosist. Y la otra es la que sigue: “No veo entre poesía y prosa una diferencia fundamental”, dice Ricardo Reis de Álvaro de Campos, a quien califica como “un gran prosador con una gran ciencia del ritmo”.
El punto de partida irreductible de Nabokov también se las trae, ya que descree de la posibilidad de compartir, de comunicar:
El mejor lector sigue siendo el egoísta que saborea su hallazgo escondiéndose de los vecinos. Las ganas que me dan de hacer partícipe al prójimo de la admiración que siento por un poeta son en el fondo un sentimiento pernicioso, que no augura nada bueno para el sujeto elegido.
Como con tantas de sus Opiniones contundentes (y éste es un libro que, por cierto, está mutilado en español: a ver cuándo le entra en la cabeza a un editor, si aún quedan, la necesidad de publicar la versión íntegra, que falta en castellano más de un tercio), a uno le da el pálpito de lo discutible y la pone en entredicho o la deja en barbecho, a ver si medra. Si no fuera por la capacidad de contagio que tiene el entusiasmo, muchos de nosotros nos hubiéramos dedicado a otros menesteres. De Pushkin, dice:
Es un coloso que lleva a sus espaldas toda la poesía de nuestro país. En el momento en que la pluma del traductor se le acerca, el alma de esa poesía echa a volar y sólo queda entre las manos una pequeña jaula dorada.
Ese artículo repito que es de 1937 (existe traducción española en una revista que se hacía en mi pueblo, llamada Pasajes, de 1987), y es de ver que faltaban veinte años para que Nabokov tuviera listo su monumental Oneguin en cuatro volúmenes; en él, no duda en contradecirse con la boca chica y ofrece cuatro poemas de Pushkin ¡nada menos que en traducción francesa, con rima y metro exactos!
No creo que estos versos puedan dar una idea del lirismo amplio y poderoso de nuestro poeta… pero poco a poco iba sacándole gusto al trabajo (…).
Trataba no de traducir a Pushkin al francés, sino de ponerme en una especie de trance para que, sin mi participación consciente, se produjera el milagro, la metamorfosis completa. Al cabo de unas horas de mascullamientos interiores, de esos borborigmos del alma que acompañan la composición poética, creía realizado el milagro. Y en cuanto había escrito en mi pobre francés de extranjero esos versos completamente nuevos, empezaban a marchitarse. La distancia entre el texto ruso y la traducción terminada se me presentaba en toda su triste realidad.
Si no satisfecho, dice que al menos quedaba no muy irritado por sus traducciones. Y termina de esta guisa:
No me engaño sobre la calidad de estas contadas traducciones. Es un Pushkin bastante verosímil, eso es todo. El verdadero está en otra parte. Sin embargo, al costear la ribera de esa poesía rompiente, observamos que en las pocas curvas que ha seguido pasa caminando una cierta verdad, la única verdad que yo encuentro aquí: la verdad del arte.
De sus afanes pushkinianos destaca otro artículo titulado “Problems of Translation: Pushkin in English”, publicado en la Partisan Review el día de su cumpleaños en 1955, es decir, el día en que murieron Cervantes y Shakespeare y Josep Pla. Es un brillante, apasionado ataque contra las traducciones rimadas, una demostración convincente de que es imposible transmitir al lector inglés el sentido implícito y las asociaciones explícitas de los versos de Pushkin si no es mediante una absoluta fidelidad literal.
Es posible que entre la versión literal y las notas magistrales, llenas de digresiones, Vladimir quisiera proyectar nueva luz sobre Pushkin, poniendo al poeta en su contexto. Sin embargo, sus intromisiones en dichas notas tal vez sean índice de su deseo de parodiar la solemnidad de los comentarios eruditos. Tal vez Nabokov quiso ampliar su concepto de la traducción como agente catalizador y su idea del poeta como sintetizador de las importaciones culturales. Desde luego, tal posibilidad concuerda con su idea de la paráfrasis en las transferencias culturales: el traductor ha de mantener su servilidad a sus fuentes, pero el artista goza de libertad absoluta. Ya lo dijo él mismo:
Si me dicen que soy un mal poeta, sonrío; como me digan que soy un mal erudito, alcanzo el diccionario más grueso que tenga a mano.
Para refutarlo lo dicho a favor de la imposilibidad, me acojo otra vez a sus palabras… y a dos ejemplos de traducción, dos poemas del propio Nabokov. En “El arte de traducir”, artículo incluido en el Curso de literatura rusa, confecciona una especie de decálogo del traductor y señala que “el traductor ha de tener tanto talento, o cuando menos la misma clase de talento, que el autor que ha escogido”. Abunda en otra serie de cualidades más obvias para terminar diciendo que:
Además de genio y erudición, tiene que poseer el don de la imitación y ser capaz de representar, por así decir, el papel del verdadero autor imitando sus hábitos de actuación y dicción, sus modales y su manera de pensar, con el máximo grado de verosimilitud.
Para terminar, me gustaría ofrecerles las dos versiones que he recogido de dos poemas nabokovianos. Una es bastante pedestre; se publicó en 1979 en la mejor revista literaria que se ha hecho en España desde que yo tengo uso de razón, “Poesía”, en una selección de los “Poems and Problems” de Nabokov, libro en cuya traducción al italiano intervino Véra… sin conocer apenas la lengua de llegada. Sin pecar de literal, se pega bastante a la letra y sacrifica cualquier artificio poético. En su Nota del Traductor, otra joya para la antología del género, el artífice de la misma se disculpa en estos términos:
Traducir a Nabokov supone traducir a un admirable traductor que, además, opinó y pontificó de manera constante, irónica y tajante sobre el arte de traducir:
Al verter Eugenio Onieguin del ruso de Pushkin a mi inglés he sacrificado todo elemento formal, incluido el ritmo yámbico cuando su conservación impedía la fidelidad, a favor de un significado pleno y cabal. He sacrificado a mi ideal de literalidad cuando el melindroso imitador aprecia por encima de la verdad (la elegancia, la eufonía, la claridad, el buen gusto, el uso moderno e incluso la gramática).
¿Qué se puede hacer al traducir a Nabokov sino traducirlo como a él le gustaba traducir, es más, como él se traducía a sí mismo? Rigurosa fidelidad. Ahora bien, para ser enteramente fiel a Nabokov y a su espíritu hay que tener presente que él jamás era del todo sincero: sus traducciones pueden ser muy fieles porque de vez en cuando comete una infidelidad; y, por supuesto, poseen elegancia, eufonía, claridad, buen gusto…
La otra, en cambio, corresponde al poema brevísimo que podría pasar, tiene gracia, por una nota a pie de página de éste. Nabokov nunca lo publicó. Sospecho que tenía previsto continuarlo, sólo que… En fin. Una es de Javier Marías; la otra, otras dos, mejor dicho, son de Iñigo García Ureta.
Ejemplo 1
On Translating Eugene Onegin, 1955
a) What is translation? On a platter,
A poet’s pale and glaring head,
A parrot’s screech, a monkey’s chatter,
And profanation of the dead.
The parasites you were so hard on
Are pardoned if I have your pardon,
O, Pushkin, for my stratagem:
I traveled down your secret stem,
And reached the roots, and fed upon it;
Then, in a language newly learned,
I grew another stalk and turned
Your stanza patterned on a sonnet,
Into my honest roadside prose-
All thorn, but cousin to your rose.
b) Reflected words can only shiver
Like elongated lights that twist
In the black mirror of a river
Between the city and the mist.
Elusive Pushkin! Persevering,
I still pick up Tatiana’s earring,
Still travel with your sullen rake.
I find another man’s mistake,
I analyze alliterations
That grace your feasts and haunt the great
Fourth stanza of your Canto Eight.
This is my task-a poet’s patience
And scholiastic passion blent:
Dove-droppings on your monument.
Traduciendo Eugenio Onieguin
a) ¿Qué es la traducción? Sobre una bandeja
la airada y pálida cabeza de un poeta,
el parloteo de un loro, el chillido de un mono,
de los muertos la profanación.
Los parásitos con quienes fuiste tan severo
quedarán perdonados si yo obtengo tu perdón
oh, Pushkin, para mi estratagema:
yo descendí por tu tallo secreto,
y alcancé la raíz, y me alimenté de ella;
después, en una lengua recién aprendida,
otro tallo dejé crecer y he convertido
tu estrofa en soneto configurada
en mi honrada y caminera prosa:
toda espina, pero prima de tu rosa.
b) Las palabras reflejadas sólo pueden tiritar
como alargadas luces que se contorsionan
en el espejo negro de un río
entre la ciudad y la bruma.
¡Esquivo Pushkin! Perseverante,
yo recojo todavía el pendiente de Tatiana,
con tu hastiado libertino continúo aún viajando.
Los errores de otro encuentro,
analizo aliteraciones
que engalanan tus fiestas y hechizan
la gran estrofa de tu Octavo Canto.
Mi tarea es esta: entremezcladas,
la paciencia de un poeta y la pasión de un escoliasta:
excrementos de paloma por encima de tu estatua.
Ejemplo 2
Pity the elderly grey translator
Who lends to beauty his hollow voice
And –choosing sometimes a second rater–
Mimes the song-fellow of his choice.
Apiadaos del viejo traductor
Que presta su voz sepulcral a la Belleza
Pues, aunque a veces no esquive una simpleza,
Imita, solidario, a su cantor.
Apiadaos del viejo traductor,
Por su voz la Belleza se articula:
Y aunque a veces sabe que recula
En su canto cobra vida su cantor.
Tal como se ve en estas reflexiones en verso sobre su actividad de traductor, y en las estrategias diametralmente opuestas que se emplean en ambas traducciones al castellano, por más portentoso que fuera su cerebro, Nabokov también tradujo, y pensó, con las tripas. Como debe ser.
Así las cosas, lo que parecía una anomalía de difícil explicación, ese salto de paradigma traductivo que va del cero al infinito, entre Alicia y Oneguin, a la postre me parece un desplazamiento natural: cada texto segrega su propia lógica traductiva, cada traductor tiene su enfoque, y lo imposible no es traducir, sino pensar en una sola o barajar siempre el mismo. Lolita exigía que Kahane sudara tinta china; Alicia tuvo que llamarse Anya; la marmórea monumentalidad de Pushkin impuso que su Oneguin, de la mano de Vladimir, alcanzase las dos mil páginas de notas y se montase sobre el pedestal de una sintaxis amazacotada en inglés. Y es que, como dijo Nabokov, en esta vida cada cómo tiene su porqué.
[1] “Nunca he visto un ente más lúcido, solitario, más sensatamente demente que mi mente”. De una nota inédita.
[2] Digo la última, pero no lo fue. En plena Guerra Fría, cuando la Biblioteca del Congreso sondeó a Nabokov por ver si estaba dispuesto a traducir al ruso la Declaración de Gettysburg, el escritor respondió con su versión de “Barras y estrellas”. Añadió que siempre había considerado las palabras de Lincoln como una auténtica obra de arte. El resultado está escrito de puño y letra de Véra; Vladimir dejó a un lado la composición de Ada para abordar esos dificilísimos giros verbales y confió a su esposa el grueso del trabajo. “Al carecer de una máquina de escribir con caracteres cirílicos, escribí la traducción a mano”, explicó a los responsables de la biblioteca al enviarles la página manuscrita por Véra. Renunció también a los honorarios, pero exigió que su nombre figurase en la traducción. Tal vez el Imperio que ahora contraataca debiera buscarse un Nabokov con algo más que rudimentos de árabe. Seguro que los hay. Y tal vez se pudiera hacer una traducción del texto a modo de pastiche de una sura del Corán.
[3] Quien ha estudiado a fondo este asunto es Jane Grayson: Nabokov Translated, OUP, 1977. Es muy recomendable el artículo de Jenefer Coates titulado “Changing Horses”, en Jean Boase-Beier y Michael Holman, eds, The Practices of Literary Translation, St. Jerome, 1998.
[4] Y tal vez también explique que en 1945, Katharine White, del staff editorial del New Yorker, expresara su preocupación por el gusto que tenía Nabokov por el lenguaje obsoleto; llegó a deducir que había aprendido inglés bebiendo directamente del OED. Él mismo tuvo a gala decir que lo había aprendido leyendo el Webster. Y de ahí las críticas a las anomalías de su inglés, puñaladas iban a persistir mucho después de 1941. Tan extranjero y ajeno era el inglés de Nabokov frente a la prosa auténticamente acuñada en inglés que Vita Sackville-West llegaría a decir de Lolita lo siguiente: “Desconozco en qué lengua fue escrita originalmente… Pero esto ni siquiera es mal americano, y desde luego que no es buen inglés”.
[5] A propósito: Joyce dijo una vez que “No he leído ninguna novela, en ningún idioma, desde hace muchísimos años”. Nabokov se tiró los últimos doce años de su vida sin leer nada que no hubiera escrito un tipo llamado Vladimir Nabokov un puñado de años antes. Eso sí, lo leía en varias lenguas. Y lo traducía con ayuda ajena a otras tantas.
[6] “Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta”.


