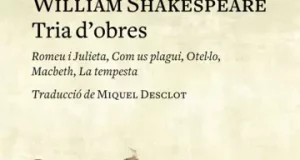2003 – Recuperado el lunes 20 de julio de 2020.
Reproducimos aquí la conferencia inaugural de Eduardo Mendicutti en las XI Jornadas en Torno a la Traducción Literaria de Tarazona, celebradas en 2003 y publicadas en VASOS COMUNICANTES 27.
Cuando yo era chico, quería ser marino mercante. Bueno, en realidad quería ser una mezcla de marino mercante y marino de guerra. Del marino de guerra me gustaba el uniforme, sobre todo el uniforme de gala, y sobre todo el uniforme de almirante, tan vistoso, tan sexy. Todo lo demás, todo el resto que tenía que ver con un marino de guerra, los cañonazos y todo eso —y no digamos la guerra propiamente dicha— me daba susto.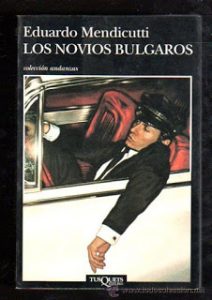 Del marino mercante, en cambio, me gustaba sobre todo aquello de que fuera sin parar de puerto en puerto, que estuviera constantemente lejos de su casa y se librara de aguantar a la familia, pasar la vida en medio del mar y rodeado sólo de hombres —todos jóvenes y guapos como los artistas de cine, y todos desnudos de cintura para arriba de la mañana a la noche—, y cantar canciones románticas al anochecer, a proa o a popa. El que un marino mercante también tuviera que trabajar, la verdad, ni se me pasaba por la cabeza. Yo me imaginaba a mí mismo como un marino mercante siempre de punta en blanco, guapo, seductor, irresponsable, con tiempo de sobra para conocer mundo y gente fascinante, y, desde luego, ligero de cascos, promiscuo a más no poder. Con semejante plan de vida, se comprenderá fácilmente que, cuando yo era chico, no tuviera el menor interés en ser escritor.
Del marino mercante, en cambio, me gustaba sobre todo aquello de que fuera sin parar de puerto en puerto, que estuviera constantemente lejos de su casa y se librara de aguantar a la familia, pasar la vida en medio del mar y rodeado sólo de hombres —todos jóvenes y guapos como los artistas de cine, y todos desnudos de cintura para arriba de la mañana a la noche—, y cantar canciones románticas al anochecer, a proa o a popa. El que un marino mercante también tuviera que trabajar, la verdad, ni se me pasaba por la cabeza. Yo me imaginaba a mí mismo como un marino mercante siempre de punta en blanco, guapo, seductor, irresponsable, con tiempo de sobra para conocer mundo y gente fascinante, y, desde luego, ligero de cascos, promiscuo a más no poder. Con semejante plan de vida, se comprenderá fácilmente que, cuando yo era chico, no tuviera el menor interés en ser escritor.
Lo cierto es que mi vocación de marino mercante empezó a irse a pique, y nunca mejor dicho, en cuanto me di cuenta de que, nada más poner el pie en una barca, me mareaba. Aunque el mar estuviera en calma y soplara una brisa sutil y refrescante, me mareaba. Me sigo mareando. Eso sin contar con que uno de los elementos más románticos de mi soñada biografía de marino mercante, aquello de cantar canciones al anochecer, a proa o a popa, no iba a dar buenos resultados; pronto descubrí también que tengo un oído enfrente del otro.
Así que, poco a poco, empecé a pensar en la posibilidad de hacerme escritor. No es que tuviera mucho que ver una cosa con otra, excepto en una clara coincidencia: tampoco se me pasaba por la cabeza el que un escritor tuviese que trabajar. Aunque sí pensaba que, siendo escritor, viajaría por todo el mundo, a ser posible en tren o en avión, ya que el barco me daba mareos. Imaginaba que mis libros se leerían en muchos países y tendrían muchísimo éxito, y que por eso darían en mi honor grandes fiestas en las que yo aparecería vestido con unos modelazos que mejoraban una barbaridad, aunque no hasta el punto de hacerlo irreconocible, el uniforme de gala de almirante. Como se ve, y a pesar de los mareos, la conexión con el mar, con los barcos, con los marinos, no terminaba de disolverse. De hecho, un día, en el colegio, nos pidieron una redacción sobre qué queríamos ser de mayores, y yo redacté un texto en el que me veía como escritor vestido de almirante y navegando a bordo de mis libros por océanos sosegados, mares apacibles y ríos tranquilos, y llegando a ciudades lejanas y radiantes en cuyos puertos verdaderas multitudes me daban la bienvenida con flores y frutas del país, y leían después fervorosamente mis obras en sus hogares, en los transportes públicos, en las fábricas, en los hospitales, en los campos de fútbol, en los cuarteles. Mientras tanto, yo me recuperaba, en la suite de un hotel de gran lujo, de un leve mareo.
Reconozco que, en aquellos momentos, ni se me ocurrió el que, para que mis libros se pudieran leer en todas aquellas ciudades exóticas y exuberantes, era necesario que alguien los tradujese a las distintas lenguas que se hablaban en ellas. Supongo que no daba por hecho que todo el mundo entendía el castellano, pues yo de chico sabía muy bien —gracias al episodio bíblico de la Torre de Babel— que eso no era verdad, sino que los libros se traducían solos, que no hacía falta que nadie se pusiera a trabajar para traducirlos. Luego, convertido ya en escritor, he comprendido que traducir un libro da mucho trabajo, lo que no deja de resultarme decepcionante, pero sólo me cabe un consuelo: dado que yo tampoco he sido traducido innumerablemente, no soy en exceso culpable del trabajo ajeno.
La primera vez que fui traducido, fui traducido al polaco. La verdad es que, según como se diga, puede sonar a algo así como: “La primera vez que fui poseído, fui poseído por un extraterrestre”. Desde luego, yo me imagino que ser poseído por un extraterrestre tiene que ser una experiencia inolvidable, e inolvidable es, puedo asegurarlo, verse traducido, un buen día, al polaco. Naturalmente que en ese efecto memorable cuenta mucho la riqueza, la sutileza, la fuerza de la lengua polaca, pero en este caso había que añadir un elemento impactante especial: la rareza del polaco. Hay que tener en cuenta que esto ocurrió a principios de los años setenta, vigentes el franquismo y el comunismo, cuando no se podía ni soñar en que algún día España y Polonia se aliaran de cara a la reforma de una eventual Constitución Europea, y que el idioma polaco está lleno de singularidades ortográficas y de consonantes aparentemente indóciles, cuando no extravagantes. Además, yo era muy joven. De hecho, el texto mío traducido al polaco era un cuento titulado El viento verde, con el que había ganado el premio de relatos para escritores menores de 25 años que había convocado la revista La Estafeta Literaria, en su época más o menos postfalangista. La traducción se publicó, sin permiso previo ni nada, en la revista de la Universidad de Cracovia, que me parece que no es puerto de mar, aunque yo llegase en aquella barquichuela de seis o siete folios, y presumiera luego de mi hazaña como si fuera poco menos que Marco Polo. Lo que no recuerdo —en realidad, no sé si llegué a saberlo— es el nombre del traductor. O, más bien, de la traductora. Porque me apuesto el cuello a que la traducción la hizo una mujer.
Y es que ésa es una de las particularidades de las traducciones de mis primeros libros: todas están hechas por mujeres. No tengo ni idea de cuál será el porcentaje de mujeres y de hombres en la profesión, pero en cualquier caso eso no tendría nada que ver con el hecho de que mis primeros libros — Una mala noche la tiene cualquiera, Siete contra Georgia, Tiempos mejores— hayan sido traducidos al francés, al italiano y, ahora, al inglés por mujeres. Hay que tener en cuenta que yo empecé a oír muy pronto que era un autor difícil de cara a las traducciones, y no porque me pusiera divino, pejiguera, exigente, insoportable, sino porque se daba por supuesto que las características de mis textos —el lenguaje coloquial, los abundantes regionalismos y localismos, los resortes humorísticos— los hacían difíciles de traducir. El tiempo me ha demostrado que un buen traductor encuentra siempre los equivalentes lingüísticos adecuados. Pero había en mis textos una dificultad añadida: estaban llenos de “mariconadas”, por decirlo de forma políticamente incorrecta pero fácilmente comprensible. Y esas mariconadas, soltadas sin parar por los personajes que narraban en primera persona, echaban para atrás a los traductores varones. Era como si, ante la necesidad de hacer propio el texto para traducirlo, para reescribirlo, los chicos se sintieran incapaces de travestirse lingüísticamente, temieran volverse unas locas redomadas. A fin de cuentas, somos, por encima de todo, lenguaje, y el traductor “es”, durante el tiempo que emplea en una traducción, el lenguaje que traduce; y a lo mejor, no sé, hay lenguajes demasiado contagiosos. Cierto que las cosas, en relación con las “mariconadas”, parece que han cambiado un poco, pero daba la impresión de que mis primeros barcos echados a la mar para recorrer el mundo no podían contar entre su tripulación con mocetones atléticos y desnudos de cintura para arriba. Y es que, también en esto, las chicas son mucho más aguerridas.
La primera que me habló de esa desbandada de los hombres ante la propuesta de traducir alguna de mis novelas creo que fue Denise Laroutis, mi traductora al francés. Si está aquí, podrá desmentirme, y entonces deberé reconocer que mi convencimiento de que los hombres no querían traducirme o no pasa en realidad de ser una simple sospecha, o se trata de mero despecho, o es sencillamente una paranoia. Denise también podría desmentir algo que a mí me gusta contar en relación con su traducción de uno de mis libros, El palomo cojo, y que me ayuda a sobrellevar la mala conciencia que me causa saber que, por mi culpa, tuvo que trabajar. Y es que, según la leyenda que a lo mejor yo mismo me he organizado, Denise, cuando aceptó traducir mi novela, pasó unos veraniegos días de vacaciones en casa de mis abuelos, en el barrio alto de Sanlúcar de Barrameda, la casa en la que El palomo cojo se desarrolla y que ahora está convertida en hotel con encanto, y allí leyó el libro. La idea de que aquel escenario, aquella atmósfera, aquel encanto fueran decisivos para que la traducción, a pesar de las dificultades lingüísticas del texto, tenga la calidad que, según todo el mundo, tiene, me ayuda mucho a convivir con entereza con el hecho de que, en efecto, la traducción sea buenísima.
Denise Laroutis tradujo antes otra de mis novelas, Una mala noche la tiene cualquiera, cuya creatividad verbal, por decirlo de manera inmodesta, también se las trae. Y también su traducción de ese libro mereció, por lo que yo sé, grandes y nutridos elogios. Pero los elogios por su trabajo con El palomo cojo tuve ocasión de soportarlos en persona, durante la celebración del Salón del Libro de París que aquel año (1995) estuvo dedicado a España. En París, no paraban de elogiarme la traducción que Denise había hecho de mi novela. Francamente: llegó un momento en el que me pareció que la elogiaban demasiado. De pronto, tuve la sensación de que, ante tanta calidad y tanta brillantez, los lectores franceses iban a asumir, a lo mejor sin darse cuenta, que el libro lo había escrito ella, no yo. Era como si a bordo se hubiera producido un motín y mi barco hubiese entrado en París, navegando por el Sena, al mando de Denise, no del mío, y que ella era la que iba vestida de almirante y causaba sensación en las fabulosas fiestas culturales y mundanas de la hermosa capital del Francia. Me moría de celos.
Estos celos hacia mis traductores los he padecido de nuevo, en mayor o menor medida, cada vez que se publica en alguna parte la traducción de un libro mío, pero además tuve ocasión de comprobarlos de un modo, digamos, paranormal —es decir, por escritor interpuesto— no hace mucho. En concreto, en Budapest, poco antes de este verano. Con motivo de la Feria de Libro, fui a Hungría con un pequeño y selecto grupo de novelistas españoles. En uno de los actos, el traductor al húngaro del, sin duda, novelista español del momento —bueno, no creo que haya el menor problema en decir su nombre: Javier Marías— quiso saber qué opinábamos del autor de Corazón tan blanco. Como, ya digo, formábamos un pequeño, pero selecto, grupo de novelistas españoles, hubo opiniones para todos los gustos. Yo elogié a Javier, porque realmente pienso que es el más importante novelista español actual, pero no pude resistirme a hacer una broma y le dije a su traductor que, en España, algunas lenguas viperinas, y no todas selectas, aseguran que el enorme éxito internacional de Marías se debe a que sus traductores mejoran muchísimo sus textos. Y aquel buen hombre, que por lo visto ha traducido al húngaro un montón de cosas de Marías, dijo: “Yo también lo creo”, y se quedó tan pancho. Es cierto que también lo dijo en broma —o eso me pareció— pero la experiencia del motín a bordo esta vez sí que creí vivirla de verdad, aunque en texto ajeno.
Sin duda, lo mejor para asfixiar esos celos del autor hacia el traductor es que el autor se tropiece con un lector extranjero que se deshaga en elogios del libro, sin mencionar para nada la traducción. Lo siento; ya sé que, para los traductores, es una faena. Comprendo perfectamente que una de las grandes reivindicaciones de los traductores es que se les reconozcan los créditos que merecen, que se destaque siempre y en todas partes su trabajo —por ejemplo, que el nombre del traductor aparezca en cubierta no sólo cuando se trata de un escritor de postín—, que la crítica valore la traducción no sólo cuando al crítico le parece defectuosa. Pero, desde mi egoísta punto de vista, entre que un lector extranjero me diga “¡No sabe cómo me ha gustado la traducción que Fulanito o Menganita ha hecho de su libro tal o cual!”, o que me muestre su entusiasmo por el libro sin acordarse para nada de que eso ha tenido que traducirlo alguien, hay un término medio, claro, pero yo me quedo con lo segundo. Lo siento, otra vez. Ya sé que es ruin, injusto, de pésimo gusto e, incluso, una suerte de latrocinio, pero la autoestima de uno agradece mucho que el amotinado que le ha quitado el mando del barco se esfume, aunque sea durante unos momentos, y le devuelva, siquiera fugazmente, el uniforme, las condecoraciones y los entorchados de almirante.
Eso es lo que me ha ocurrido hace poco en Italia. En Italia la editorial Ugo Wanda publicó a principios de los noventa las traducciones de mis libros Siete contra Georgia y Una mala noche la tiene cualquiera. En ambos casos, la traductora, Ilide Carmignani, me inundó de faxes con montones de consultas que yo tenía verdaderas dificultades para responderle. Siempre me ocurre lo mismo. Soy incapaz de explicar con precisión el significado literario de determinadas palabras, o por qué he utilizado determinada expresión: siempre doy por hecho que las palabras irradian un significado especial, aparte de lo que ponga en el diccionario, dependiendo de la frase en que aparezca y de las palabras que la rodeen, y además hay que tener en cuenta que muchos andalucismos tienen una significado difuso, voluble, impresionista —si se me permite la expresión—, así que nunca consigo solventar con claridad las dudas de mis traductores, o al menos esa es la impresión con que me quedo. A mi traductora al italiano yo le devolvía, con mi mejor voluntad, enormes parrafadas que probablemente sólo producían confusión, pero las novelas aparecieron la mar de lustrosas y seductoras. En concreto, Siete contra Georgia, además de una estupefaciente campaña publicitaria que me obligó incluso a participar en programas de televisión parecidos a Tómbola, empezó a provocar apetitos desordenados en un montón de compañías de teatro más o menos profesionales, empeñadas de pronto en hacer adaptaciones del texto a la escena. Por supuesto, todas las solicitudes de derechos de adaptación —un par de ellas fueron atendidas, y creo que una al menos llegó a puerto— venían acompañadas de elogiosísimos comentarios sobre la traducción y su expresividad coloquial, y yo volví a sentir el síndrome del almirante al que se usurpan todos sus atributos.
Hasta que hace poco, en Turín, con motivo del estreno de la película que Eloy de la Iglesia ha hecho sobre Los novios búlgaros, una transexual madura y con mucho estilo se me acercó y me preguntó si yo era, efectivamente, el autor de Siete contra Georgia. Cuando le dije que sí, se puso a dar saltos de gratitud. Me dijo que es el libro más divertido que ha leído jamás, que lo tiene de forma perenne en su mesilla de noche, que viaja con él, que lee unas páginas siempre que tiene un bajón o necesita sentirse en forma. No me dijo ni pío sobre la traducción. De hecho, yo asumí, sin pestañear, que la conexión, la química, la comunión con aquella criatura se había producido sin intermediarios, que no había existido la frontera idiomática, que yo seguía siendo el almirante único de aquel barco de letras que había llegado a Turín sobre las aguas del Po. Claro que uno tampoco es un completo descerebrado, y me bastó con recordar horas más tarde aquel gratificante episodio para comprender que mi traductora al italiano había sido cómplice necesario para que yo recuperase, a estas alturas, la confianza en seguir encontrando al menos un amor incomparable en cada puerto.
Como digo, Siete contra Georgia apareció traducida el italiano en 1991. Ahora, el mes que viene, en noviembre de 2003, estará, traducida al inglés, en las librerías norteamericanas. La ha traducido Kristina Cordero. Y también Kristina me preparó una ristra de dudas y consultas que me hicieron sospechar que, en su momento, yo no había sabido muy bien lo que escribía. Yo creo que Kristina lo hizo más por deferencia que por inseguridad pasajera o desconcierto momentáneo, aunque no descarto la idea de que lo hiciese con la malvada intención de que me hiciera cargo del enorme trabajo que da traducir. Pasamos un rato larguísimo, en el bar-librería de los hijos de Soledad Puértolas, mareando dudas e interrogantes, y yo sudé, me desconcerté, me abochorné y me atormenté por la alegría un poco irresponsable con que a veces uso las palabras, aunque confío en que Kristina no se diera cuenta de lo mucho que sufrí. Con razón, cuando yo era chico, tuve la precaución de no imaginar siquiera el trabajo que da escribir, incluida esa forma de escribir que es traducir. Pero, sobre todo, aquella tarde descubrí que la lectura de Kristina de mi libro Siete contra Georgia era mucho más limpia, más precisa y más recomendable para cualquier lector, y no digamos para un lector americano, que la mía propia.
Cuando Kristina entregó su trabajo, la editorial americana lo hizo llegar a mi editorial española, con la meritoria pretensión de que yo lo revisase. No lo hice. Primero, porque no me siento capacitado; segundo, porque me fío absolutamente del trabajo de Kristina, y tercero, porque ya me hizo ella trabajar bastante aquella tarde, en el bar-librería El bandido doblemente armado. La verdad es que nunca he leído las traducciones de mis libros. Confío en que esto no sea ofensivo para mis traductores, pero es que, con esto de las traducciones, me pasa un poco como con la adaptación al cine de mis novelas: yo pongo mis textos en manos de profesionales que conocen su trabajo, y sé que el resultado, por mucho que me fastidie —que no me fastidia nada— les pertenece. Dejo todo el barco en sus manos. Sé que esto es contradictorio con lo que dije antes, pero es que uno es así. Cuando viajo en mis libros a cualquier lugar del mundo, yo voy en mi barco como marinero raso, aunque, eso sí, también ahora estoy seguro de que en el puerto de Nueva York, en el puerto de San Francisco, en el puerto de Nueva Orleáns encontraré algún amor ferviente.
Sofia, capital de Bulgaria, no tiene puerto, que yo sepa. Lo cual no deja de ser un fastidio, porque yo confiaba en encontrar allí turbulentos y memorables amores portuarios cuando, por fin, se tradujo Los novios búlgaros al búlgaro. Bueno, en realidad algo de Los novios búlgaros ya se había traducido al búlgaro nada más publicarse la novela en España, en 1993. Un periódico muy enredador de Sofia eligió los fragmentos más escabrosos de la novela y los publicaba día a día, con resultados estremecedores para los lectores, según se encargaban de decirme mis jóvenes amigos búlgaros, cuyas madres les llamaban a diario, horrorizadas las pobres por las cosas que sus criaturas, por lo visto, se dedicaban a hacer en España. No sé quién se encargaría de la traducción de aquellos fragmentos de la novela, pero desde luego consiguió despertar en mí un sentimiento que ignoro si es frecuente en los autores con respecto a sus traductores: el rencor. Quien traducía aquello, fuese quien fuese, estaba colaborando en la siembra de la mala cizaña, en enrarecer las relaciones hispano-búlgaras, en convertirme en persona non grata para los búlgaros, en que los búlgaros me recibieran a cañonazos desde sus muelles. (Que conste que el rencor no era por que tradujese la novela, que estaba deseando que se hiciera, sino por prestarse a traducirla descuartizada, de aquel modo tan perverso.)
Menos mal, que por fin, la novela se tradujo íntegra al búlgaro, y tuvo que ser también una mujer, una traductora, la que corriera con los riesgos. Porque el editor no las tenía todas consigo. De hecho, me pidió que redactara unas líneas introductorias en las que dijera lo mucho que yo amo Bulgaria y a los búlgaros. Lo hice, y de verdad que fui sincero, de verdad que yo creo que la novela desprende, sobre todo, un claro vínculo de solidaridad y de afecto con el pueblo de Bulgaria. Después, el equipo de cine que se trasladó a Sofia para rodar unas secuencias de la película Los novios búlgaros me dijo, al volver, que ni se me ocurriera poner los pies allí. Yo sigo creyendo que no es para tanto, sobre todo después de oír los comentarios que me han hecho muchos de mis jóvenes amigos búlgaros cuando han tenido ocasión de leer en su idioma mi novela completa: las cosas son como son, y el protagonista español de la novela, además de ser un señor, es un santo. Y eso es algo que le tengo que agradecer infinitamente a mi traductora al búlgaro. No sólo su brillantez profesional —mis jóvenes amigos búlgaros me han asegurado que la traducción es fantástica—, sino la posibilidad de que en algún lugar de Sofia, en algún lugar de Bulgaria, haya quien, a pesar de todo, me ame.
Del traductor al holandés de Los novios búlgaros sólo sé que se llama Adri Soon, y no sé si es hombre o mujer, aunque sí sé, por algún amigo, que hizo un buen trabajo. En Brasil, fue un traductor el encargado de escribir en portugués El palomo cojo, y yo esperaba que su trabajo me sirviera también para tener un montón de jóvenes fans brasileños completamente desinteresados, pero comprendo que no se le puede pedir todo a una traducción, por buena que sea. Y sigo intrigadísimo con quién sería el traductor o la traductora al turco de Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, esa novela mía sobre un transexual que quiere ser santa, y que recrea el estilo del barroco, el lenguaje de los místicos; en turco, tiene que resultar espectacular. En cualquier caso, todos ellos, todos mis traductores, están consiguiendo que yo realice el sueño que tenía de chico: ser marino mercante y conocer el mundo. Gracias a ellos, soy un marino mercante siempre de punta en blanco, guapo, seductor, irresponsable, con tiempo de sobra para conocer sitios y gente fascinante, y, por supuesto, ligero de cascos, promiscuo a más no poder. Gracias a ellos, puedo seguir soñando con llegar alguna vez a todos esos puertos que aún me quedan por conquistar.