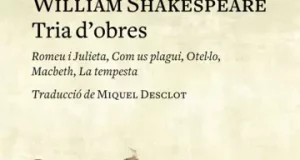Viernes, 8 de mayo de 2020.
Aunque sea de forma intermitente y a tiempo parcial, me dedico laboralmente a la traducción, y puesto que es para mí algo más que una profesión, me intereso también por lo que dicen otros traductores más experimentados, por aprender de sus palabras y sus saberes. Por eso compré hace algún tiempo Territorio, el libro autobiográfico de Miguel Sáenz, cuya lectura me traslada hasta mi propia infancia y adolescencia norteafricanas: mi territorio, que pienso también como un territorio lingüístico, delimitado por un idioma; un espacio escindido, división definida por la existencia de varias lenguas.
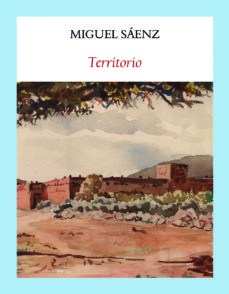 Como Miguel Sáenz, yo también tuve una infancia y adolescencia nómadas que transcurrieron en su mayor parte en el norte de África, y también acabé dedicándome a traducir del alemán. No creo que fuese casual, aunque hubiese casualidades que lo propiciasen, sino una especie de determinación o destino. Porque muchas veces no somos plenamente conscientes de hasta qué punto somos hijos de nuestra infancia y de cómo, por mucho que a veces lo intentemos, no podemos huir de ella. No solo eso: de un modo u otro, creo que siempre acabamos regresando a ese territorio de la niñez.
Como Miguel Sáenz, yo también tuve una infancia y adolescencia nómadas que transcurrieron en su mayor parte en el norte de África, y también acabé dedicándome a traducir del alemán. No creo que fuese casual, aunque hubiese casualidades que lo propiciasen, sino una especie de determinación o destino. Porque muchas veces no somos plenamente conscientes de hasta qué punto somos hijos de nuestra infancia y de cómo, por mucho que a veces lo intentemos, no podemos huir de ella. No solo eso: de un modo u otro, creo que siempre acabamos regresando a ese territorio de la niñez.
En mi caso, nací en el punto en que África y Europa parecen unirse, sin llegar nunca a encontrarse. Pero me crie en otra ciudad, también norteafricana, situada más al este, allí donde acaba la cordillera del Rif. Esa ciudad en la que pasé mi infancia y parte de mi adolescencia estaba dividida en dos: atravesar la frontera definida por ciertas calles significaba adentrarse en lugares en los que los contornos de la lengua propia empezaban a desdibujarse y surgía otro espacio lingüístico. Así que recorrer la ciudad de una punta a otra exigía un constante ejercicio de traducción; moverse entre diferentes lenguas, prosodias y expresividades, entre distintas perspectivas sobre las cosas y el mundo, formaba necesariamente parte del medio.
Así, aunque entonces no existía aún el muro que hay ahora, aquel territorio estuvo en realidad partido desde siempre por un muro invisible, el que levantan la desconfianza y el miedo. Aquel fue siempre un lugar escindido por una frontera, esa que delimita lo que me pertenece, que establece el sentido de propiedad y fundamenta la identidad. Así que en esa ciudad que es también mi territorio, el lugar que me convirtió en habitante de este mundo, existía un otro, que era percibido más bien como una amenaza: algo molesto, con lo que se convive de mala gana, que hay que soportar porque no queda más remedio, pero del que se huye.
Y, sin embargo, es a esta visión del otro en mi infancia norteafricana a la que le debo el descubrimiento de que hay espacios incomprensibles, de que existe más de una palabra para nombrar las cosas, y de que el lenguaje, por tanto, es un campo abierto. Porque el otro, precisamente en la niñez, puede provocar también fascinación: es el que nos da la oportunidad de hablar y de vivir de otro modo; la posibilidad de ampliar la mirada y el territorio heredado, salir del constreñimiento: asumir otras palabras y otros gestos, otros puntos de vista, liberarse de lo aprendido que se acepta sin cuestionarse.
Si hay espacios incomprensibles, hay también espacios intermedios, y a ellos pertenecen los traductores. Traducir es habitar en la frontera, en tierra de nadie, superando los límites del monolingüismo, esos que separan las distintas vidas posibles. Porque en realidad la traducción es (o debería ser) parte de nosotros mismos; de otro modo, estaremos siempre escindidos, como el mapa de la ciudad, recluidos en un monólogo autista. La traducción nos muestra que se puede asumir otro punto de vista, las palabras del otro, y que sin ellas estamos incompletos. Nos muestra la posibilidad de comunicarnos, porque la incomunicación, en definitiva, es un problema de traducción: la incapacidad de mirar desde el otro lado, un producto de la enfermedad del monolingüismo.
La traducción es una manera de vivir, intentando atravesar fronteras. Intentando romper el muro, siempre con cuidado, aceptando el miedo a extraviarse, sin que el temor la abandone a una del todo: porque, como bien decía Miguel Sáenz en un texto publicado hace unos años en El País, «siempre se rompen cosas en las mudanzas». Una aspiración utópica, que nunca se podrá alcanzar por completo, porque la vida, como las palabras, está siempre en tránsito. La traducción es un viaje; al fin y al cabo, se necesita haber caminado mucho, toda una vida, para llegar a atravesar los propios límites.

La traducción es una manera de vivir, intentando atravesar fronteras. Intentando romper el muro, siempre con cuidado, aceptando el miedo a extraviarse, sin que el temor la abandone a una del todo
Almudena Otero Villena estudió Filología Alemana y Periodismo en la USC, y se doctoró con una tesis sobre la relación entre tiempo e identidad en la novela artúrica. Es autora del ensayo ‘ayn. O ollo e a fonte y del poemario Diario dos mapas. Un ensaio de topografía norteafricana. Ha traducido, entre otros autores, a Mechthild von Magdeburg y Martin Heidegger.