Lunes, 15 de septiembre de 2025.
El destino de la palabra, de Adan Kovacsics. Ediciones del Subsuelo, 2025, 95 páginas
Olivia de Miguel
«La música son las lágrimas del tiempo»
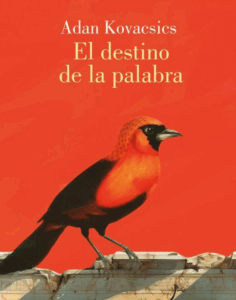 En el comentario a su poema «Poesía», Marianne Moore cita unas palabras del Diario de Tolstói que expresan lo que ambos autores entendían por el término poesía: «Nunca podré entender cuál es la frontera entre poesía y prosa. Aunque la pregunta aparece en manuales de estilo, la respuesta queda fuera de mi alcance. La poesía es verso: la prosa no es verso. O bien, poesía es todo con excepción de los documentos empresariales y los libros de texto»[1].
En el comentario a su poema «Poesía», Marianne Moore cita unas palabras del Diario de Tolstói que expresan lo que ambos autores entendían por el término poesía: «Nunca podré entender cuál es la frontera entre poesía y prosa. Aunque la pregunta aparece en manuales de estilo, la respuesta queda fuera de mi alcance. La poesía es verso: la prosa no es verso. O bien, poesía es todo con excepción de los documentos empresariales y los libros de texto»[1].
El destino de la palabra no tiene, por supuesto, nada de documento empresarial, ni de libro de texto ni se inscribe tampoco en un género convencional; en realidad, no hay nada convencional en él, ni el estilo, ni el tema, ni la forma literaria que adopta. Es un ensayo, pero también es ficción narrativa; es prosa, pero también, y sobre todo, estas reflexiones sobre la destrucción de la palabra poética y su sustitución por el lenguaje de la información, que, como Kovacsics nos recuerda, citando a Gilles Deleuze, es «un sistema de control». Para mí, pura poesía en el sentido que Tolstói confiere a la palabra.
La trayectoria de Kovacsics como traductor de literatura húngara y alemana es tan brillante y fecunda, y ha recibido tantos reconocimientos[2], que a veces olvidamos su otra faceta de autor de obras como Guerra y lenguaje, El vuelo de Europa, Las leyes de extranjería, Karl Kraus en los últimos días de la humanidad o la reciente Acaece, sin embargo, lo verdadero. La voz literaria de Kovacsics es distinta a cualquier otra en el panorama de la literatura española contemporánea; original y honda, es una voz en castellano atravesada por la literatura centroeuropea que él tan bien ha leído y conoce; una voz que, a través del relato y el ensayo, repiensa asuntos que nos atañen e interpelan profundamente como la extranjería, la diversidad de Europa, su formación a base de guerras y conflictos, y muy especialmente, la relación entre el deterioro, el vaciamiento del lenguaje y el advenimiento de los totalitarismos.
De las tres partes en las que Kovacsics divide su ensayo, en la primera nos habla del destino mortal de la palabra poética, del triunfo del significado sobre el significante, de la muerte del espíritu y del alma, que no pueden existir sin la palabra. Resulta especialmente significativa e inquietante la relación que, en esta primera parte de la obra, el autor establece con algunos de los autores con los que dialoga, especialmente con Walter Benjamin y, sobre todo, con uno de sus más queridos maestros, Karl Kraus, a quien dedicó su espléndido libro Karl Kraus en los últimos días de la humanidad,[3] autor del que también ha traducido algunas de sus obras, como La Antorcha, una selección de artículos de la revista Die Fackel,[4] realizada por el propio Kovacsics. Resulta inquietante, decía, la espeluznante modernidad del discurso de Kraus, que Kovacsics hace suyo en su obra, sobre el fin de la palabra y la relación que establece entre «la verborrea del discurso sin fin y el vaciamiento de la palabra […] con el advenimiento del nazismo». Por lo que se desprende de los discursos que nos envuelven, del político al periodístico y del académico al social, parece que desgraciadamente esa relación vuelve a tener plena vigencia. Los medios vociferan idénticas palabras, repetidas hasta el hartazgo, hasta dejarlas vacías de sentido y degradadas; palabras convertidas en eslóganes, memes; palabras muertas, como las de la neolengua orwelliana, palabras ajusticiadas por el sistemático logocidio y semanticidio que los distintos poderes, auxiliados por la inestimable ayuda de la prensa, se encargan de ejecutar.
El desaliento por ese irremediable destino de la palabra que nos deja la primera parte del ensayo se ve en cierto modo aliviado por el humor que recorre los aforismos recogidos en «el lenguaje de la información», un lenguaje cuantitativo, en el que todo se mide en tantos por ciento, desde el aumento de los delitos de odio hasta ese 27% de materia oscura que forma parte del universo; cantidades todas ellas sacadas de no se sabe dónde, supuestas verdades respaldadas por la supuesta autoridad de los números, con las que se bombardea a la población desde las ubicuas telepantallas y que suelen ir acompañadas de la coletilla «según los expertos».
En la última parte del libro, el supuesto autor de las reflexiones expuestas en los capítulos anteriores, un antiguo profesor, retoma la palabra para exponer sus «conclusiones finales relativas al Tiempo» de la mano de, o, más bien, a contramano de distintos filósofos a los que, sin nombrarlos, se refiere de modo poco convencional utilizando el parentesco con sus mujeres o hijos —«el novio de Regine Olsen», «el marido de Elfride» o «el padre de Adeodato»—, por su lugar de nacimiento o de residencia, por alguna costumbre excéntrica o por algún atuendo extravagante —«el filósofo de los calcetines de lana y el gorro de dormir». En esas reflexiones sobre el tiempo, la palabra se convierte en estricta belleza poética, en antídoto contra la reiteración, machacona y vacua, de la palabra «periodística.» «El Tiempo es limpio», «el Tiempo no sufre», «la música es la lluvia del Tiempo». En este último capítulo, se inicia una historia en la que el narrador se ve obligado a interrumpir sus reflexiones ante la inminente llegada de un personaje anunciado por un amable Caronte, que avitualla al profesor con utensilios y mobiliario; el personaje no llega, y la frugal comida se enfría. A partir de ahí, el relato está lleno de sorpresas y descubrimientos que les invito a leer. El destino de las palabras es una breve joya que se mueve ágilmente entre los distintos géneros literarios mientras nos recuerda que «existe el instante porque existe la palabra».
Notas:
[1] Poesía completa de Marianne Moore, ed. y traducción de Olivia de Miguel, Barcelona: Lumen, 2010, p. 481.
[2] Premio Ángel Crespo de traducción (2004); Pro Cultura Hungarica Award (2009); Premio Nacional a la Obra de un Traductor (2010); Balassi Grand Prize for Literary Translation (2017); Premio de Traducción de Straelen (2022); Recientemente ha sido nombrado miembro de la Academia alemana de la lengua y la literatura.
[3] Adan Kovacsics, Karl Kraus en los últimos días de la humanidad, Chile: Universidad Diego Portales, 2015.
[4] Karl Kraus, «La antorcha». Selección de artículos de Die Fackel, Barcelona: Acantilado, 2011.
 Olivia de Miguel es licenciada en Filología Anglogermánica por la Universidad de Zaragoza y doctora en Teoría de la traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona. Traductora literaria con diversas obras publicadas de autores clásicos y modernos de la literatura inglesa, norteamericana e irlandesa (Orwell, H. James, J. Stephens, Joan Didion, Willa Cather, e e cummings, G.K. Chesterton, Kate Chopin, Marianne Moore y Virginia Woolf entre otros). Creadora del Máster en Traducción literaria y audiovisual del que es codirectora, así como del postgrado de traducción literaria on line de BSM-Pompeu Fabra. Ha sido profesora titular (1992-2013) de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra y vicepresidenta de la junta rectora de ACE Traductores. Premio Ángel Crespo de traducción 2006 por Autobiografía, de Chesterton, y Premio Nacional de Traducción 2011, por Poesía Completa, de Marianne Moore. Actualmente se ocupa de la traducción al castellano de los cinco volúmenes de Diarios de Virginia Woolf, tres de los cuales ya han sido publicados por la editorial Tres Hermanas.
Olivia de Miguel es licenciada en Filología Anglogermánica por la Universidad de Zaragoza y doctora en Teoría de la traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona. Traductora literaria con diversas obras publicadas de autores clásicos y modernos de la literatura inglesa, norteamericana e irlandesa (Orwell, H. James, J. Stephens, Joan Didion, Willa Cather, e e cummings, G.K. Chesterton, Kate Chopin, Marianne Moore y Virginia Woolf entre otros). Creadora del Máster en Traducción literaria y audiovisual del que es codirectora, así como del postgrado de traducción literaria on line de BSM-Pompeu Fabra. Ha sido profesora titular (1992-2013) de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra y vicepresidenta de la junta rectora de ACE Traductores. Premio Ángel Crespo de traducción 2006 por Autobiografía, de Chesterton, y Premio Nacional de Traducción 2011, por Poesía Completa, de Marianne Moore. Actualmente se ocupa de la traducción al castellano de los cinco volúmenes de Diarios de Virginia Woolf, tres de los cuales ya han sido publicados por la editorial Tres Hermanas.


