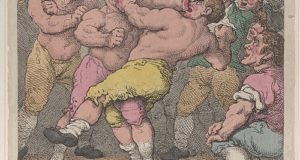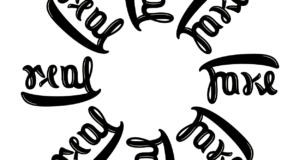Viernes, 14 de febrero de 2025.
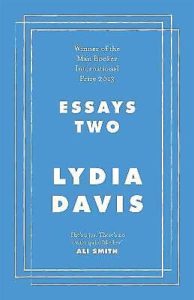 En el ensayo sobre los veintiún placeres de la traducción que figura en su obra Essays Two, Lydia Davis menciona el placer que supone trabajar en compañía, la del autor, ante todo, cuya presencia etérea se cierne por encima del traductor, el cual establece una alianza con él, experimenta una lealtad hacia él y pasa por alto sus cualidades menos admirables para centrarse en la admiración del texto. Otro de los placeres es el de amenizar las sobremesas con familiares o amigos sometiendo a su comprensiva atención algunas de las dificultades con las que tropieza o extrayéndoles sinceras alabanzas al mostrarles lo bien que ha sabido salir de un atolladero. Considero acertados la mayor parte de los placeres que desgrana Davis, pero estos dos me parecen un tanto discutibles. A no ser que tengas la suerte de traducir únicamente libros que te apasionan, interesan o enriquecen, de autores con los que, aunque no los conozcas personalmente, has establecido un vínculo afectivo, en ocasiones desearías que la presencia del autor que se cierne sobre tu cabeza mientras trabajas fuese real, física, para levantar las manos del teclado y retorcerle el pescuezo. En cuanto al placer de mostrar tus dificultades y las sorprendentes piruetas que has hecho para superarlas, no se puede generalizar. No todos los familiares ni todos los amigos las disfrutarán como se merecen y tal vez corras el riesgo de aburrir. En definitiva, admito que también pueden ser placeres, pero según y cómo y especialmente con quién.
En el ensayo sobre los veintiún placeres de la traducción que figura en su obra Essays Two, Lydia Davis menciona el placer que supone trabajar en compañía, la del autor, ante todo, cuya presencia etérea se cierne por encima del traductor, el cual establece una alianza con él, experimenta una lealtad hacia él y pasa por alto sus cualidades menos admirables para centrarse en la admiración del texto. Otro de los placeres es el de amenizar las sobremesas con familiares o amigos sometiendo a su comprensiva atención algunas de las dificultades con las que tropieza o extrayéndoles sinceras alabanzas al mostrarles lo bien que ha sabido salir de un atolladero. Considero acertados la mayor parte de los placeres que desgrana Davis, pero estos dos me parecen un tanto discutibles. A no ser que tengas la suerte de traducir únicamente libros que te apasionan, interesan o enriquecen, de autores con los que, aunque no los conozcas personalmente, has establecido un vínculo afectivo, en ocasiones desearías que la presencia del autor que se cierne sobre tu cabeza mientras trabajas fuese real, física, para levantar las manos del teclado y retorcerle el pescuezo. En cuanto al placer de mostrar tus dificultades y las sorprendentes piruetas que has hecho para superarlas, no se puede generalizar. No todos los familiares ni todos los amigos las disfrutarán como se merecen y tal vez corras el riesgo de aburrir. En definitiva, admito que también pueden ser placeres, pero según y cómo y especialmente con quién.
A veces me pregunto si a la lista de Davis se le podrían añadir más placeres, por lo menos un vigesimosegundo placer. Creo haberlo encontrado, un placer que tiene algunos puntos de contacto con esos dos. Consiste en acceder a una sala con un público de lectores desconocidos que desean escucharte y hablarles de una obra que te apasiona y hacia cuyo autor, con el que no has tenido ningún trato personal, sientes un profundo afecto.
Hace un par años, más o menos, entré en la biblioteca municipal de mi pueblo cuando la conferencia de la que me había enterado tardíamente ya estaba llegando a su final. La conferenciante era Dolors Udina y había hablado al público presente de su traducción catalana de La señora Dalloway. Lamenté haberme perdido casi todo lo que había dicho antes del coloquio, pero por lo menos había llegado a tiempo para deleitarme con su explicación de la dificultad que aparece ya en la primera página de la novela: «What a lark! What a plunge!». Dolors contó que estuvo bregando con ese lark, cuya traducción no es tan fácil como pretendió, supongo que inconscientemente, el traductor de mi versión al castellano de los años cincuenta. «¡Qué gozo!», puso, y se quedó tan ancho. Pero lark es una palabra polisémica, y tal vez el significado de diversión, jolgorio, juerga tenga una relación con el significado de alondra, o tal vez no. Es posible que Virginia Woolf juegue con esa ambigüedad.
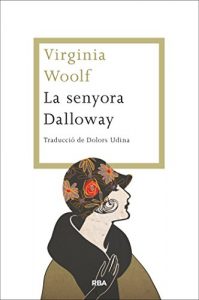 El público se componía de unas treinta personas. Probablemente hay más lectores en Castelldefels, pero ¿cuántos se interesan por Woolf? La verdad es que esa cifra me pareció considerable, como me pareció una excelente iniciativa por parte de la biblioteca programar esa clase de actos. Una traductora viene para hablar de la obra que más le ha exigido entre las muchas que ha traducido, pero también la que más le ha dado. No fue una lark en el sentido festivo del término, sino un duro trabajo en cuyo transcurso la traductora podría haber recitado a menudo el poemilla japonés: «¡Así es la vida! Siete veces abajo, ocho veces arriba». Así es la traducción de una obra compleja. Caes y caes y vuelves a caer, pero te levantas y cuando has terminado el trabajo y sabes que está bien hecho te olvidas de las magulladuras y dejas que te inunde una inefable satisfacción.
El público se componía de unas treinta personas. Probablemente hay más lectores en Castelldefels, pero ¿cuántos se interesan por Woolf? La verdad es que esa cifra me pareció considerable, como me pareció una excelente iniciativa por parte de la biblioteca programar esa clase de actos. Una traductora viene para hablar de la obra que más le ha exigido entre las muchas que ha traducido, pero también la que más le ha dado. No fue una lark en el sentido festivo del término, sino un duro trabajo en cuyo transcurso la traductora podría haber recitado a menudo el poemilla japonés: «¡Así es la vida! Siete veces abajo, ocho veces arriba». Así es la traducción de una obra compleja. Caes y caes y vuelves a caer, pero te levantas y cuando has terminado el trabajo y sabes que está bien hecho te olvidas de las magulladuras y dejas que te inunde una inefable satisfacción.
Escuché a Dolors hablar de su versión y de otra, también catalana, de los años treinta, la de Ramon Esquerra, un intelectual muy prometedor que, sin duda, habría llegado lejos de no haber muerto en plena juventud durante la Guerra Civil. Suya fue la primera traducción de esa novela de Woolf publicada en España, Dolors Udina se refirió a las comparaciones que entonces se hicieron con Proust y Joyce, leyó lo que Virginia anotaba en su diario a medida que la iba escribiendo. Y entonces llegó el coloquio.
Yo diría que en ese intercambio con un público desconocido, en esas preguntas ya profundas, ya ingenuas, en la constatación de una sincera curiosidad por esta actividad nuestra que para ciertas personas tiene algo de oscuro, de enigmático, de clandestino, radica el vigesimosegundo placer que cabría añadir a la lista de Davis. No puedo saber si, durante una comida con personas muy próximas, Dolors les hablaría de las sutilezas de lark y su no muy cómoda posición junto a plunge, pero allí, ante una treintena de lectores que la escuchaban con suma atención, que bebían sus palabras, como se decía antaño, podía explayarse a placer (el placer 22). E imagino que también le resultaría placentero recibir las preguntas de aquellos lectores que no sabían nada de traducción, que desconocían los ejercicios de funambulismo que comporta esta tarea. ¿Había traducido libros que no le gustaban? Claro que sí (aunque intuí que ella no habría deseado retorcerle el pescuezo a ningún autor, por plasta que fuese). ¿No afecta el hecho de que un libro no te guste a la calidad de la traducción? No. Mientras trabajas no tienes en cuenta el conjunto. Sólo lo ves al final, cuando relees. Digamos que te dedicas a la lengua en pequeño, frase a frase. Una vez completada la obra, sabes si te gusta o no. Alguien podría haberle preguntado si no sabe de entrada si un libro le gusta o no, puesto que debe de haber hecho una lectura previa. Pero esta primera lectura, imprescindible para algunos lectores, entre los que me cuento, salvo cuando traduzco bodrios pro pane lucrando, no lo es para todos. Gregory Rabassa no leía el original antes de ponerse a traducir, por difícil que pudiera ser, porque le encantaba tropezarse con obstáculos y sorpresas a medida que avanzaba. (No recuerdo si este placer figura entre los veintiuno de Davis).
Tampoco faltó en esta ocasión la pregunta que plantea todo lector de una obra traducida por un profesional reconocido: después de haber traducido tanto, ¿no has tenido la tentación de escribir tu propia obra? Dolors fue tajante: no, ella traduce y deja a los autores la tarea de crear. A mi modo de ver, crear es en cierto modo una actividad similar a la nuestra, excepto por el hecho de que el material que se traduce no es un texto surgido de los arcanos del arte, sino el magma que bulle en esos arcanos, en lo más profundo del creador. Así que Dolors está libre de la frustración que experimentan los traductores que ansían en vano encauzar su magma rebelde. Ella trabaja en lo suyo, sin fustigarse («un día más sin escribir…», «no doy la talla…»), en la compañía etérea del autor de la obra que traduce y que se cierne por encima de su cabeza, se diría que observando con qué paciencia, concentración y esfuerzo trata de atrapar las alondras de las dificultades, pues, como es sabido, esas aves vuelan muy alto. «When the sky falls, we shall catch larks», dice un proverbio que se burla del optimismo absurdo, como, por ejemplo, el de quienes creen que la traducción literaria es coser y cantar, como también se decía antaño.
Y, por supuesto, Dolors Udina dejó constancia, ante aquellas personas que desconocían los entresijos de la traducción, de que el rendimiento económico de este abnegado oficio sigue siendo deplorable. Recibir una remuneración acorde con la categoría del trabajo jamás será uno de los placeres que podrían incluirse en la lista de Davis, pero por lo menos no debería ser tan indigna. Celia Filipetto lo expresó con una frase memorable en una entrevista: «Hacemos trajes de Armani y nos los pagan a precios de Zara». O incluso a precios de mercadillo semanal en poblaciones pequeñas como Castelldefels.
Presencia etérea del autor, sí, pero ¿qué decir del contacto real, la relación directa con el autor que viste y calza? ¿Podría ser este otro placer que no menciona Lydia Davis en su ensayo? He aquí un tema para explorar en otra ocasión.
 Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.
Jordi Fibla Feito nació en Barcelona en 1946. Ha acumulado una obra abundante y muy diversa que él ha calificado alguna vez como «varios archipiélagos de excelencia en un mar de mediocridad». En 2015 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por toda su obra.