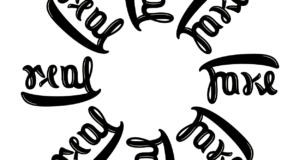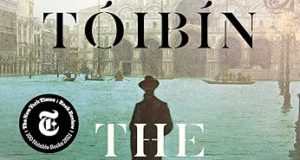Viernes, 2 de septiembre de 2022.
(Sub)versiones se presenta como una serie de artículos de divulgación sobre literatura, traducción y deber de memoria. Tiene como hilo conductor el rastreo de la censura franquista en novelas que siguen circulando en su versión tergiversada por la dictadura. Con este proyecto se pretende allanar el camino a la llegada de nuevas versiones, depuradas, libres de cualquier estigma de censura, con el cometido de devolver las palabras disidentes, contrarias a los valores dominantes de antaño, en definitiva, subversivas, que fueron neutralizadas por el franquismo y que, hasta ahora, habían quedado en el olvido.
Traductología forense
Qué mejor arranque para esta nueva entrega de (Sub)versiones que la reciente celebración del Día de la Memoria Histórica, el pasado 13 de junio, marcada este año por el estreno de Pico Reja, la verdad que la tierra esconde. Este documental nos sumerge, entre los versos del poeta Antonio Manuel Rodríguez y la voz de la cantaora Rocío Márquez, en los abismos del horror franquista con la abertura de la gran fosa común de Sevilla, que ostenta el triste récord de ser «la mayor abierta en Europa occidental desde Srebrenica»[1]. Este funesto dato no parece atormentar a España que, no lo olvidemos –y de esto se trata–, ocupa el segundo puesto a nivel mundial por el número de desaparecidos durante la dictadura, solo detrás de Camboya y del sinfín de rostros borrados de la faz de la tierra durante el genocidio perpetrado por el régimen de los Jemeres Rojos.
Después de visionar el tráiler del documental sobre el yacimiento sevillano, aún resuenan en mi mente algunas voces. «La memoria es presente» reflexionaba uno de los entrevistados; «Es un auténtico libro de historia; la fosa está contándote lo que pasó» apostillaba otro. Pasa algo muy parecido con los casos de traducción y censura sobre los que queremos poner el foco en el presente espacio: el rastreo que se pretende llevar a cabo en torno a las palabras robadas por la represión franquista no tiene otro fin que el de arrojar algo de luz, por tenue que sea, sobre las páginas ocultas de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestra identidad. De nuestro pasado, que también es nuestro presente. Resulta impresionante, en realidad, la ingente cantidad de información que podemos extraer los traductores a partir de muy poca materia prima: una obra original; el cotejo, en este caso, con su versión española publicada bajo el franquismo; y el correspondiente expediente de censura, extraído de las nutridas estanterías del Archivo General de la Administración (suerte de fosa común de las letras silenciadas durante cuarenta años de dictadura). Y así se abre ante nosotros toda una vía real hacia el pasado. Algo de traductología forense hay en esta manía por remontar los meandros del tiempo valiéndonos de un material histórico tan delicado y valioso como puede ser el texto traducido.
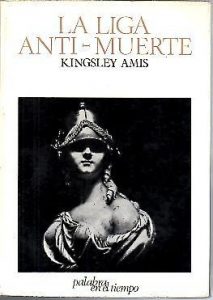 Estas obras desfiguradas, además, no son siempre grandes clásicos de la literatura universal, libros que habría que rescatar a toda costa por su imprescindibilidad, su valor literario, por así decirlo. Así sucede, a mi modo de ver con Los ojos de Ezequiel están abiertos, novela en la que se centró la precedente columna, o como esta vez, La liga antimuerte. Pero restituir las palabras maltratadas o arrebatadas es una cuestión de justicia, simple y llanamente. Es de justicia para el autor, el traductor y el editor. Sin olvidar al lector, que de hecho debería encabezar la lista. Más allá de esas consideraciones, cada uno de estos casos de traducción y censura encierra un negativo que cristaliza las vicisitudes que atravesó la sociedad de la época, haciendo confluir además un elenco de lo más variopinto e irrepetible. Hoy, por ejemplo, nos ocupa un título que, tal y como suena, bien podría valer toda una trilogía de la franquicia Marvel (y cuyo argumento no es para menos). En cuanto a reparto, tenemos a un autor británico destacado («el agitador primero», «el vendaval», «el ojo de la tormenta»); una gran editora española, verdadera pionera del sector, que tuvo que remar a contracorriente para hacer frente a una implacable arbitrariedad burocrática; y como colofón, un mandamás del Ministerio de Información y Turismo, que por entonces cortaba el bacalao en el sector editorial y sin el visto bueno de quien no se publicaba nada.
Estas obras desfiguradas, además, no son siempre grandes clásicos de la literatura universal, libros que habría que rescatar a toda costa por su imprescindibilidad, su valor literario, por así decirlo. Así sucede, a mi modo de ver con Los ojos de Ezequiel están abiertos, novela en la que se centró la precedente columna, o como esta vez, La liga antimuerte. Pero restituir las palabras maltratadas o arrebatadas es una cuestión de justicia, simple y llanamente. Es de justicia para el autor, el traductor y el editor. Sin olvidar al lector, que de hecho debería encabezar la lista. Más allá de esas consideraciones, cada uno de estos casos de traducción y censura encierra un negativo que cristaliza las vicisitudes que atravesó la sociedad de la época, haciendo confluir además un elenco de lo más variopinto e irrepetible. Hoy, por ejemplo, nos ocupa un título que, tal y como suena, bien podría valer toda una trilogía de la franquicia Marvel (y cuyo argumento no es para menos). En cuanto a reparto, tenemos a un autor británico destacado («el agitador primero», «el vendaval», «el ojo de la tormenta»); una gran editora española, verdadera pionera del sector, que tuvo que remar a contracorriente para hacer frente a una implacable arbitrariedad burocrática; y como colofón, un mandamás del Ministerio de Información y Turismo, que por entonces cortaba el bacalao en el sector editorial y sin el visto bueno de quien no se publicaba nada.
Vayamos por orden. Nuestro autor es, sin lugar a duda, todo un figura. El magistral y evocador retrato que de él nos ofrecía el periodista Antonio Lucas es digno de mención: «Un pimpollo del sur de Londres educado en la Universidad St. John’s College, rematadamente british, irónico, inteligente, bebedor, machista y faltón. Un tipo de sobrado talento para desquiciar a quien se acercase a su jurisdicción. Kingsley Amis estaba en el mundo convencido de que incordiar era un apostolado». Y, por si fuera poco: «su nombre se asocia a la desmesura, su obra se instala en una tradición corrosiva, ácida y visceral»; su inspiración se encomendaba a la «musa del trago», y su escritura era marcadamente «cómica, sardónica, confesional pero también lasciva, altamente testicular, con reflejos de reflexión y ceñida a lo real, a lo inmediato, a lo visible». Junto con Philip Larkin, Harold Pinter, John Osborne, John Wain, Elizabeth Jennings o Thom Gunn, fue un destacado miembro de la corriente de los llamados jóvenes airados, que vinieron a sacudir los cimientos de las letras británicas a mitad del siglo pasado. Su novela Lucky Jim se convirtió en «una especie de prototipo literario» de la época; casi llegó a ocupar el sillón de sucesor de Ian Fleming al quedar huérfano el célebre agente 007 en 1964; y por fin, casi nada, está considerado por The Times como uno de los diez mejores escritores británicos desde la década de 1950.
En cuanto a la novela de Amis que hoy nos interesa, no parece destacar por ser la más prestigiosa firmada de su puño. Según Allan Casson, de The Massachusetts Review, La liga antimuerte «contiene material para dos buenas novelas. La que tenemos es, desafortunadamente, incoherente»[2]. Es, en efecto, el sabor que nos puede dejar en boca el impagable recorrido descrito a continuación, extraído de la sinopsis de esta novela, que nos pasea «desde la presencia real de un agente secreto de la China comunista que tiene en jaque al servicio secreto británico, al descubrimiento de unos siniestros planes de guerra bacteriológica que provoca la creación de la liga antimuerte, todo ello sazonado con la intervención de un dipsómano homosexual, una bellísima aristócrata ninfómana a la que visitan regularmente todos los oficiales de la Operación Apolo, y un psiquiatra maníaco y obseso aquejado de la misma represión sexual que usualmente atribuye a sus pacientes». Ante semejante panorama, no es de extrañar que la novela fuera a plantear algún que otro quebradero de cabeza al editor que se propusiera ponerla en manos del lector español en pleno franquismo.
Bueno, editora, en este caso. ¡Y qué editora! De todos los personajes con los que me he topado en mis incursiones por los vericuetos de la censura franquista, debo decir que Esther Tusquets es uno de los que más me ha cautivado. Haciendo alarde de su «fama de mujer dura que hace siempre lo que quiere» (Tusquets 2012: 9), estuvo comprometida en la lucha contra el franquismo, y lo hizo en línea de frente, como editora de Lumen. Durante las décadas de los sesenta y los setenta hizo llegar al público español un buen puñado de obras, aunque, el camino, como relata en Confesiones de una editora poco mentirosa, no fue nada fácil. Por más que leo y releo su descripción de «la segunda tarea siniestra» para una editora que se enfrentaba a la Administración franquista, no puedo evitar que se me encoja el estómago: «La segunda tarea siniestra consistía en ir a Madrid a negociar, a suplicar, ante el jefecillo del Ministerio. Era, si la memoria no me engaña, un tipo canijo, moreno, con bigotillo. Muy a lo Berlanga. Tan en su papel que parecía una caricatura de españolito menguado y rijoso. Y allí nos tocaba a las pocas mujeres editoras jugar a la niñita buena, lo más mona y lo más modosita posible» (Tusquets, 2012: 87). Aterrador. Y nauseabundo también. Aunque eso no es todo; ya hablaremos más adelante de «la primera tarea siniestra». Sea como fuere, la empresa en la que se embarcaba con la publicación de esta novela de Amis estaba condenada de antemano. El expediente de censura 4892/66 que guarda el AGA marca el momento en que Esther Tusquets envió la novela a consulta, en septiembre de 1967. Pocos días más tarde, el censor emite su valoración, en la que tilda el ambiente de la novela de «sexy» y casi se consuela con el hecho de que «con estos ingredientes extraños: poliandría y prostitución, psicoanálisis erótico, blasfemia, sacrilegio, homosexualidad, etc., se consigue con malabarismo que la novela termine menos mal». Todo esto para autorizar finalmente su publicación, aunque proponiendo para ello nada menos que casi una treintena de supresiones. Y aquí viene el problema.
La Ley de Prensa e Imprenta, que derogaba la censura previa para trasladar sobre el editor toda responsabilidad en cuanto a conformidad ideológica de lo que pretendiese publicar, estaba recién estrenada. No era de extrañar que la autocensura, un recurso nada nuevo, se impusiera de forma sistemática. La propia Tusquets se lamenta de ello en su libro: «Tal vez no fuera muy honesto ofrecer al público obras incompletas y alteradas, pero, de no hacerlo así, la mitad de la literatura que se publicaba en el mundo hubiera quedado inédita en castellano», y reconoce, «a menos que las supresiones fueran brutales, nos doblegábamos a la más o menos caprichosa decisión del censor de turno». Y he aquí la primera de las tareas siniestras: la autocensura, o lo que equivale, como ella misma lo puso, a «atenuar miserablemente los textos» (Tusquets, 2012: 86-87). Pocas semanas más tarde, Tusquets remitió una carta al Ministerio de Información y Turismo, una carta que, para nuestra delicia –es un hecho muy inusual–, queda recogida en el expediente. Este documento contiene información valiosísima sobre varias cuestiones de interés, por lo que merece la pena detenerse a desbrozarla.
En primer lugar, Tusquets expone las razones por las que rechaza acometer las tachaduras que propone el censor: «Yo no puedo editar un libro con las supresiones que se me aconsejan. No puedo siquiera legalmente, ya que, en este contrato, como en todos, se estipula como condición absoluta que, de no darse, invalida el contrato, el que la traducción sea fiel y completa. Eso no se aplica nunca a la supresión de unas frases, de párrafos breves y accidentales, pero imposibilita la omisión de páginas y páginas». Este testimonio viene, de nuevo, a romper el mito de la supuesta autocensura del traductor: a excepción de pequeñas licencias, de la supresión de una palabra o frase suelta, el traductor no podía acometer cambios tan drásticos. Lo más probable era, pues, que detrás de cualquier omisión o modificación importante, asomara la figura del editor. Y Tusquets se reafirmaría pocas líneas más abajo: «Hay un agravante: en las galeradas que mandé a Orientación Bibliográfica, el texto ya no aparecía íntegro. Antes de que lo picaran en la imprenta, yo suprimí ya por mi cuenta lo que me pareció no podría publicarse. O sea que a los 28 cortes vienen a sumarse otros previos, y la novela queda todavía más mutilada de lo que puede parecer». A continuación, Tusquets demuestra su destreza para las artes de la negociación, haciendo valer lo siguiente: «renunciar a estas alturas a la edición del libro me supone 1º, una pérdida económica muy importante, pues los gastos que supone la edición están ya hechos en más de la mitad; 2º perder para la colección una novela excelente, de gran interés y calidad; 3º arriesgarme a perder los derechos sobre obras futuras de Kingsley Amis». Su atrevimiento no fue en vano: logró que se revisara el caso. Fue el propio Carlos Robles Piquer, director general de Información en aquellos tiempos, quien le contestó por carta unas semanas más tarde, esta vez para proponer únicamente la supresión de una decena de pasajes.
En este punto de la investigación, me volví a zambullir en la obra original de Amis y la traducción de Ribalta para tratar de identificar y cuantificar las marcas de censura. El análisis textual reveló un total de 20 supresiones y 2 modificaciones destinadas a eliminar referencias sexuales, ataques a la religión y disquisiciones políticas. Dos tendencias se evidencian tras el análisis comparativo: en primer lugar, la incoherencia en cuanto a criterios de censura (esto no es algo puntual: recordamos que a algunos censores les escandalizaba de igual modo el hombro desnudo que una mujer descubre por descuido que un cunnilingus descrito con todo lujo de detalles); en segundo lugar, la extensión de algunas marcas, que podían llegar a abarcar varios párrafos. Veamos brevemente un par de ejemplos.
El primer caso coincide con un pasaje que se extiende a lo largo de tres páginas del original (pp. 113, 114, 115), en el cual dos personajes mantienen una conversación, poco antes de tener sexo. Y, por si fuera poco, uno de estos personajes es prostituta; de hecho, ese largo diálogo que queda borrado de un plumazo en la versión «franquista» vierte sobre aspectos vocacionales y gajes de este segundo oficio más antiguo del mundo (el primero, es cosa consabida, no es otro que el de traductor), con frases como «At the time all I noticed was that I’d started sleeping with everybody». El otro ejemplo que podemos sacar a colación también se extiende a lo largo de tres páginas (pp. 266, 267, 268 del original); esta vez dos personajes conversan alrededor de cuestiones de fe, más concretamente, afirmando la inexistencia de Dios, con frases del tipo: «To believe at all deeply in the Christian God, in any sort of benevolent deity, is a disgrace to human decency and intelligence». Para más inri, uno de ellos es cura; y para colmo, él es quien pronuncia esas blasfemas palabras, lo que conforma un pasaje de lo más inaceptable para los valores defendidos por el régimen.
En definitiva, detrás de estos desfases de traducción que existen entre texto original y texto traducido, en este improbable punto del espacio y del tiempo en el que llegaron a confluir Kingsley Amis, Esther Tusquets y Carlos Robles Piquer, radica toda una enrevesada intrahistoria que bien vale la pena ser desenterrada. Una historia que tiene mucho que contarnos sobre el discurso dominante de la época, sobre estas pugnas que se libraban entre editorial y Administración, allá en el franquismo, en torno al lector español, sobre este episodio de letras muertas españolas que cabe hoy revivir.
Amis, Kingsley. 1966. The Anti-Death League. Penguin Books.
Amis, Kingsley. 1967. La liga antimuerte. Madrid: Lumen. [Traducción de Carlos Ribalta]
Meseguer, Purificación y Ana Rojo. 2014. «La liga antimuerte, de Kingsley Amis: una nueva perspectiva sobre el sistema censor franquista». Hikma: estudios de traducción, 13: 47-66.
Meseguer, Purificación. 2015. Sobre la traducción de libros al servicio del franquismo: sexo, política y religión. Berna: Peter Lang
Meseguer, Purificación. 2022. «(Sub)versiones I: Los ojos de Ezequiel están abiertos, de Raymond Abellio». Vasos comunicantes, nº60.
Morales, Manuel (2022) «Franco: ese filón editorial». El País, 27 de abril de 2022.
Tusquets, Esther. 2012. Confesiones de una editora poco mentirosa. B de Bolsillo: Barcelona
[1] https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/pico-reja-fosa-comun-grande-franquismo_132_9079677.html
[2] https://www.jstor.org/stable/25087601 (mi traducción)

Puri Meseguer es profesora del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia. Como traductora profesional ha vertido al castellano medio centenar de obras del inglés y del francés, de autores como Hubert Haddad (Premio de los Cinco Continentes de la Francofonía en 2008 y Premio Renaudot en 2009), Atiq Rahimi (Premio Goncourt en 2008), André Breton o Julien Gracq. Ha traducido todo tipo de textos desde ensayo y narrativa hasta literatura juvenil y cómic para editoriales como Demipage, Roca Editorial, Random House Mondadori, RBA o Tusquets. Es socia de ACE Traductores y miembro cofundador del Grupo Tibónidas de Granada.