Lunes, 20 de mayo de 2024.
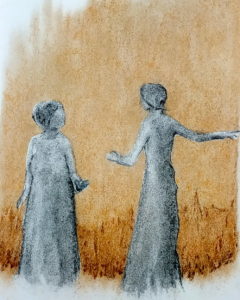
Todas las imágenes que ilustran el texto son de Francisco Torres Oliver
Hay ideas que nacen con un pan debajo del brazo, posiblemente porque lo hacen en el momento adecuado, o porque tienen un progenitor influyente, o por ambas cosas. A mediados de la década de 1990, Mona Baker publicó algunos artículos que abonaban el terreno para el estudio de los llamados universales de traducción; el concepto no lo inventaba ella, pero fue ella quien le dio un impulso desconocido hasta entonces. El momento era adecuado, casi feliz, porque la lingüística de corpus había alcanzado la mayoría de edad y proporcionaba a los estudiosos de la traducción los medios para, digamos, pasar pantalla y llevar el descriptivismo de Toury a cotas más ambiciosas. La progenitora era, además de una traductóloga influyente por sus publicaciones, la fundadora de la editorial St. Jerome, lo cual le daba una cuota de poder nada desdeñable en el campo. La idea era simple: las traducciones tienen rasgos propios, con independencia de la situación en la que surjan. Ampliemos un poco: los textos traducidos a una lengua cualquiera muestran rasgos que los diferencian de los textos no traducidos, es decir, de los escritos originalmente en esa lengua. ¿Cuáles son esos rasgos? Pues, por ejemplo, la explicitación: las traductoras y traductores explicitamos para nuestros lectores aspectos que en el texto original solo estaban implícitos. O la simplificación: los textos traducidos son más simples que los originales (ya sea en la lengua de partida o en la de llegada), bien porque muestran una menor variedad léxica, bien porque tienden a atenuar la complejidad gramatical. O la normalización: los textos traducidos son más convencionales, porque tiran en mayor medida que los no traducidos de lo que ya está fijado por el uso, de lo no marcado. Hay más, pero dejémoslo aquí.
La idea era simple: las traducciones tienen rasgos propios, con independencia de la situación en la que surjan
Eso, déjalo ahí, que ya te vale. Ya veo que esto es lo de siempre. Que si las traducciones son un pálido reflejo del original, que si sufren de anemia por defecto, que si los traductores no se arriesgan a ser más creativos por miedo, o porque el riesgo no tiene recompensa… Eso que los anglófonos llaman translationese, y nosotros, a veces, traductorés… Una manera un poco más educada de decir que un traductor no pasa de ser un mero copista, alguien que se dedicaría a otra cosa si tuviera el talento necesario…
Bueno, ahora eres tú quien debería dejarlo. Muchas traductólogas son también traductoras, y a nadie le interesa apedrear su propio tejado, ni poner la otra mejilla. La cosa no va de eso. Es cierto que el sufijo inglés -ese adquiere a veces connotaciones peyorativas —journalese, etc.—, pero es que quienes propusieron el estudio de los rasgos de las traducciones, para empezar, no utilizaron ese término, y quienes lo han utilizado en algún momento han advertido que lo hacían de manera neutra, sin ningún juicio de valor implícito. Reducida a lo más básico, la propuesta de Mona Baker consistía en considerar los presuntos rasgos de los textos traducidos como sendas hipótesis de trabajo. Compilemos un corpus comparable, es decir, un corpus electrónico compuesto de traducciones a una lengua y de textos escritos en esa misma lengua, y comprobemos de manera empírica si es verdad que los textos traducidos explicitan, simplifican, normalizan y todo lo demás. Ya hemos leído muchos estudios de caso, a menudo interesantes pero poco representativos; ya hemos oído pontificar a muchos a propósito del trabajo ajeno —quien esté libre de pecado, etc.—, o, más aún, deleitarse en el poco noble oficio de francotiradores, con el traductor como diana. Dejemos eso a otros. Arremanguémonos y pongámonos a trabajar, que la traducción literaria no será una actividad científica, desde luego, y está claro que tiene más que ver con el arte que con la ciencia, pero las traducciones son objetos empíricos y pueden estudiarse con métodos científicos. O de un modo sistemático, si esto último te parece altisonante.
Bien, pero no me negarás que la cosa dista mucho de ser evidente. ¿No te parece una pura ilusión, lo de los universales de traducción? ¿Puede haber algo universal en la traducción, una actividad cuya única ley absoluta es la del depende? Y es que depende de tantas cosas: del par de lenguas, del género textual, quizá del género (y de muchos otros rasgos) del traductor, del destinatario de la traducción, de la época, de la estética dominante en un momento dado, de… Además, ahora que lo pienso: ¿y qué, si existe algo parecido al traductorés? ¿No somos capaces de identificar un texto periodístico, o científico, o jurídico, porque tiene una serie de características distintivas? ¿Qué pasaría si las traducciones mostraran también cierto aire de familia? ¿Tan grave sería?
Ya empezamos a entendernos, ¿ves tú? No sería grave, sería normal. En definitiva, traducir comporta comunicarse en una situación bastante anómala, con las dos lenguas en contacto muy activadas. ¿No es normal que esto deje huella en los textos traducidos? Que la lengua del original ejerce cierto influjo, todos lo sabemos; que a veces evitamos las expresiones coloridas (marcadas, digámoslo así) en nuestra lengua, también; que explicitar forma parte con frecuencia de lo que percibimos como nuestra tarea de mediadores, a nadie se le escapa. Y sabemos más cosas: que uno no traducía igual cuando llevaba sandalias nuevas que cuando esas sandalias se han cubierto del polvo del camino —¡el polvo es bueno!; no es solo aquello en lo que nos convertiremos—; que el talento no se reparte con criterios democráticos; que cada obra con la que nos enfrentamos nos hace repensar cosas… O sea que sí, sí también a lo primero que me decías: que no puede haber nada universal en traducción. Pero vaya, es que eso ya lo han dicho también muchas traductólogas. De hecho, algunas fueron escépticas desde el principio ante la propuesta de Baker precisamente por eso.

Creo que, llegados a este punto, podemos hablar con una sola voz. Y, por supuesto, corrígeme si me equivoco.
Resumiendo, daremos dos cosas por supuestas. La primera es que no hay universales de traducción, solo rasgos que pueden convertirse en tendencias (probabilísticas, como decía Toury) si hay suficiente evidencia que las respalde. Y aun cuando una tendencia no siempre se cumpla porque la evidencia que la sustenta no es concluyente, lo que hayamos averiguado por el camino tendrá un valor. Un valor heurístico, dirían algunos, porque habremos descubierto cosas sobre la realidad con independencia del objetivo que persiguiéramos. Y la segunda es que los traductólogos no están ahí para decirles a los traductores cómo tienen que traducir. Los que saben traducir son los traductores. Y la traducción es un objeto empírico, tanto en su vertiente de producto —los textos traducidos— como de proceso —el camino recorrido para generar un texto en una lengua a partir de otro en una lengua distinta—, que puede y debe ser estudiado por los traductólogos.
Dale, pues.
¡Pero no lo digas con resignación! Igual nos ha sobrado abstracción, hasta ahora. Vayamos a un caso concreto. Pero me vas a tener que disculpar: tengo que hablar un poco de mí, de nosotros, antes de empezar. En la Universitat Jaume I, donde trabajo, unos pocos profesores y profesoras creamos hace años un grupo de investigación que se llama igual que el corpus que compilamos, COVALT, un acrónimo que significa Corpus Valencià de Literatura Traduïda (creo que no hace falta traducirlo al castellano).[1] El corpus se llama así porque en un principio incluía todas las traducciones al catalán publicadas en el País Valenciano entre 1990 y 2000 cuyos originales fueran obras literarias de género narrativo escritas originalmente en alemán, francés e inglés. Compilamos, pues, tres corpus paralelos. Luego añadimos el componente comparable: un conjunto de textos escritos originalmente en catalán. Y luego hicimos exactamente lo mismo pero con el español como lengua de llegada. El estudio del que hablaré aquí se refiere solo al español, pero tenemos también unos cuantos centrados en el catalán.
Mi colega Ulrike Oster, a veces sola y a veces bien acompañada por Isabel Tello o por Ignasi Navarro, le echó el ojo a la pasiva. Ya sabemos que la pasiva llamada perifrástica (ser + participio) se usa menos en español que en otras lenguas como el inglés. Las principales alternativas en nuestra lengua son las llamadas construcciones pronominales de sujeto inespecífico —para entendernos, la pasiva refleja o la impersonal, en oraciones como Se necesitan camareros o Se habla alemán, respectivamente— y la tercera persona del plural —Te llaman—. En nuestro corpus de originales españoles, la construcción más frecuente es la tercera persona del plural, con un 41,2 %, seguida de las construcciones con se (34,8 %) y de la pasiva perifrástica (20 %). Hay otras construcciones con significado pasivo, pero son residuales. ¿Qué ocurre en las traducciones al español de lenguas como el inglés, el francés o el alemán, que recurren a la pasiva perifrástica en mayor medida? Pues ocurre que las distribuciones de las tres construcciones varían. Las construcciones con se pasan a ser las más frecuentes en los tres pares de lenguas, mientras que la tercera persona del plural se ve relegada al segundo puesto, e incluso al tercero en las traducciones del inglés al español. La pasiva perifrástica, por su parte, muestra un comportamiento más irregular: tiene un porcentaje superior en las traducciones del inglés y también, aunque en menor medida, del francés —en ambos casos las diferencias son estadísticamente significativas—, pero no en las traducciones del alemán. Estos datos revelan, por una parte, una prominencia grande de las construcciones con se en español, puesto que son la primera opción de traducción cuando la lengua de partida posee una construcción que guarda semejanzas formales con la española —podría ser el caso de on en francés o man en alemán, seguidos ambos de tercera persona del singular—, pero también cuando no la posee, como es el caso del inglés. Por otra parte, la pujanza de la pasiva perifrástica en las lenguas de partida no es imitada servilmente en español, pero eso no significa que no deje su huella en las traducciones del inglés y del francés, en forma de mayor porcentaje del que observamos en los textos originales españoles. No ocurre lo mismo con las traducciones del alemán, por razones que se nos escapan.
La estudiosa norteamericana, afincada en Noruega, Sandra Halverson ha utilizado distintas metáforas para referirse a las fuerzas que vemos en juego en el caso de las construcciones con significado pasivo. La fuerza de atracción que ejerce una construcción prominente en la lengua de llegada —como el se español— recibe el nombre de magnetismo; la que ejerce una construcción prominente en la lengua de partida —como las pasivas perifrásticas en alemán, francés e inglés— se denomina fuerza gravitatoria; y la fuerza del vínculo que une dos construcciones de lenguas distintas —man en alemán y se en español, pongamos por caso— se llama conectividad. Bien, son metáforas, podría decirse. What’s in a metaphor? Pero metáforas de trabajo, como decía Steiner, que pretenden capturar, en nuestro caso, algún tipo de realidad cognitiva.
Bueno, ¿y entonces qué? ¿Tiene esto alguna utilidad práctica para nuestro trabajo como traductores literarios?
Eso ya deberá decidirlo cada uno y cada una. Los datos son valiosos en sí mismos, pensamos nosotros; si no lo pensáramos, no perderíamos el tiempo en estas cosas, que la vida es corta. Además, casi siempre son aplicables a la formación de traductores. Hasta ahora se les ha repetido hasta la saciedad, a los estudiantes, que cuidado con la pasiva al traducir al español porque es fácil incurrir en un calco de frecuencia; ahora podemos añadir que quizá se pierdan muchas oportunidades de traducir la pasiva perifrástica de otras lenguas por una tercera persona del plural, que le daría naturalidad al texto, a juzgar por lo que vemos en los originales españoles. Más allá de eso, como sabemos, todo depende. Yo, por ejemplo, puedo decirle a una estudiante que ha traducido la frase «and smiled when he saw the flesh quivering on the bald man’s head» como «y sonrió en cuanto vio cómo la piel de la calva del hombre tembló» que bien, que la frase no es incorrecta en español, pero que quizá mejoraría con unas cuantas operaciones cosméticas, como el uso del imperfecto en lugar del indefinido en el último verbo («temblaba»), la inversión del orden del sujeto y el verbo, la simplificación de «la piel de la calva» en «la calva» y quizá alguna otra. Lo que no puedo hacer es decir, de modo genérico, que las traducciones del inglés al español de nuestro corpus serían mejores si en lugar de recurrir a la pasiva perifrástica en un 27 % de los casos lo hicieran en solo un 20 %, como en los originales españoles. Las cosas no funcionan así. La distribución de frecuencias es distinta porque hay varias fuerzas en juego en la traducción, como acabamos de ver. Conocer las tendencias (las distribuciones de frecuencias) no tiene por qué determinar las decisiones de los traductores; en todo caso, hará que sean más informadas. Y lo dicho: la información es neutral, no entraña juicios de valor.
La pasiva es solo uno de los indicadores que hemos estudiado en nuestro grupo. Quizá haya ocasiones en el futuro de hablar de otros. Y si ampliamos el foco, la investigación traductológica en el panorama español e internacional ofrece muchos estudios similares en muchos pares de lenguas.
Por cierto, que nadie busque referentes en el mundo real de las dos voces que ha oído en este texto: las dos son mías. Todos tenemos derecho a nuestras contradicciones, y a intentar resolverlas.
La distribución de frecuencias es distinta porque hay varias fuerzas en juego en la traducción […] Conocer las tendencias (las distribuciones de frecuencias) no tiene por qué determinar las decisiones de los traductores; en todo caso, hará que sean más informadas

[1] He aquí los miembros del equipo de nuestro último proyecto de investigación: Llum Bracho Lapiedra, Maria Ferragud Ferragud, Josep R. Guzman Pitarch, Heike van Lawick Brozio, Josep Marco Borillo, Teresa Molés-Cases, Ignasi Navarro Ferrando, Maria D. Oltra Ripoll, Ulrike Oster, Gemma Peña Martínez e Isabel Tello Fons.
Josep Marco Borillo es licenciado en Filología Inglesa por la Universitat de Barcelona (1986) y doctor en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I (1998). Desde 1992 es profesor de esta última universidad, donde imparte docencia relacionada principalmente con la traducción literaria y con los estudios de traducción. Ha traducido y coordinado traducciones hechas por estudiantes (en ambos casos, al catalán o al castellano) de autores como W. H. Auden, Mark Twain, Joseph Conrad, E. A. Poe, George Eliot, R. L. Stevenson, Charles Dickens, H. P. Lovecraft, Edward Gibbon, Gerald Brenan, Herman Melville, Henry James o Jane Austen.
Universitat de Barcelona (1986) y doctor en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I (1998). Desde 1992 es profesor de esta última universidad, donde imparte docencia relacionada principalmente con la traducción literaria y con los estudios de traducción. Ha traducido y coordinado traducciones hechas por estudiantes (en ambos casos, al catalán o al castellano) de autores como W. H. Auden, Mark Twain, Joseph Conrad, E. A. Poe, George Eliot, R. L. Stevenson, Charles Dickens, H. P. Lovecraft, Edward Gibbon, Gerald Brenan, Herman Melville, Henry James o Jane Austen.


