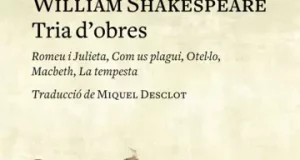Lunes, 29 de enero de 2024.
He de confesar que siempre he abanderado las propuestas de traducción, no porque las produzca como churros y las venda con la misma facilidad, sino porque, hasta ahora, me han servido como atajo largo y enrevesado ―también me considero acérrima defensora de los oxímoron en mi vida diaria― para dar ciertos pasos en el mundo de la traducción literaria. Por cuestión de suerte, de maña, de «cosas que pasan»; o porque, por H o por B, (sobre todo, las haches y las bes de los lápices que he gastado en el intento), me las he apañado para colocar alguna que otra propuesta de traducción. Que este trabajo extra no siempre remunerado sea recomendable o no, eso ya depende de si el resultado de la ecuación de la suma de los esfuerzos al cuadrado es un número a la derecha o a la izquierda de cero.
Por ello, en estos tiempos de estadísticas y eficiencia, quizá debiera comenzar por analizar la disyuntiva de si hacer una propuesta de traducción es rentable y, para ello, habría que averiguar si dicho esfuerzo tiene una tasa de éxito lo suficientemente alta como para que merezca la pena siquiera intentarlo. Sin embargo, con un corpus conformado solo por mis propuestas, tanto por las exitosas como por las que guardo en la carpeta «caídas en el olvido», quizá es mejor que no empiece a hablar de porcentajes y me centre tanto en el proceso como en la razón de ser de una propuesta de traducción.
En mi experiencia, que, aunque pasen los años, sigo considerando corta, la reacción a una propuesta de traducción puede tener muchos y muy diversos colores. Hay editores que gritarán a los cuatro vientos su alegría por recibir propuestas de traductores que, al fin y al cabo, forman parte del mundillo editorial tanto como ellos y, quieras que no, algo saben, aunque solo un poco, de las tendencias literarias. Ya se sabe, por aquello de que traducimos las novedades que se publican o los clásicos de todos los tiempos o, en general, cualquier cosa que se nos ponga por delante. Otros editores se mostrarán mucho más reacios, y argumentarán ―y he escuchado esta argumentación a viva voz de un editor cuyo nombre no quiero recordar― «¿cómo van a saber de literatura los traductores más que los editores?» Todo ello pronunciado en un tono que rezuma sarcasmo con la intención de enfatizar ante el público la obviedad de la absurdez que representa dicha afirmación para él. Ay, que San Jerónimo me acompañe al decir esto, pero yo que pensaba que todo el asunto consistía en que si traducimos literatura y no textos sobre la mitosis ―que también, si nos pones, te los hacemos y salimos airosos, pero ese es un tema para otro artículo― es porque algo sabemos de literatura, porque es lo que indica nuestro título universitario o ese numerito de socio al pie de nuestro e-mail, o esa sección o blog de nuestra página web, o las paredes forradas de libros de nuestra casa, de la casa de nuestros padres y, si me apuras, hasta la de los abuelos (si aún los tenemos).
Y que Cesare Pavese ―que algo debía de saber el hombre de literatura americana― nos coja confesados. No quiero que se me malinterprete; como siempre, hay de todo en la viña de la traducción, y muchos editores confían en sus traductores y hasta les piden opinión sobre la calidad literaria de un texto. En cuanto a esto, no voy a negar que, a veces, esa consulta literaria no es fácil de torear cuando la presión económica del hogar te empuja a aceptar un proyecto. Sin embargo, ese conocimiento que el otro editor nos niega, en realidad, en este otro caso, nos impide mentir sobre lo que sí sabemos. Como resultado, te debates entre cerrar los ojos ante la ignominia narrativa que va a ver la luz o la verdad dolorosa de explicarle al editor o editores que desearías borrar tu nombre del copyright, eliminar todo rastro de tu estilo y negar que alguna vez te dedicaste a la traducción para que nadie te relacione con tal aberración literaria. Por supuesto, no llegas a tanto, solo comentas algo sobre la falta de construcción de los personajes, la ausencia de hilo narrativo y, con la intención de suavizar la verdad, dices inocentemente: «Pero quizá sea mi cerebro chapado a la antigua y lleno de clásicos decimonónicos, quizá no estoy yo muy por la labor de abrirme a este tipo de deconstrucciones lingüísticas». Sí, he escrito «deconstrucciones lingüísticas», estoy por la labor de suavizar la verdad, pero tengo cierto respeto al código deontológico literario.
Pero, volviendo al asunto de proponer traducciones por amor a la literatura ―y que Esther Benítez me proteja―, adelantarse a las tendencias, a los agentes literarios y, sobre todo, a los duchos editores no es tarea fácil. Supongo que, como todo lo que depende de la suerte, también en el mundo de la traducción es cuestión de estar en el momento adecuado, con el texto adecuado y con la alineación de astros adecuada para que iluminen tu senda. La propuesta solo tiene dos posibles resultados: caer en un vacío que la inmensa ausencia de respuesta llena o ―por el poder que la piedra de Rossetta nos otorga― que les interese y el proyecto salga adelante. Está bien, hay una tercera salida y es que, tras haber alimentado tus esperanzas, el editor se convierta en Whoopi Goldberg y te haga un ghosting en toda regla. En fin, son los riesgos de lanzarse al mercado con todo el armamento, no solo el que te otorga la experiencia en la traducción sino el bagaje literario que has ido acumulando y que, de vez en cuando, te hace ver posibilidades que quieres compartir con los hados del mundo editorial.
Quizá las propuestas de traducción sean solo otra consecuencia de la precariedad de nuestro sector donde la carrera por conseguir un proyecto ya no es solo cuestión de tarifas, de suerte y, seamos sinceros, de «colegueo» ―o, si lo preferís, de networking, que queda más profesional―, sino de realizar un trabajo de investigación, un estudio de mercado y una prueba de traducción solo como porfolio inicial para poder hacerte un hueco entre los Paveses, las Benítez y los Jerónimos de la época actual. Quizá, y solo quizá, las propuestas de traducción sean la única forma de demostrar nuestra valía, porque en un mundo donde un título universitario no vale nada, solo nos queda preparar el cuadro entero y esperar a que el mejor postor sea capaz de ver que tu pincel, aunque joven, ya da trazos de maestro.

Domenico Ghirlandaio, Visitación, 1485-1490, Cappella Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florencia
Y, para concluir con una metáfora de las artes plásticas, nunca he podido olvidar algo que me contaron durante el tiempo que pasé en Florencia hace más de doce años, una anécdota divertida sobre uno de los frescos de la capilla Tornabuoni en Santa Maria Novella. Si no recuerdo mal ―y puede que la ficción literaria haya contaminado demasiado mis recuerdos―, entre los frescos de Ghirlandaio o, mejor dicho, entre los pintados por los aprendices de su bottega, hay alguno con la firma del joven Michelangelo Buonarroti. Entre los pintados por este último, uno presenta un «gesto» poco ortodoxo del joven Michelangelo para con su maestro. El caso fue que, presuntamente, harto de sufrir las consecuencias del ageism ―y que los santos correctores me perdonen el préstamo lingüístico innecesario― decidió demostrar a su maestro que manejaba las artes plásticas y que tenía cierto hartazgo en lo que respectaba al ninguneo del maestro. No recuerdo los detalles exactos, pero, con un juego de personajes, posiciones y diversos colores, el joven pupilo le dio con el culo en las narices a Ghirlandaio, y ese revés corporal quedó plasmado para la posteridad en una de las capillas más visitadas de Italia. No voy a entrar en juicios, el joven Buonarroti tendría sus razones. Pero tampoco me atrevería yo a imitar el gesto de Michelangelo, tal osadía es solo apta para genios, pero quizá sí querría recordarles a los profesionales del mundo editorial que, excepto el (in)evitable intrusismo, quien se proclama traductora o traductor literario es porque de literatura algo sabe. Y, aunque las propuestas no dejan de ser trabajo extra para todos, nunca está de más echarles un vistazo porque solo se trata de la colaboración de otros colegas expertos en literatura que quieren añadir alguna perlita literaria o algún éxito de ventas ―estas dos características no siempre van de la mano, muy a nuestro pesar― al mercado editorial. Y quien aceptó una de mis propuestas lo sabe.
 Melina Márquez (Toledo, 1989) es doctora en literatura italiana, traductora literaria y, siempre que puede, también escribe sus propias historias. Vive en un pequeño pueblo en los valles del sur de Gales. Empezó a traducir allá por 2013 y, desde entonces, ha traducido tanto novela como ensayo, y algún que otro poema. En su otra vida, trabaja en una biblioteca universitaria y aprende galés. Como traductora tiene especial interés en la traducción de escritoras y, cuando tiene tiempo, lee (e investiga) sobre estudios de traducción feministas. Traduce del italiano y del inglés, y siempre quiso ser ingeniera aeroespacial. Quizá algún día lo consiga.
Melina Márquez (Toledo, 1989) es doctora en literatura italiana, traductora literaria y, siempre que puede, también escribe sus propias historias. Vive en un pequeño pueblo en los valles del sur de Gales. Empezó a traducir allá por 2013 y, desde entonces, ha traducido tanto novela como ensayo, y algún que otro poema. En su otra vida, trabaja en una biblioteca universitaria y aprende galés. Como traductora tiene especial interés en la traducción de escritoras y, cuando tiene tiempo, lee (e investiga) sobre estudios de traducción feministas. Traduce del italiano y del inglés, y siempre quiso ser ingeniera aeroespacial. Quizá algún día lo consiga.