
Miguel en la librería La Central del Museo Nacional Reina Sofía, Madrid
Viernes, 23 de julio de 2021.
A los diez años del fallecimiento de Miguel Martínez-Lage, VASOS COMUNICANTES lo recuerda con este artículo de Íñigo García Ureta.
1.
Esta es la tercera vez que escribo sobre Miguel.
La primera fue allá por 2005, cuando vivía en Londres. Una semblanza de seis páginas que incluí en Escrito en blanco, un libro titulado así por una cita de Henry de Montherlant que reza: «La felicidad escribe en blanco sobre blanco, no deja marca en la página». (Descubrí la cita en Al Alvarez, autor que, cómo no, me había recomendado Miguel. De hecho, creo que él mismo me regaló un ejemplar de The Writer’s Voice en Foyles). La segunda fue en la noche del 16 de abril de 2011, en Almería, en el ordenador del lobby de un hotel. Ha sido lo único que he publicado en El País y la única necrológica que he firmado. Acabarla no me llevó más de 20 minutos, pero diez años más tarde me sigue escociendo, por ser hoy mayor —léase: más viejo— de lo que él jamás llegará a ser.
Ahora escribo por tercera vez.
De no haberse publicado ninguna de las 200 traducciones que hizo en vida, Miguel seguiría mereciendo tres mil textos como este, pues su historia es la de alguien atento al Diccionario de Autoridades y a la novela de Roddy Doyle o una colección de relatos de Alastair MacLeod que ha posado en un atril sobre la mesa de trabajo, con dos Marlboro encendidos en el cenicero. La de alguien que, gracias a encerrarse, a diario y durante horas, en un estudio de media docena de metros cuadrados de un piso sito en esa calle de Pamplona llamada Vuelta del Castillo, no solo conoce al dedillo el Oxford de Evelyn Waugh y Javier Marías y el Oxford de William Faulkner y Richard Ford, sino también cada piedra del condado de Yoknapatawpha. La de alguien que te llamaba a las diez de la noche para decirte que por fin había dado con la voz adecuada para traducir al español la voz inglesa suave…, pero que se le acababa de olvidar.
Bien sé que escribimos sobre nuestros muertos con el ánimo de fijar un recuerdo capaz de conmover a quienes no los trataron, pero a mi entender intentarlo supone un doble fracaso. El de admitir que no les dijimos todo lo que debimos decirles en vida y el de pretender fijar el recuerdo: los muertos no merecen una versión post mortem del juego del teléfono roto, sino una conversación sincera, como cuando uno se pierde en la plática del padre Brown con un guardabosques escocés en uno de esos relatos de Chesterton y por carambola baja la guardia y no necesita ser nadie ni por ende defender nada de nada, al menos durante media hora.
La última vez que hablé con él por teléfono tuvo lugar tres días antes de su muerte. Entonces yo ya no vivía en Londres sino en Barcelona y él corría en moto por el Cabo de Gata y escribía un blog donde, con la excusa de hablar de Bob Dylan, sublimaba sus penas traduciendo sin parar, con y sin rima, la letra de «Most of The Time». Ninguno de los dos sabíamos que sería la última vez y, como es menester, malgastamos el tiempo echándonos los trastos a la cabeza por alguna diferencia de opiniones. La complicidad acarrea tics nerviosos y solíamos sacarles partido. Así, por ejemplo, le irritaba que la gente conjugara el verbo «intuir» («¡Yo no intuyo!», clamaba) y no pocas veces; a mí, por otra parte, me solía vacilar por los bilbainismos que se me escapaban, como «sinsorgo». Entre hombres la amistad suele ser simple y se basa en una sola premisa que se enuncia así: «A ver si no nos hacemos daño». En la medida de las posibilidades ambos la observamos, no sin gratitud.
No era fácil conocer a Miguel, pues era de esa gente donde existe un desnivel marcado entre el personaje y la persona. El primero era pura asertividad, a veces hasta el punto de la prepotencia; sin embargo, cuando se sentía seguro —y se permitía despojarse de ese invisible chaleco antibalas que todos vestimos en sociedad— la persona estaba encantada de comerse la vida a dos carrillos en compañía. De puertas afuera era de los que dicen marchar contra viento y marea: se había tatuado un escorpión en el hombro por su signo zodiacal y aseguraba no temer a nada y a nadie. De puertas adentro era uno más: alguien que lejos de su familia se sonroja por el silencio imperante cuando ni pareja ni hijos están ahí para recordarnos —en el robo del mando a distancia, en la manta compartida en el sofá— que la vida es vivible. Y hablaba por los codos. Como la remolacha en la ensalada, que todo lo tiñe de magenta, así Miguel imponía el ritmo en la conversación: meter baza era una proeza y llevarle la contraria un incordio. La vida real, tan alejada de las películas, quiso que me enterase de que había muerto mientras compraba naranjas en un Carrefour de la Gran Via de les Corts Catalanes que ya no existe.
En el tanatorio de El Ejido comprobé una vez más lo poco que le debe el cadáver a la persona: tan poco que Andrea, hija, y Juan, hermano menor, tuvieron que buscarle en un Mango un par de gafas de pega para que se le asemejara un poco. En Las Negras, por petición de la familia, arrojé parte de sus cenizas al Mediterráneo y al año de aquello me descubrí llamándole al móvil, para colgar en cuanto caí en la cuenta de que lo más probable era que el número hubiera pasado a otro usuario. Ahí tuve que dejar de fingir que había dos cosas que iban a corregirse solas. Solucionar la primera pasaba por empezar a celebrar sin maquillaje al humano tan falible como cualquier otro humano, algo que me propongo en este texto. La segunda consistía en curar algo que me dolía. Con el tiempo he aprendido que hay gente que hace regalos y jamás espera nada a cambio; gente que siempre parece estar ahí y a la que con muchísima frecuencia vemos como más que humanos, cuando no lo son y agradecen cualquier detalle igual que el resto. Miguel era así. Hoy lamento no haber sido alguien mejor, alguien más cercano, alguien que devuelve apenas una parte de lo recibido. Con los muertos el único modo de enmendar lo hecho consiste en tener muy presente qué no debe repetirse, e hice lo único que me pareció útil: tatuarme en el hombro izquierdo ese verso de la oración de San Francisco de Asís que reza «That Where There is Despair I May Bring Hope» y que él hubiera traducido así: que donde haya desesperación ponga yo esperanza.
2.
Es mi recuerdo y como tal antojadizo, parcial, errado y herrado a mis pezuñas. No lo defenderé. Además, han pasado más de veinte años y no recuerdo si cuando nos conocimos, en unas Jornadas de Traducción en Tarazona, había salido Puro Humo, la primera obra que vertí al español. Pero sé que llegué a Tarazona por mi prima Helena, que vivía allí y sabía que yo andaba traduciendo algo.
más de veinte años y no recuerdo si cuando nos conocimos, en unas Jornadas de Traducción en Tarazona, había salido Puro Humo, la primera obra que vertí al español. Pero sé que llegué a Tarazona por mi prima Helena, que vivía allí y sabía que yo andaba traduciendo algo.
En aquellos días Mark Zuckerberg vivía con sus padres y un par de ejemplares del Playboy hechos duralita bajo el colchón. Se compraba en pesetas, se fumaba en interiores y los móviles abultaban lo que un bocata de merienda. Ajeno a aquel mundo, me encontré con algo que hoy —cuando el teletrabajo y la crisis van puliendo los bordes al grueso de la población— podría considerarse una avanzadilla: trabajadores en remoto, solitarios, curtidos en mil batallas de conciliación, que se ponían cara, aprovechaban para perorar sobre asuntos «con menos proyección que un Cinexín» (por robarle el eslogan a la editorial Pepitas de Calabaza, que nacía en aquellos días) y a la hora de la cena se agrupaban por afinidades selectivas. Como gremio se parecía más a Marte que a Urano, aunque aquí no me refiero al dios de la Guerra ni al marido de Gea sino a dos planetas de nuestro sistema solar, que entre otras cosas difieren porque uno es pura roca y el otro un gigante gaseoso. Como gremio, el de los traductores era lo bastante tradicional como para definirse en masculino (cuando las profesionales nos superaban en todo, hasta en número) y lo bastante poroso para albergar a personas cautas e incautas, jóvenes y talluditas, vecinos de la urbe y de la aldea, personas con más o menos extroversión y con un espectro de autoestimas tan extenso como para dejar en ridículo al ancho del Amazonas. Y Miguel, con sus vaqueros negros y sus camisas a medio planchar; el cuerpo delgado sin llegar a famélico y la estatura media tirando a baja; las gafas más de nefrólogo que de novelista; la querencia más por el Jameson que por el JB y más por Lou Reed que por Warren Zevon; Miguel, con esa fidelidad a los coches franceses y a los forros polares; con esos ojos ya rodaja de limón, ya de lima, que al avanzar la noche se velaban, como encerrados en un vaso de tubo con demasiadas huellas de dedos en las paredes; con ese ímpetu de hijo mayor de familia numerosa y esa dolida chulería de divorciado y ese conocimiento enciclopédico y mogollónico de apenas casi todo (hablo de mucho antes de que Google fuera un verbo) era como la bengala que chispea sobre la tarta de un cumpleaños infantil: dure poco o mucho, su destello nos hace olvidar si sabrá a chocolate o a galleta.
Tal vez no sea acertado afirmar lo que me dispongo a afirmar, pero ya he cometido demasiados errores en esta vida como para no cometer uno más: incluso en aquellos años de bonanza —previos al desmoronamiento primero de Lehman Brothers y luego de todo bienestar—, con un mundo editorial de Martin Amis e Easton Ellis como quien es de con cebolla o sin cebolla o de Oasis o de Blur; con esas presentaciones con actrices y canaperos; cuando una presentadora cobraba un anticipo millonario por una novela que no escribía y de cada departamento de prensa salían despachados docenas y docenas de ejemplares para reseñas que rara vez veían la luz, incluso entonces los traductores eran los damnificados de una especie de patriarcado editorial que los ninguneaba 364 días para [por seguir con la analogía] ensalzarlos en el día de la madre. Me explico: como esa esposa que al llegar a casa debe poner lavadoras y lavar los cacharros y cuidar de los ancianos porque al ser mujer se le aplica alguna suerte de condicionamiento heredado que no hay dios que entienda del todo, así los traductores, garantes seguros de que el negro sobre blanco sacia el hambre lectora de literatura extranjera, sufrían el mansplaining de todos los demás órdenes del mundo del libro. Saber idiomas, esgrimir una expresión exquisita en español, haber leído el equivalente a dos vidas de profesor universitario, dominar mil registros de lenguaje e infinitas referencias culturales no los libraba de cobrar una quinta parte de lo que un chaval que pone griferías ganaba al mes en la construcción. (Como sugería más arriba, en esto, como en tantas otras cosas, este gremio ha sido una avanzadilla: se dedique a lo que se dedique, hoy cualquier chica con cabeza, tres idiomas y dos masters no gana ni para alquilarse una habitación en uno de los cinco pisos propiedad de un teniente de alcalde que no acabó la secundaria).
Sí, ya entonces era un caso de parientes pobres, sobre todo porque perfiles como los de Miguel hacían mucho más que traducir: una buena parte de su actividad estaba destinada a «dar soplos» a editores de libros —a veces en dominio público, a veces no— que podrían interesarles para su catálogo. Yo mismo saqué en La Fábrica Editorial un Steiner —Campos de fuerza. Fischer y Spasski en Reykjavik, 1973— gracias a que él me puso sobre aviso de su existencia, del mismo modo que no fue Jaime Vallcorba sino Miguel Martinez-Lage quien lanzó la idea de sacar la Vida de Samuel Johnson. Sin embargo, esta labor de zapa, que tantas traducciones felices trajo a nuestro mundo lector, no siempre le era agradecida como es debido. A veces se sentía usado, porque en el país y en el entorno no hay tradición de decir «Esto tiene un precio» y en el fondo le podía la amistad.
Todo lo relativo al mundo editorial le atraía, pero siempre del lado del contenido más que del diseño. Un texto, cualquier texto, le interesaba más que saber de cuatricromía y las estrambóticas andanzas de Eric Gill mucho más que las diferencias entre la Gill Sans y la Perpetua: adoraba el libro como objeto, pero tenía muy presente que, si bien la imagen muestra, la palabra explica. Ahora, si la lectura lo había convertido en adicto, el mundo editorial lo volvió un fan. (En una época barcelonesa apuntará en su diario las veces que se ha cruzado de pasada con Claudio López Lamadrid, como quien, tras una visita en Madrid, comenta con los amigos del pueblo cómo ha visto a Mario Vaquerizo al salir del H&M de la Gran Vía).
3.
Fue Miguel quien me enseñó que el mejor modo de traducir un título es trocar el gerundio original por un infinitivo: así, Learning to Translate funciona mejor como Aprender a traducir que como Aprendiendo a traducir. Quien me mostró que con frecuencia una concatenación de adverbios en inglés halla acomodo en español como adjetivos. A él, que se preciaba de no servir al lector adverbios acabados en «mente», el castellano de hoy, en que «coraje» ha depuesto a «valor» y «cadáver» ha desaparecido para colar ese rupestre «cuerpo» (tiempo después de que «audiencia» devorara a «público», «celebridad» a «famoso», «el más mínimo» a «menor» y «más mayor» a «mayor» a secas), el castellano de hoy, digo, en que nadie pierde un segundo en preguntarse qué matiz aporta una expresión como «me autocito» que no esté ya implícita en el sucinto «me cito», le habría fascinado y cabreado a partes iguales. Cabreado porque, como afirmó en una maravillosa entrevista, «no soy puntilloso, lo que pasa es que detesto el desaliño» y a medida que avanza el siglo el desaliño se impone cosa fina. Fascinado, porque era un fan absoluto de estirar la lengua del modo más placentero: parte de lo mucho que aprendí con él fue gracias a leer —ninguno de los dos creíamos en la «relectura» y sí en leer de veras, por gusto— a Valle Inclán, Aira, Ibargüengoitia, Piglia, Ferlosio o Benet. A veces, en esos clubes de lectura de dos o tres o cuatro o cinco personas que improvisábamos los hijos del siglo XX antes de que existieran los clubes de lectura, uno intentaba contagiar el gusto por un autor sin éxito: por mucho que me lo recomendó jamás me acabó de gustar Alan Pauls; tras mucho esfuerzo por mi parte, y solo con 2666 en la calle, Miguel al final se enganchó a Bolaño.
Aunque apabullante, su saber no era absoluto: sospecho que jamás adivinó que aquel Worstward Ho!, de Samuel Beckett, que tradujo como Rumbo a peor hacía una referencia clarísima a un enclave turístico en Devon llamado Westward Ho!, a su vez tomado de una novela de Charles Kingsey. O que aquel doble disco de Dylan titulado Tell-Tale Signs podía traducirse con un sucinto «indicios» o «señales reveladoras», sin necesidad de buscarle tres pies al gato… algo que hacía cada vez que intentaba colarte que el «maladies» de una recopilación de Tom Waits titulada Beautiful Maladies podía pasar en realidad por un «my ladies» (para que se me entienda, eso es tan osado como decir que el romero tiene algo de Romeo). Eran tiempos a otra velocidad: nuestros ídolos musicales se inspiraban en libros y los buscadores online no eran oráculos.
En cualquier caso, su legado lo convierte en Godzilla: alguien tan grande que las montañas no le hacen sombra. Del Alta fidelidad a Desgracia; de Fiesta a Absalón, Absalón; de Martin Amis a Auden, de Amos Oz a Bellow, de Conrad a Henry James, de Orwell a Poe, de Steiner a Steinbeck, de Stevenson a Virginia Woolf pasando por Wilkie Collins, y ese maravilloso canadiense llamado Mordecai Richler que escribió mi novela favorita, La versión de Barney que, cómo no, ya no sé leer en el original. Porque con Miguel uno pasaba a otra dimensión donde todo era doméstico: entrar en una librería era como juntarse con los primos; leer aquel ABC Cultural que uno solo compraba en sábado —para de inmediato abrirlo por la página de Manuel Rodríguez Rivero— era como hablar de la clasificación provincial de categoría alevín donde compite el equipo de tu hijo. A veces, en Tarazona o en Turín, traduciendo en grupo una novela de Henry James o un relato de Michael Cunningham, se practicaba aún ese orgasmo colectivo que es la lectura en voz alta de un texto hecho para ser leído en voz alta. Jamás en toda la ficción escrita o por escribir se ha descrito un placer semejante: ni en el Cantar de los Cantares, ni entre lo más afortunado de Henry Miller ni entre las páginas más «Madonna» de Paulo Coelho.
Recuerdo a Eugenia Vázquez, a Federico Corriente, a Gabi Dols, a Libertad Aguilera. A Manuel Ortuño, que pasó a ser mi editor y de ahí amigo. Recuerdo días en Norwich, con Max Sebald, con Manuel Rivas, con Edith Grossman. Recuerdo pedir un whisky en una terraza italiana para ver al barman cruzar la calle, entrar en un supermercado y regresar con una botella de JB. Recuerdo visitar la Sábana Santa e irnos a comer calzone; recuerdo negociar un Boswell en una librería de viejo de Cambridge, cenar jabalí en Zaragoza, cerrar los bares en Roquetas de Mar. Cruzar los Monegros en mitad de una tormenta eléctrica al ritmo de Humble Pie. Su visita cuando tuve una temporada chunga y decidí cambiar de vida. Su renuencia a juzgar a nadie ni a dar consejos, a pesar de que se los pidiéramos. Esa pegatina con una cita de Saramago («Leer es bueno para la salud») en su parachoques trasero. Lo orgulloso que estaba de sus hijos, tanto que suponía que todo el mundo debía estar al corriente de a quién se refería cuando empezaba una frase diciendo «Pues Lucas ha navegado…» o «Andrea está leyendo a…» o «Samuel tiene un cocodrilobo, mezcla de cocodrilo y lobo…».
También recuerdo haber parado en mitad de La Mancha con Catalina Martínez y Carlos Rod, de camino a toparnos con su cadáver, muertos de risa al poner en común la de veces que nos habíamos partido la caja juntos: los tres sabíamos que íbamos a enterrar a un amigo, pero durante unos minutos nos pudo celebrar la vida compartida. Más tarde, pasando Jaén, recordé la noche en que presentamos La coz en el tintero en Málaga, en 2009. Pensé en la voz de Adela, su viuda, cada vez que nos llamamos por teléfono. Pensé en una de las fotos que más me han marcado: la de Miguel, en una playa, sentado, leyéndole en voz alta a su hijo Samuel. Si algún día éste quiere saber de qué pasta estaba hecho su padre le bastará con mirar esa foto y ver a un hombre convencido de que hay algo que como raza los humanos hemos hecho bien, algo que merece la pena compartir.
4.

Dolors Udina y Miguel Martínez-Lage en la librería La Central, mayo 2009
Dejémoslo aquí, porque no echo en falta ni un segundo pasado. No, echo en falta al amigo: lo mucho que habría disfrutado oyéndolo contar batallitas al barman la noche en que me casé. Verlo jugar con mi hijo. Averiguar qué le había parecido La gran belleza. Conversar como se conversa al pasar el medio siglo, que es como volver a ver El hombre tranquilo en la tele, a sabiendas de que ni haberla visto antes ni saber cómo termina va a robarnos un segundo de disfrute. Si nuestros seres queridos son como las regiones de nuestro reino, desde que murió me faltan Lanzarote y Formentera.
Ha pasado una década de su muerte y he ido comprobando un efecto secundario de los muertos que llevamos dentro: que son como un calzado muy hecho al pie. No son elegantes, pero gracias a su influencia —a su efecto en nuestras vidas— uno pisa mejor. Al doblar el medio siglo, en pleno confinamiento, me sobrevinieron dos pensamientos parejos: lo raro que era seguir vivo y cómo ahora soy mayor que Miguel. Con los años he aprendido a sacudirme miedos y creencias falsas: la vida a veces es puro papel de lija, pero como contrapartida lima las aristas. No ha sido cosa de una hora, sino de años de vivencias, de influencias, de esas regiones que conforman nuestro pequeño reino y también de lecturas asimiladas, aplicadas y a veces rechazadas que, si bien con frecuencia no me han enseñado a vivir mejor, sí me han dejado claro que quiero expresarme mejor. Del mismo modo que quienes tenemos varios hermanos y hermanas siempre contamos con un favorito, así también de todas las muertes una nos enseña esa inmensa ausencia de objeciones que cada una de ellas supone, porque cuando alguien muere ya no hay nada que objetarle ni a la persona ni a su pasado. Solo queda cuidar a los vivos, intentar ser mejores, más cercanos, devolver apenas una parte de lo recibido. Poner un poco de esperanza.

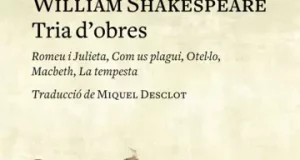

Emocionado, me ha dado por leer estas lineas, conjunto de palabras sensatas y hondo sentimiento, que asombrado comparto, Habiendo compartido con Miguel parte de nuestra niñez y adolescencia en la Vuelta del Castillo, compartiendo una amistad que se fue distanciando por sus viajes y mis vaivenes.
Ahora persiste alegremente en mi querido recuerdo, esa amable e intrincada sabiduría suya, al releer a Dylan Tomas en esta tarde torrida en nuestra querida Iruña.
Un placer haber coincidido con el en esta vida!!
Gracias por tus bonitas palabras Iñigo un abrazo.