Lunes, 29 de septiembre de 2025.
Diguem que la traducció és art de Sawako Nakayasu, traducción y epílogo de Dolors Udina, Raig Verd, 2015, 96 páginas.
Dolors Udina
Los límites abiertos de la traducción
Digamos que la traducción es una práctica de arte abierta tan abierta como la materia y la antimateria (p. 11. Las referencias a página remiten a la edición del texto en catalán)[1].
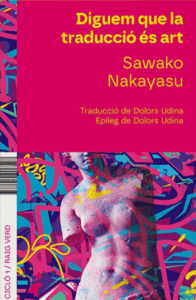 Para Sawako Nakayasu, poeta, performer y traductora del japonés al inglés, la traducción es una herramienta de lucha para cambiar el mundo y de resistencia a las convenciones lingüísticas y de todo tipo. Su manera de pensar la traducción proyecta luz en cuestiones como la identidad, el racismo, el feminismo, la integración, el colonialismo, la amistad y la colaboración. En 2015 tradujo The Collected Poems of Chika Sagawa, y ha escrito varios libros de ensayo y poesía, entre los cuales Mouth: Eats Colors – Sagawa Chika Translations, Anti-translations & Originals, donde plantea traducciones alternativas a las «convencionales», mezcla un buen número de idiomas, dialoga con la autora e incluye todas las variaciones que se le ocurrían y descartaba durante la traducción. Lo que busca cuando traduce no es sólo escribir un libro equivalente al original, sino investigar cómo una mirada crítica de la lengua puede ayudarnos a imaginar y expresar nuevamente el mundo en el que vivimos.
Para Sawako Nakayasu, poeta, performer y traductora del japonés al inglés, la traducción es una herramienta de lucha para cambiar el mundo y de resistencia a las convenciones lingüísticas y de todo tipo. Su manera de pensar la traducción proyecta luz en cuestiones como la identidad, el racismo, el feminismo, la integración, el colonialismo, la amistad y la colaboración. En 2015 tradujo The Collected Poems of Chika Sagawa, y ha escrito varios libros de ensayo y poesía, entre los cuales Mouth: Eats Colors – Sagawa Chika Translations, Anti-translations & Originals, donde plantea traducciones alternativas a las «convencionales», mezcla un buen número de idiomas, dialoga con la autora e incluye todas las variaciones que se le ocurrían y descartaba durante la traducción. Lo que busca cuando traduce no es sólo escribir un libro equivalente al original, sino investigar cómo una mirada crítica de la lengua puede ayudarnos a imaginar y expresar nuevamente el mundo en el que vivimos.
Digamos elijo, digamos elijo eso, la traducción una serie de elecciones como cualquier otra acción concreta, digamos elijo para deleitarme en la microerótica de elegir esta palabra y no la otra, de elegir esta palabra y la otra, de respirar hondo en un espacio que puede haber estado allí o no todo el rato[2].
Cuando leí Say Translation is Art con vistas a traducirlo al catalán, pensé que en realidad era intraducible, no tanto porque no se entendiera el idioma como porque la mayor parte de las referencias eran de un mundo totalmente desconocido, me parecía que exigía al lector más de lo que seguramente estaría dispuesto a dar y, para quien no conociera muy a fondo el mundo estadounidense y las numerosas corrientes que van surgiendo en el ámbito literario, era demasiado difícil de leer. Por tradición pensamos en la traducción como una transposición fiel de lo que dice el original tratando de encontrar la máxima solvencia lingüística para integrar la obra en nuestro legado literario. Evidentemente, no hay sólo una manera de conseguir esta integración y todos los traductores sabemos hasta qué punto intervenimos en el resultado final, precisamente porque cuando reescribimos el texto lo pensamos, lo repensamos y resolvemos los retos que nos plantea desde nuestra posición. Cuando terminé la primera versión de la traducción, tuve que pedirle a la editora que me dejara más tiempo, no por la premura del plazo de entrega (son apenas 30 páginas de texto) sino porque, después de buscar todas las referencias, me encontraba en un estado tal de asombro y fascinación que necesitaba un tiempo para digerir todo lo que la autora proponía e insinuaba sobre una cuestión, la traducción, que me parecía conocer bastante bien después de haber dedicado gran parte de mi vida a traducir y a leer todo lo posible sobre experiencias y posibilidades de la traducción.
Digamos retuerzo la lengua de la traducción, amo la lengua de la traducción, amoldo la lengua de la traducción, rompo la lengua de la traducción[3].
En el mundo estadounidense son muchos los traductores que tienen el inglés como lengua de vida y de trabajo, pero vienen de de una tradición familiar y una lengua totalmente diferente. En el caso de Sawako Nakayasu, su lengua familiar es el japonés, aunque muchos de los traductores, poetas y escritores que ella cita son de distintas procedencias, están acostumbrados a vivir entre lenguas y han alterado del todo el paisaje literario estadounidense. En Say Translation is Art hay referencias a más de cuarenta autores, la mayoría poetas y traductores, que han reflexionado sobre aspectos diversos de estas prácticas y a quienes el hecho de vivir entre lenguas y culturas les da una perspectiva diferente. Siguiendo los nombres que Nakayasu ofrece en sus referencias, encontramos todo un mundo de traductores que en la mayoría de los casos podríamos decir que no traducen por elección, sino que viven inmersos en el multilingüismo. Cuando dice, por ejemplo, «traducción en la mesa de la cocina» (p. 28), nos remite a Mahdu Kaza, una traductora india de lengua telugu, editora de la revista Kitchen Table Translation, quien considera que «traducir es intimar con equivocarse. No me parece desalentador. ¿A qué quieres ser fiel? ¿A las normas de la cultura de la traducción angloamericana? ¿Al estilo y el tono del texto original? ¿A la sensibilidad de la cultura literaria y el contexto al que pertenece? No existe una sola respuesta. Cualquier elección exigirá alguna forma de desobediencia o supresión. Me interesa poner nombre a la desobediencia»[4].
Cuando Nakayasu escribe: «Digamos que traduzco con el cuerpo, digamos que mi cuerpo no es igual que el tuyo» (p.36), transmite las palabras de Kate Briggs, la traductora de Roland Barthes que escribió el emotivo ensayo titulado This Little Art. Cuando dice: «Digamos que me niego a traducir» (p.38), nos remite a Don Mee Choi, la autora coreana que, traduciendo al inglés poetas coreanos, había tomado conciencia de «cómo mi desplazamiento ha sido traducido y representado en las narrativas oficiales de poder. Por eso entiendo que mi trabajo de traductora y escritora es un acto de descolonización»[5]. Cuando escribe que «no a la traducción que pretende justificar la inferioridad de la traducción» (p. 22) respecto al original, se refiere al académico y traductor del finlandés Douglas Robinson, autor de varios libros sobre traducción; cuando habla de «traducción nómada» (p.28) se refiere a Pierre Joris, traductor de Paul Celan al inglés, que defendía una «poética nómada como estrategia para la poesía, la traducción y, fundamentalmente, para una ética de principios del siglo xxi»[6]; cuando dice «Digamos Ultratraducción» se hace eco del manifiesto promovido por Jen Hofer y John Pluecker, que ofrece frases como: «La ultratraducción nos conduce al fracaso inevitable. Creemos que el fracaso es productivo: un gancho que hace que las costuras sean visibles. Criticables. En el fracaso hay momentos de asombro»[7]. Y así, siguiendo los casi cincuenta nombres que nos propone, de Yi Sang, Sophie Collins, Uljana Wolf, Sophie Seita y muchos más, nos abre una ventana a todo un mundo alternativo.
Digamos autotraducción como eliminación del mito del original (Ryoko Sekiguchi), digamos traducir a una lengua que no es la tuya de nacimiento, digamos cometer errores en traducción, digamos violar la integridad de esta lengua, digamos abrir fisuras para que puedan filtrarse otras cosas a través de la traducción (Cole Svenson). Digamos benditas sean las grietas porque dejan entrar luz en la traducción (Groucho Marx). Digamos dejemos entrar luz en la traducción. Digamos dejemos entrar una luz diferente en la traducción. Digamos traducción como espacio para respirar, digamos traducción como respiración, digamos traducción como extensión de la vida[8].
En una conferencia que dictó en la Columbia University School of the Arts basada en este texto (que recomiendo fervientemente) expone su «deseo de pensar expansivamente sobre el campo, género o categoría que llamamos traducción. Para empezar, quiero decir que aunque abogo por modos de traducción diferentes, anticonvencionales o marginales, no pretendo repudiar las formas convencionales de traducción, que también me gustan y practico»[9]. Nakayasu habla por ejemplo de la necesidad de dejar de lado la posición binaria entre textos y traducción —respetar al autor o al lector, domesticar o extranjerizar—, de sustituir la metáfora central que considera la traducción como un canal y que consiste en llevar un texto de un punto A a un punto B, por la metáfora de un prisma que permita considerar refracciones, intersecciones y multiplicidades en varias direcciones de forma que el texto original se abra a la lengua en toda su pluralidad. Quizás, así expuesta, esta idea parece poco aplicable, pero vale la pena visitar por ejemplo la web Prismatic Translations, donde hay una serie de artículos muy estimulantes sobre qué puede representar esta forma de ver la traducción. «Digamos que traducción es oportunidad.»
La traducción de ‘say’ en el original era complicada: ¿se refería a la primera persona del singular, a la primera del plural, era hipotético? ¿Sería más adecuado traducirlo por «Pongamos que…», como si fuera una suposición? Había dos maneras de interpretarlo, como una suposición o como imperativo. Para la autora, que aseguraba no saber exactamente cuál era la correcta, ambas servían: «Creo que las dos opciones forman parte de lo que quería decir, del deseo de explorar y abrir distintas puertas para ver qué ocurre. Mi interés, al decir esta frase “Digamos que la traducción es arte” era oponerme a la idea convencional de que tú, traductor, no eres un artista verdadero porque el verdadero artista es quien escribió el original, y tu obra, hagas lo que hagas, es slo una obra de artesanía secundaria que se basa en el resplandor original del texto fuente. Creo que hay mucho por desentrañar en este paradigma heredado[10]».
El ritmo de salmodia que Nakayasu imprime al texto permite leerlo como un repertorio del alcance posible de la traducción. Sus repeticiones, inspiradas como dice ella en la ceremonia japonesa del té, facilitan que el libro pueda leerse como un poema largo del que no hace falta entender del todo (al menos en una primera lectura), o como un catálogo de ideas, pero cuando a mí me ha parecido realmente apasionante es cuando, para comprender el trasfondo de cada sentencia, he tenido que buscar quién era y qué decía cada uno de los personajes nombrados. Es casi excesivo el mundo que se me ha revelado, la fruición intelectual que me ha provocado la riqueza de pensamientos, ideas y alternativas que puede albergar cada persona que vive la traducción como un catalejo para mirar el mundo. Si todavía diera clases en la universidad, lo utilizaría como base de la conversación sobre traducción, que creo que es la idea que subyace en toda la obra de Sawako Nakayasu: «Digamos traducción como conversación, como amistad, como intimidad, como generosidad» (p. 27).
Notas:
[1] Say translation as open art practice as open as matter and anti-matter.
[2] Say I choose, say I choose this, translation a series of choices like any other moment of agency, say choose to luxuriate in the micro-erotics of choosing this word over that word, of choosing this word and that word, of breathing heavily into a space that may or may not have been there all along.
[3] Say I bend language translation, I love language translation, I stretch language translation, I break language translation.
[4] Entrevista a Mahdu Kaza. How Do You Want to Be Wrong?: Talking with Madhu H. Kaza
https://therumpus.net/2018/05/14/the-rumpus-interview-with-madhu-h-kaza/.
[5] A Conversation with Don Mee Choi
[6] Véase A Nomad Poetics, de Pierre Joris.
[7] Véase A Maniphesto for Ultratranslation, p. 2
[8] Say self-translation as eliminating the myth of the original (RS), say translating into a language not your native language, say committing error in translation, say violating the integrity of that language, say opening up the fissures where other things can seep through translation (CS), say blessed are the cracked for they let in the light translation (GM). Say let in the light a different light translation. Say translation as breathing room, say translation as breath, say translation as extension of life.
[9] ICYMI: Say Translation is Art with Sawako Nakayasu, Susan Bernofsky, and Lynn Xu.
[10] Between the Covers. Sawako Nakayasu Interview.
 Dolors Udina es traductora literaria y profesora asociada de traducción de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB desde 1998. Ha traducido al catalán obras de novelistas como Jean Rhys, Virginia Woolf, Alice Munro, J. M. Coetzee, Toni Morrison, Raymond Carver, Nadine Gordimer, R. R. Tolkien y Jane Austen; ensayistas como Aldous Huxley, Isaiah Berlin, E. H. Gombrich, E. M. Forster y Carl Sagan; y poetas como Elizabeth Barrett Browning y Robert Creeley. En 2009 recibió el Premio Esther Benítez de Traducción por Home lent, de J. M. Coetzee, y en 2014 el Premio Crítica Serra d’Or por la traducción de La senyora Dalloway de Virginia Woolf. Ha publicado artículos sobre literatura y traducción en La Vanguardia, El País, Diario de Mallorca, Transversal, Vasos Comunicantes, Quaderns de Traducció y Reduccions. En 2017 recibió el Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en Llengua Catalana por la traducción de The Devils of Loudun, de Aldous Huxley (Adesiara) y en 2018, la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat. En 2019 fue galardonada con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor que concede el Ministerio de Cultura y Deporte por su trayectoria como traductora de lengua inglesa al catalán y castellano.
Dolors Udina es traductora literaria y profesora asociada de traducción de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB desde 1998. Ha traducido al catalán obras de novelistas como Jean Rhys, Virginia Woolf, Alice Munro, J. M. Coetzee, Toni Morrison, Raymond Carver, Nadine Gordimer, R. R. Tolkien y Jane Austen; ensayistas como Aldous Huxley, Isaiah Berlin, E. H. Gombrich, E. M. Forster y Carl Sagan; y poetas como Elizabeth Barrett Browning y Robert Creeley. En 2009 recibió el Premio Esther Benítez de Traducción por Home lent, de J. M. Coetzee, y en 2014 el Premio Crítica Serra d’Or por la traducción de La senyora Dalloway de Virginia Woolf. Ha publicado artículos sobre literatura y traducción en La Vanguardia, El País, Diario de Mallorca, Transversal, Vasos Comunicantes, Quaderns de Traducció y Reduccions. En 2017 recibió el Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en Llengua Catalana por la traducción de The Devils of Loudun, de Aldous Huxley (Adesiara) y en 2018, la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat. En 2019 fue galardonada con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor que concede el Ministerio de Cultura y Deporte por su trayectoria como traductora de lengua inglesa al catalán y castellano.

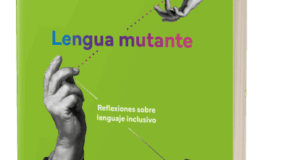

Dolors: espléndida. Enseñando y aprendiendo, como siempre.