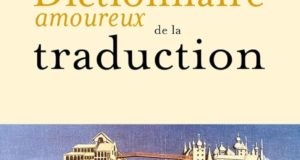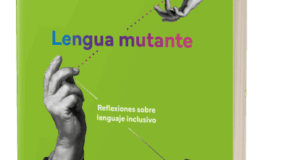Lunes, 14 de julio de 2025.
Lo intraducible. Ensayos sobre poesía y traducción, de Alejandro Bekes. Pre-textos, 2010, 371 páginas
Marta Nogueira Blanco
 «Para estar aquí ahora escribiendo esto, que no sé si tiene algún sentido pero que me causa cierto placer, tuve que descartar otras posibilidades que acaso hubieran sido no menos dichosas (…) Lo que enturbia la dicha parece ser, pues, la conciencia de haberla elegido» (p.325).
«Para estar aquí ahora escribiendo esto, que no sé si tiene algún sentido pero que me causa cierto placer, tuve que descartar otras posibilidades que acaso hubieran sido no menos dichosas (…) Lo que enturbia la dicha parece ser, pues, la conciencia de haberla elegido» (p.325).
Aunque Alejandro Bekes hace esta reflexión en referencia a la existencia humana y no a la labor traductológica, creo que la angustia de la que habla, ese duelo que sentimos por todas las alternativas que forzosamente descartamos cuando elegimos una opción, es exactamente la misma que experimenta un traductor cuando se ve obligado a decantarse por un término frente a otros. Una vez superada la parálisis inicial, tal vez elijamos ir a dar un paseo en bicicleta porque consideremos que un poco de ejercicio y aire fresco es lo que más nos conviene, al igual que un traductor quizás elija la rigurosidad de significado frente al ritmo porque crea que es lo prioritario para conservar la esencia del poema en cuestión. Pero mientras pedaleamos seguramente nos lamentemos por esa película cuyo estreno nos perdemos o por esa cena con amigos que rechazamos, al igual que el traductor que logre una versión perfectamente fiel de las Geórgicas de Virgilio al español se torturará obsesionándose con la musicalidad perdida.
En mi opinión, Alejandro Bekes pretende establecer en este libro una comparación entre la traducción y la vida cotidiana. Lo intraducible es un ensayo sobre literatura, filosofía, música, traducción, pedagogía, cultura y vivencias personales que no segmenta las reflexiones por los ámbitos a los que pertenecen, sino que las entremezcla, las hace confluir, nutrirse las unas de las otras hasta hacernos entender que son inseparables y que juntas conforman la expresión de la experiencia humana. Si bien externamente la obra se compone de dieciocho apartados, internamente se divide en dos bloques bastante diferenciados.
El primer bloque, que abarca desde el apartado inicial, titulado «De otro modo», hasta el séptimo, «Ideas de poesía y poesía de ideas», habla concretamente sobre lingüística y traducción. Es el verdadero «Ensayo sobre traducción y poesía» que promete el título y que el autor utiliza como punto de partida, o incluso como excusa para dar pie a reflexiones mucho más generales (divagaciones, si se quiere) en el segundo bloque.
«De otro modo», comienza rescatando la idea, expuesta por Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, de que el potencial del lenguaje es al mismo tiempo la raíz de sus limitaciones. Es decir, ideamos el lenguaje, su gramática, así como sus normas, para poder estructurar nuestro pensamiento y, a través de él, la realidad que percibimos, con el fin de comunicar conceptos o sentimientos precisos de la forma más eficiente y sencilla posible. Sin embargo, son justamente esta estructura y estas normas que creamos para expresar nuestro pensamiento las que a menudo entorpecen el acceso al pensamiento «puro» o «limpio», y se convierten en capas de las que debemos despojar a la idea inicial para poder captar su esencia. Además, si no elegimos el lenguaje que utilizamos, sino que lo heredamos ¿cuánto de nuestro pensamiento es realmente nuestro y cuánto es, también, heredado? ¿Decimos o simplemente repetimos? ¿Pensaríamos lo mismo o, es más, seríamos los mismos si el lenguaje en el que estamos programados fuese diferente? Esta duda recae también sobre el estilo, si es que puede identificarse realmente un estilo propio de cada lengua puesto que, como argumenta el autor, a excepción del idioma en el que ambos están escritos, encontraremos pocas semejanzas entre un texto de Cervantes y uno de Quevedo. Es cierto que cada lengua esconde unos símbolos distintos en las raíces etimológicas que conforman su vocabulario, pero ¿es por eso acertado pensar que un anglófono y un hispanohablante visualizan cosas diferentes cuando uno dice «nightmare» y el otro «pesadilla»?
Al hilo de esta reflexión, Bekes se pregunta por aquellas formas del lenguaje que por considerarse «menos elaboradas», «coloquiales» o «simples», como por ejemplo el diálogo hablado, se desprestigian. Citando un ejemplo del libro, ¿por qué decir «conjunción coordinante copulativa afirmativa» cuando podemos decir «y»? ¿Y por qué la primera nos da la sensación de hacer gala de un uso más correcto y sabio del lenguaje? Si, como decía Wittgenstein, el objetivo del lenguaje es la comunicación del pensamiento, ¿por qué, en ocasiones, anteponemos el medio al fin y priorizamos el propio lenguaje, utilizando enunciados innecesariamente farragosos, frente a la comunicación para la que fue diseñado? Por otra parte, el autor se cuestiona hasta qué punto las formas de expresión coloquiales, como una conversación entre amigos, son realmente «más sencillas». Y es que el lenguaje, particularmente el lenguaje coloquial, está plagado de giros idiomáticos, refranes, metáforas y demás figuras retóricas que los hablantes nativos emplean sin reparar en ellas, sin ni siquiera registrarlas como tales porque se fundamentan en ese conocimiento compartido que conforma la cultura, y que resultarán mucho más incomprensibles para un no iniciado que cualquier tratado filosófico. Es aquí donde cobra importancia la figura del traductor como encargado de encontrar las «arduas o improbables equivalencias entre esos dos espacios culturales representados por la lengua fuente y la lengua de llegada» (p. 111). Y lo hace desde una posición desagradecida porque él, más que nadie, es consciente de que lo que se ha dicho de forma magistral en una lengua no puede reproducirse de igual manera en otra y de que, por lo tanto, la única forma de ser fiel a la maestría del texto original es permitiéndose ser ligeramente infiel en su versión.
En este ensayo, Alejandro Bekes nos hace partícipes de muchas otras reflexiones, que tratan desde el ornatus poético hasta las distintas cosmovisiones del universo, y que dejaré que los lectores descubran y disfruten por ellos mismos. No obstante, y hablando de disfrutar, no puedo concluir sin hacer una mención especial a la que, sin duda, ha sido mi parte favorita de este libro: el segundo bloque. En él, el autor relega el ensayo para entregarse de lleno a lo que solo puede describirse como una oda a la literatura. Elocuentes referencias a los textos de Goethe, Machado, García Márquez, Quevedo, Shakespeare, Kafka, Borges, Chesterton, Garcilaso y Dante, entre otros, impregnan las páginas de una pasión contagiosa por las letras y los grandes genios que hicieron arte con ellas. Algo que contribuirá a consolidar el amor por la literatura de cualquier traductor, escritor o lector.

Marta Nogueira Blanco (Vigo, Pontevedra) es licenciada en Traducción e Interpretación y Comunicación Global por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, con inglés y francés como principales lenguas de trabajo. Ávida lectora y apasionada de la literatura y la lingüística desde la infancia, actualmente es presocia de ACE Traductores y profundiza en sus estudios de lengua y cultura árabe al tiempo que trabaja en propuestas de traducción editorial.