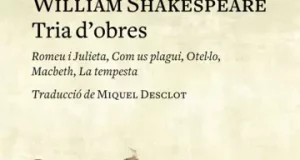Viernes, 9 de mayo de 2025.
Este artículo aborda una amplia reflexión sobre el dialecto siciliano en las traducciones de la saga de Montalbano del escritor Andrea Camilleri. Más concretamente, hago una crítica al uso de marcar de forma transgresiva y visible el dialecto siciliano únicamente en los personajes de Catarella y Adelina, creando un estereotipo negativo inexistente en el texto fuente. Aprovechando la libertad creativa que la revista me confiere, transporto a quienes leen el artículo a la comisaria de Montalbano, para que puedan entender con un ejemplo verosímil el problema que abordo en el cuerpo del artículo.
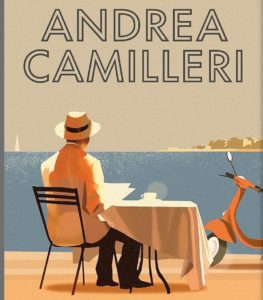 Estaba a punto de llevarse el café a la boca cuando un estruendo le hizo lanzarlo a la puerta y empuñar instintivamente el arma reglamentaria.
Estaba a punto de llevarse el café a la boca cuando un estruendo le hizo lanzarlo a la puerta y empuñar instintivamente el arma reglamentaria.
—¡¡Dottori, dottori, non dispari!! Escúseme: me se escapó. Es apenas llegada la rivista de Pasos comunicantes per vosía. Dottori, escúseme si me permito: ¿pirchí non mi ha dicho que está apriendendo a bailar? —dijo el agente Catarella mientras secaba la revista con la chaqueta y se dirigía a trompicones hacia el comisario Montalbano.
—Vasos comunicantes, Catarella, vasos, con la ve de vaca. Es una revista de traducción, no de danza —dijo sin dejar de apuntar, y añadió—: Ya que estás, tráeme otro café. Y de paso un cruasán de pistacho.
Una vez solo, enfundó el arma y leyó en voz alta: «El comisario Montalbano no habla siciliano». Todavía aletargado por los bajos niveles de cafeína en sangre, se sacudió las legañas y volvió a leer el título: «El, comisario, Montalbano, no, habla, siciliano». Su tez comenzó a teñirse de rojo e intentó, en balde, conservar la calma.
—¡¿Que no hablo siciliano?! —explotó, haciendo temblar la comisaría—: ¡¿Pero cómo que no hablo siciliano?! ¡¿Qué burrada es esa?! ¡¡Ni he llegado que ya me están tocando los mismísimos…!!
—¿Cabbasisi, dottori? —lo interrumpió Catarella tumbando la puerta y, antes de que el comisario tuviera el tiempo de sacar la pistola, soltó—: U café y u cornettu al pistaquiu, como pidiome vosía.
Estas últimas palabras de Catarella lo dejaron pensativo. Sin tocar el café, recomenzó por tercera vez la lectura del artículo:
Seguro que más de uno se ha tenido que agarrar con pies y manos a la silla para no caerse. Este título puede resultar desconcertante para quien ya conoce al comisario Montalbano, tanto en su más reconocible versión televisiva —calvo y con gafas de aviador—, como en su versión literaria —con pelo hasta el cogote, bigote y un lunar bajo el ojo izquierdo. Para quien no lo conozca, Salvo Montalbano es el diestro comisario de policía de Vigàta, fruto de la imaginación del escritor siciliano Andrea Camilleri. Sus aficiones son la buena comida siciliana —como la pasta ‘ncasciata o los salmunetes en su salsa— y nadar en las aguas que bañan su casa de construcción irregular en primera línea de playa. Lo cierto es que el título tiene algo de ciberanzuelo. En realidad, Montalbano sí que sabe y habla siciliano, pero solo el Montalbano italiano. En la versión original de las novelas de la saga, el siciliano puro y el italiano estándar se codean con un siciliano inventado, que solo existe en Vigàta, un siciliano a medio camino entre el italiano y el siciliano. A continuación, se introduce un experimento de traducción de dicha lengua, llamada vigatés, en una tentativa imposible de reproducir algo parecido a un español italosicilianizado.
En la virsión original italiana delas novelas, Andrea Camilleri ha acconseguido criar una lengua maquerónica, ibrida. Una lingua fácilmenti relachionata al sicilianu que el autor de Agrigento ascuchava y parlaba en a sua casa juntu a sua familia. Sin embargo, esta lingua non e’ una lingua reali apperteneciente a un dialectu de la Sicilia, sinu una lingua ‘nventata que assimeja il taliano con elimentos morfusintatticos de los dialectus sicilianus, sobbratoddo u dialectu de Porto Empedocle, il paese natali di Andrea Camilleri. Lo escritor si arrifiutó a impliar sulu il taliàno en las suas obras pirquì dicía que era una lingua que non li appertenecía. Camilleri tuvo que studiar il taliàno al coleggio y dicía que era comu apriender una lingua ixtrangera, comu u franchesi o u inglesi. Sin imbargo, si isforzó molto por iscrivir in la lingua taliana, una lingua que iddu amava, limitando al princhipiu l’uso del dialectu sicialianu, però no pudo ivitar la nechesità di usarlu sempre más y más. Con il pasar del tempo, Camilleri si volviù famosu e las suas novelas princhipiaron a esser tradoctas in un’infinità di linguas. A partire de aqueste momento, ningún podeva dicirli que la lingua en la cual parlan los abitantes di Vigàta fose innicessaria. In ifecto, l’uso del vigatés tiene una funchione ‘spechifica addentro de sus romanzos, pirchì entre altras cosas offrecen infurmachione sobre la classe sociali y el livello d’educachione delis pirsonages. Igualmenti, permite di arriflejar connotachioni rilativas al lingguaje familiari, quando Montalbano parla con los suos cumpañeros de profisión, o al lingguage aminazador, quando si trata de obtenir informachioni de boss mafiosi.
Este español italosicilianizado es relativamente fácil de comprender porque básicamente es castellano estándar con algunas estructuras morfosintácticas típicas del vigatés. Pues bien, el público italiano se enfrenta a un obstáculo de comprensión parecido a lo que acaban de leer. Digo parecido, porque el texto original está plagado de palabras y expresiones idiomáticas sicilianas. Y todo ello con constantes cambios de código lingüístico (code-switching) e interferencias (code-mixing) entre el siciliano y el italiano —principalmente, puesto que en ocasiones aparecen otras lenguas y dialectos italianos. En fin, si entender lo que está uno leyendo es ya de por sí complicado, imaginen tener que seguir encima una enrevesada trama policíaca. Entonces, ¿cómo es posible que Camilleri haya conseguido cosechar tantos éxitos —y acérrimos fans— a nivel nacional escribiendo de forma tan pantanosa?
Antes que nada, existe una gran diferencia cultural entre España e Italia que atañe a las lenguas y dialectos nacionales. Por un lado, en España existen lenguas cooficiales que se limitan a las fronteras de las comunidades autónomas en las que se hablan. Es raro que un madrileño o un andaluz, solo por poner un ejemplo, sepa algo de galego, català o euskera, ni tan siquiera una canción popular o algo que vaya más allá del hola y adiós. Digamos que, por lo general, si se es monolingüe, hay poca o nula sensibilidad hacia el resto de las lenguas que pueblan el Estado español y, desgraciadamente, en bastantes ocasiones se respira incluso un aire hostil. Por otro lado, la situación en Italia es completamente distinta. Si bien es cierto que la depreciación de las lenguas minoritarias es aún peor que en España —especialmente por parte de las instituciones—, la mayoría de las italianas e italianos habla o conoce pasivamente uno o varios de los mal llamados dialectos. Los dialectos, desde un punto de vista puramente lingüístico, son lenguas a todos los efectos pero, para no causar confusión, cuando me refiera a dialecto me referiré únicamente a la situación italiana, a saber, a un sistema lingüístico que ha perdido autonomía y prestigio ante el sistema oficial dominante: el italiano. Respecto a los dialectos, considero que se aplica a la perfección la reflexión que hace María Ramos Salgado entorno al gallego: a las italianas e italianos los han convencido de que su dialecto es para la casa y nada más. En otras palabras, a pesar de la estigmatización de los dialectos en la vida pública, los conocen y los hablan, pero principalmente en la vida privada, o como diría el expresidente Aznar, en la intimidad. De hecho, los contextos de uso de los dialectos en Italia son diferentes de los de las lenguas en España. Por falta de espacio me limitaré a comentar solo dos, ya que están relacionados con algo que veremos más adelante en la traducción en castellano de Montalbano. Por un lado, muy a menudo usar el dialecto en medio de una conversación en italiano puede tener connotaciones humorísticas; y por otro, en el caso de hablar estrictamente en dialecto, es altamente probable que lo haga una persona con pocos estudios y de clase social baja.
Ahora bien, alguien podría decir que en el norte de Italia las nuevas generaciones ya solo hablan italiano y estaría en lo cierto: lo más probable es que de aquí a unos años se acaben extinguiendo en su forma oral. Sin embargo, de la mitad de la Bota para abajo los dialectos no son lenguas muertas, sino todo lo contrario, están vivitos y coleando. Un dato interesante es que, además de conocer el dialecto de su zona —que en ocasiones puede cambiar ligeramente de pueblo a pueblo—, las y los italianos conocen —aunque sea superficialmente— otros extremadamente difundidos —principalmente los dialectos del sur y su campeón indiscutible, el napolitano— gracias a su difusión en la cultura popular: desde películas y series de televisión, hasta canciones y literatura. En resumidas cuentas, el hecho de conocer o estar expuesto pasivamente a un dialecto hace que la capacidad de intercomprensión de los otros dialectos sea mucho mayor, puesto que casi todos comparten elementos morfosintácticos comunes entre sí —casi todos, porque hay algunos dialectos que no derivan del latín, como el grecanico (del griego) en Calabria y el arbëresh (del albanés) que se habla en varios puntos meridionales de Italia. En últimas resumidas cuentas, un italiano, al estar más expuesto histórica y culturalmente a otras lenguas que un español, es, por definición, infinitamente más propenso a aceptar el uso del dialecto, y esto es precisamente lo que sucede con el vigatés de Andrea Camilleri.
Es menester subrayar que el vigatés no nace de la nada: es el resultado de décadas meditación y transformaciones estilísticas. El mismo autor declara que cuando cae en sus manos un manuscrito que ha escrito varios años antes, se ve en la necesidad de reescribirlo desde cero, pero no la trama, sino el estilo, porque este, afirma, está en constante evolución. En otras palabras, Camilleri siente la necesidad de aumentar cuantitativamente la presencia del siciliano en sus obras, expandiendo su uso y protagonismo. En los albores de la saga, el siciliano salpicaba, como las primeras gotas de lluvia que anuncian el inminente aguacero, la voz narradora y la de algunos personajes, inclusive la del comisario Montalbano. Poco a poco, el público italiano aprehende y aprecia la terminología siciliana, dejando de representar un obstáculo a la comprensión. Así, Camilleri recibe el beneplácito de su público para pasar del chispi chispi —si me permiten la onomatopeya— a la lluvia —el vigatés puro y duro—. Una lluvia, una auténtica neolengua, una «lingua ‘nventata» como la denomina el Autor en Riccardino, que ahora sí se encuentra a lo largo y ancho de todo el texto. Pero claro, a usted, lectora o lector, si no ha leído Montalbano en lengua original, todo esto le sonará a chino. Efectivamente, el comisario en la versión castellana es completamente monolingüe: la apisonadora del castellano estándar ha eliminado cualquier rastro de siciliano, homogeneizando y estandarizando el texto meta. Pero, como todo en la vida, hay excepciones.
Los pocos personajes que sí que presentan marcas dialectales sicilianas en la traducción en castellano son Adelina y Catarella. Por marcas dialectales sicilianas se entiende una transgresión del estándar lingüístico castellano que refleje ciertos elementos morfosintácticos del siciliano, como se ha ««ejemplificado»» (con muchas comillas) anteriormente. Casualmente, Catarella, al igual que Adelina, son personajes con un nivel de estudios limitado pero, además, en el caso de Catarella su perfil corresponde a un arquetipo cómico. Su manera de hablar está repleta de errores fonéticos, morfológicos y sintácticos, reflejando su bajo dominio del italiano formal y, por ende, su procedencia popular. Todo ello da lugar a una infinidad de malapropismos, paretimologías, deformaciones, distorsiones y malentendidos. Antes comentaba que en las conversaciones de personas dialectófonas es común recurrir al dialecto en medio de una conversación en italiano para hacer un chiste o gastar una broma. De ahí que se haya asociado una carga implícita de comicidad al uso del dialecto. De hecho, son muchos los profesionales del humor que juegan con el dialecto y un uso inapropiado de la lengua italiana —por influencia del dialecto— para crear un efecto cómico. No obstante, en el caso de las novelas de la saga de Montalbano, el recurso al dialecto siciliano tiene el objetivo contrario, a saber, el de romper con los estereotipos y los tópicos de las personas dialectófonas. Para Andrea Camilleri el recurso al dialecto siciliano es una necesidad inexorable, puesto que, como apuntaba anteriormente, Camilleri aprende el italiano: no es su lengua materna. De ahí que la decisión de marcar lingüísticamente el dialecto únicamente en las traducciones al español de Catarella y Adelina conlleve el riesgo de establecer una asociación implícita entre quien habla en dialecto y la ignorancia y comicidad, una relación que hace un flaco favor al texto original. Esto es especialmente paradójico si se piensa que el comisario Montalbano, el protagonista indiscutible de la saga, es el primero que narra y habla en vigatés.
Es probable que el uso de la marca dialectal siciliana en la traducción castellana responda a la necesidad imperante de reflejar el dialecto siciliano, sobre todo cuando Camilleri deja de salpicar sus obras con el siciliano —ahí uno todavía podía hacer la vista gorda—. Una vez llegada la lluvia, no traducir en absoluto de forma visible el dialecto, lo que más tarde deviene vigatés, conllevaría un empobrecimiento adicional en la traducción en comparación con el original. Probablemente debido a que el público español es infinitamente más reacio que el italiano a un uso transgresor del castellano estándar, se decide transgredir la norma solo en el caso de Catarella y de Adelina, de modo que de alguna forma se pueda transmitir, aunque sea de forma infinitesimal, el exotismo del siciliano en el original. Pero también es probable que el remedio haya sido peor que la enfermedad. La tendencia a marcar el dialecto únicamente en personajes asociados con la ignorancia o la comicidad podría responder a representaciones estereotipadas sobre el uso de las lenguas vernáculas en Italia, lo que plantea interrogantes sobre el papel del traductor en la reproducción o reconfiguración de estas dinámicas en la traducción literaria. De hecho, desde las primeras traducciones en español de la saga de Montalbano se descartó la posibilidad de representar la lengua siciliana a través de un dialecto español, como el andaluz, debido a la carga estereotípica que ello implicaría. No obstante, la elección de mantener la marca dialectal en Catarella y Adelina y no, por ejemplo, en Montalbano, plantea una problemática similar: si en la versión traducida en castellano los únicos personajes que emplean un registro dialectal marcado son el bufón de la saga y la criada sin estudios, ¿no se está, en última instancia, caricaturizando a quienes hablan siciliano?
Montalbano le dio la vuelta a la página y no encontró una respuesta a la pregunta que mataba el artículo, pero sabía que la respuesta estaba en sus manos. Esta vez no había empuñado la pistola, sino el auricular del teléfono fijo: marcó el número interno de Catarella.
—Discúlpame, Catarella. Montalbano al aparato.
—Me diga, dottori.
Montalbano volvió a leer el título del artículo: «El comisario Montalbano no habla siciliano». Se aclaró la garganta y dijo:
—Escúsami, Catarè. Montalbano soy. Andá a prender un otro café, ¡aquesto friddo está!

Gonzalo S. Lovelle es intérprete y traductor graduado por la Universidad de Alcalá y de Bolonia. Los derroteros de la vida lo han llevado a enseñar español en la Universidad de Catania, donde actualmente efectúa un doctorado de investigación sobre traducción automática de literatura contemporánea siciliana de autores como Andrea Camilleri o Maria Attanasio.