Lunes, 20 de enero de 2025.
El pasado miércoles 11 de diciembre, ACE Traductores celebró en la sede del Instituto Cervantes de Madrid la entrega del XIX Premio de Traducción Esther Benítez, otorgado a Ana Flecha por su traducción de Chica, 1983 de la autora noruega Linn Ullmann, publicada por Gatopardo Ediciones.
 Las primeras palabras que yo aprendí en noruego, aparte de saludos y datos personales como la edad o el lugar de procedencia, podrían ser palabras españolas. Tal vez por eso las recuerdo tanto. Son dos, pero las aprendí en una secuencia en la que se repiten varias veces, porque aparecen en el estribillo de una canción infantil de origen sueco. Esas palabras no son ni mesa ni silla ni perro ni árbol ni manzana, sino otras más sencillas, concretamente las siguientes: Aj y boff, en la secuencia aj, aj, aj, aj, aj, boff! Según la nana a la que pertenecen y que después de media copa de vino podéis pedirme que os cante acompañada por Kirsti y Bente, esas son las palabras más bonitas que conoce una madre troll y las entona cada noche para sus once hijos troll mientras los acuesta y les ata la cola a la cama, de forma maternal y no sádica, aclaro por si hiciera falta. Como casi todas las palabras que se aprenden en el nivel inicial de cualquier lengua extranjera, estas me han sido de gran utilidad, un sabio mantra al que aún hoy recurro casi a diario, especialmente durante el ejercicio de esta profesión mía que también es la de casi todos los presentes. Que las primeras palabras que yo aprendiera en noruego fueran interjecciones y que además no fueran palabras noruegas, sino suecas, es un buen resumen de la cultura escandinava, rica en exclamaciones varias y batiburrillos lingüísticos transfronterizos.
Las primeras palabras que yo aprendí en noruego, aparte de saludos y datos personales como la edad o el lugar de procedencia, podrían ser palabras españolas. Tal vez por eso las recuerdo tanto. Son dos, pero las aprendí en una secuencia en la que se repiten varias veces, porque aparecen en el estribillo de una canción infantil de origen sueco. Esas palabras no son ni mesa ni silla ni perro ni árbol ni manzana, sino otras más sencillas, concretamente las siguientes: Aj y boff, en la secuencia aj, aj, aj, aj, aj, boff! Según la nana a la que pertenecen y que después de media copa de vino podéis pedirme que os cante acompañada por Kirsti y Bente, esas son las palabras más bonitas que conoce una madre troll y las entona cada noche para sus once hijos troll mientras los acuesta y les ata la cola a la cama, de forma maternal y no sádica, aclaro por si hiciera falta. Como casi todas las palabras que se aprenden en el nivel inicial de cualquier lengua extranjera, estas me han sido de gran utilidad, un sabio mantra al que aún hoy recurro casi a diario, especialmente durante el ejercicio de esta profesión mía que también es la de casi todos los presentes. Que las primeras palabras que yo aprendiera en noruego fueran interjecciones y que además no fueran palabras noruegas, sino suecas, es un buen resumen de la cultura escandinava, rica en exclamaciones varias y batiburrillos lingüísticos transfronterizos.
Linn Ullmann lo sabe bien, lo de las interjecciones seguro, pero sobre todo lo de los batiburrillos lingüísticos. Es de todos sabido, porque son famosísimos, que sus padres son un hombre sueco y una mujer noruega y, desde pequeña, ella se maneja perfectamente en ambas lenguas, aunque a su padre no le gustaba nada que hablara con él en sueco, porque decía que se le aflautaba la voz y sonaba más cursi. Otra cosa que su padre detestaba era el chapoteo emocional, como nos cuenta Linn Ullmann en Los inquietos, la primera parte de sus memorias noveladas que continúa con Chica, 1983, la novela que me ha traído hoy hasta aquí. Ya lo siento por Bergman, porque eso es precisamente lo que vengo yo a hacer: revolcarme como un gorrino en una charca de emotividad y agradecimiento, porque reconozco lo extraordinario que es que a una le den un premio por su trabajo sin tener que morirse, en el peor de los casos, o jubilarse, en el mejor. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la propia Linn Ullmann, autora de este libro tan valiente, tan inteligente y tan bien construido, que se atreve a mirar donde tan poco hemos mirado, al abuso sexual y de poder, a la sutil y no tan sutil manipulación a la que se nos somete a las mujeres desde que somos niñas, a lo muchísimo que cuesta reconstruir el relato de lo vivido con nuestras propias palabras y dando crédito a lo que sabemos, porque las sensaciones son también una forma bastante fiable de llegar a entender las cosas.
Estos días, mientras me planteaba cómo escribir estas palabras, he pensado mucho en lo peregrino que me resulta a veces que yo haya aprendido noruego, y en medio de esos pensamientos se me aparecía una y otra vez el castillo de Soria Moria, concretamente el que se intuye en el cuadro de Theodor Kittelsen que lleva ese mismo nombre. No sé si lo conocéis, seguro que sí, porque sois una gente cultísima, pero yo por si acaso os lo describo.

Caspar David Friedrich (1774-1840), El caminante sobre el mar de nubes. Obra libre de derechos.
Pensad en El caminante sobre el mar de nubes, de Friedrich. Abrid el plano hasta que el lienzo nos quede apaisado. Sustituid las nubes por niebla, el hombre por un niño mucho menos elegante, con un sombrero y una mochila. El bastón lo dejamos. La épica la quitamos, aunque en realidad está ahí, solo que algo más discreta. Como el caminante de Friedrich, el niño está de espaldas, menos mal, y también mira a lo lejos, pero sus pies descansan alineados sobre un monte cubierto de vegetación, con alguna que otra piedra con un bisoñé de musgo. En el horizonte hacia el que el niño mira, una luz dorada brilla tras las montañas.

Muy, muy lejos, el palacio de Soria Moria relucía como el oro, Theodor Kittelsen (1857 -1914), Museo Nacional de Oslo, Creative Commons
El niño del cuadro no es otro que Askeladden, el chico de las cenizas, protagonista de tantos y tantos cuentos folclóricos noruegos. El castillo de Soria Moria es probablemente el más popular y conocido de esos cuentos. La búsqueda del castillo se puede interpretar como el camino hacia la felicidad completa. Dice la tradición oral y después repiten los libros que el camino hacia ese mítico lugar no está marcado, y que el viaje se hace en solitario, porque todos somos distintos y nadie alcanza sus metas de la misma manera.

Ana Flecha
No voy a negar que a mí el castillo de Soria Moria siempre me ha hecho mucha gracia, porque vaya nombre más rumboso para una española aficionada a las rimas y que encima tiene una abuela soriana. Cuando pienso en Soria Moria recuerdo las historias que me contaba esa abuela mía sobre el alto de La Muela, que ella miraba a lo lejos mientras exclamaba, o eso me decía, «ese puntito de allí es mi padre». Y así yo visualizaba a mi bisabuelo Bernardo como una caries en un monte que solo he visto en mi imaginación.
El caso es que yo estos días pensaba en ese cuadro de Kittelsen, en ese Ceniciento noruego con su mochilina y su cachava, y pensaba también en el camino recorrido, en todos los rodeos, todas las piedras con las que me he tropezado y todos los monstruos que me han acechado y me acechan, pero también en todas las manos que se me han tendido porque, a diferencia de Askeladden, yo nunca camino sola.
No se me escapa que el hecho de que hoy esté yo aquí diciendo todas estas cosas es igual de peregrino que mi primer encuentro con la lengua noruega. Tengo clarísimo que tanto Juan, como Paula, como Núria, como Claudia podrían estar aquí ahora mismo en mi lugar recogiendo este premio. Un premio que antes que yo han ganado muchos traductores estupendos, entre los que se encuentra mi queridísima Teresa Lanero, con cuya compañía tengo la inmensa suerte de contar esta noche y prácticamente todos los días, a pesar de la distancia, desde hace ya varios años. Yo no llegué a conocer a Esther Benítez en persona, pero es una de las primeras traductoras que leí, concretamente en esas ediciones casi cuadradas de Alfaguara de El pequeño Nicolás que mi madre puso sabiamente en manos de mi hermana, que más tarde las puso generosísimamente en las mías. Sé que hoy predico a los conversos, pero qué poco se tiene en cuenta la importancia de la traducción de literatura infantil, de esas primeras lecturas que nos llegan de lejos y nos permiten asomarnos a otros mundos para construir así un futuro que entonces parece infinito. Además de esos momentos tan preciados de mi infancia, agradezco de corazón a Esther Benítez que, junto con otros aguerridos compañeros, fundara esta asociación en la que desde hace ya cuarenta y un años organizamos el desánimo para construir juntos nuevos horizontes más justos.

Ana Flecha
Menos mal que en este estrado no ponen música para echarte, como en los Oscar, porque no quiero irme de aquí sin dar las gracias al Instituto Cervantes, a la Dirección General del Libro, a CEDRO, a CEGAL, a ACE y, sobre todo, a ACE Traductores, a la junta y al resto de socios, muchos de los cuales sois amigos indispensables en mi vida. Gracias por apoyarme en los momentos más difíciles y por acompañarme también en los más divertidos. No voy a dar nombres, porque las listas las carga el diablo, pero daos por aludidas, amigas, amigos, por favor, porque bien sabéis que os estoy aludiendo. Gracias también a Lucas Villavecchia, editor de Gatopardo, por confiar en mí, por ser siempre paciente, conciliador y transparente. Si fuera tan fácil trabajar con todo el mundo como lo es contigo, los libros serían nuestro castillo de Soria Moria y qué cómodo y agradable sería el camino. Gracias a NORLA por facilitar que quienes traducimos del noruego podamos negociar tarifas más justas, por ofrecernos apoyo, formación y compañía. Y gracias, por supuesto, a Andrea, traductora consorte, por acompañarme siempre y aguantar todas mis cuitas y todas mis dudas sobre cosas que en realidad no tienen tanta importancia y por recordarme siempre que, al final, todo va a salir bien.
En estos tiempos convulsos en lo que nos toca como profesionales de la traducción, pero también como personas a quienes nada de lo humano les es ajeno, resulta inevitable caer en el pesimismo. Agradezco, pues, enormemente esta ocasión de juntarnos a celebrar, porque, aun a riesgo de sonar ingenua, pocas cosas hay en el mundo que sean más movilizadoras que la alegría.
Takk for meg!

Ceremonia de entrega en el Instituto Cervantes de Madrid

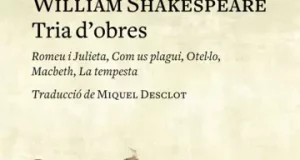

Querida Ana, si hubiera podido ir a la entrega te habría aplaudido a rabiar.
Un abrazo.