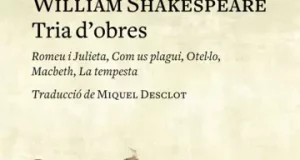Viernes, 25 de octubre de 2024.
En un mundo hipnotizado por los avances de la tecnología, resulta pertinente reflexionar sobre el grado de libertad de que disfruta el traductor, sobre todo en un sentido creador (incluso topológico, ya sea en su dimensión vertical u horizontal). ¿Hasta dónde le permiten moverse sus cadenas? ¿Cuánto le aprietan los grilletes? ¿En qué medida puede salirse de los márgenes sin llamar la atención y ser corregido? ¿Cómo la libertad condiciona la altura creativa o artística de la traducción?
Para abordar estas cuestiones, debemos primero preguntarnos qué significa «libertad» en su sentido más primitivo. Tal vez la palabra, que no su sonido, se concibiera por primera vez en el ánimo de los supervivientes de una trampa mortal o una persecución. O al revés: de aquellos que perdonaban a su presa. Cuando un niño, por ejemplo, atrapa un bicho y luego decide soltarlo, exclama ufano: «¡Ahora es libre!», esto es: «¡Puede moverse a sus anchas a través del espacio!». Por tanto, en su sentido más originario, la libertad es, desde el punto de vista del cazador, el gesto de soltar en el espacio algo previamente retenido en las manos. En cambio, desde el ángulo de la presa, significaría librarse de las manos o la boca de alguien… o algo.
Pero con el crecimiento de las civilizaciones, el hombre libre (para moverse) se fue definiendo a partir de su contrario: el esclavo que, preso en las garras del amo, sueña con ser liberado, convertirse en «liberto», lo cual, en el fondo, viene a significar algo parecido a lo que el niño piensa cuando devuelve, magnánimo (quizás con asco), al bicho a un estado sin estrecheces espaciales: «Te suelto, te concedo vivir fuera de mis manos», pues en el gesto de retener y soltar se encuentra el germen de los respectivos sentidos de cautiverio y libertad.
Ahora bien, esta reflexión, ¿qué tiene que ver con la libertad creadora?; ¿concretamente en la traducción? ¿De qué escapa el traductor «libre»? ¿Acaso no escapa de las palabras o de los significados que le retienen e impiden moverse libremente por el blanco de la página? ¿O tal vez escape del texto original al cual se ve atado, encadenado por un sentido que tiene la obligación de trasladar a su lengua materna de la forma más fidedigna, esto es, menos libre posible? ¿Escapa entonces de los significados impuestos por el autor original, esa especie de amo que ignora el sufrimiento y la resignación del traductor? Luego, para ser libre como traductor, es preciso escapar de las palabras, pero no de las propias, sino de las ajenas o doblemente ajenas (pues son de otro en otro idioma), y, curiosamente, la única forma de huir consistiría en encontrar la libertad en el idioma materno; mejor dicho, el margen de libertad del traductor depende de la libertad con la que emplea su propio idioma: cuanto más lejos lo lleva, más libertad alcanza. Esta regla, llevada al absurdo, implicaría que el traductor más libre sería aquel que reescribe el libro a su antojo y escapa de cualquier tipo de servidumbre o constricción significante; se apropia del original, se convierte en el amo y, por tanto, deja de ser traductor. El traductor libre es un escritor parásito.
Con el propósito de ilustrar esta idea, hagamos un rodeo por Historia de la eternidad (1936) de Jorge Luis Borges; en concreto, por el espléndido texto sobre «Los traductores de Las 1001 Noches», que estudia las versiones más importantes de esta compilación de cuentos árabes, deteniéndose especialmente en cinco grandes traductores: Antoine Galland, Richard Francis Burton, Edward Lane, el doctor Mardrus y Enno Littmann, quienes, de acuerdo con Borges, forman una «dinastía enemiga». De Galland dice el escritor argentino que es el «fundador», el patriarca de dicha familia malavenida, y, por mucho que su versión, ¡ojo!, fuera la «peor escrita de todas, la más embustera y débil», con ella estableció el canon que, «doscientos años y diez traducciones» después, forma el imaginario de cualquier occidental cuando evoca Las mil y una noches; es la «mejor leída», la que más ha influido en la literatura europea, la que, en definitiva, incubó el orientalismo en Occidente e inspiró la palabra milyunanochesco, en cuyo significado resuenan todas «las joyas y las magias de Antoine Galland».
En cambio, Edward Lane, imbuido por el «pudor británico» —«la soledad de los amos del mundo»—, persigue como un «inquisidor» las obscenidades contenidas en los cuentos y crea una auténtica «enciclopedia de la evasión» (un pez hermafrodita, por ejemplo, es en su versión una «especie mixta»). Lane, según Borges, llega incluso a censurar textos enteros «porque no pueden ser purificados sin destrucción». Y claro, uno aquí piensa en la censura practicada hoy en día, igual de pudorosa, pero no con respecto a la sexualidad, sino a la bestialidad humana. Asimismo, resulta paradójico que las ocultaciones de Lane sean defendidas por Borges, para quien los cuentos árabes son adaptaciones «aplebeyadas» de antiguos textos en que se enaltecía la muerte por amor; concluye Borges que, en cierto modo, las versiones de Lane y Galland ¡son «restituciones de una redacción primitiva»!
Burton, por otro lado, sí que añadió la erótica, y escribió guiándose por una premisa fundamental: «¿Cómo divertir a los caballeros del siglo diecinueve con las novelas por entregas del siglo trece?» Su solución: escribir un repertorio de maravillas de estilo heterogéneo en que abundan los neologismos, los extranjerismos y el vocabulario dispar. Incluso llega a reescribir «íntegramente la historia liminar y el final», un procedimiento que anticipa al siguiente traductor de la lista, el doctor Mardrus, cuya «traducción» (las comillas son de Borges) «no traduce las palabras, sino las representaciones del libro», al estilo de un dibujante. Pese a ser la más legible, se trata de una «patraña personal» que manifiesta una notable «infidelidad creadora y feliz», expresión muy pertinente para nuestra reflexión sobre la libertad del traductor, pues quien dice infiel, dice libre, felizmente separado del abrazo monógamo del original.
A este cuarteto de traductores, Borges opone la figura del traductor alemán Enno Littmann, quien, en su «franqueza total», no «omite una palabra» y cuya versión, según «la Enciclopedia Británica, es la mejor de cuantas circulan». Borges discrepa, pues la considera insulsa, seca y solo destaca por la «probidad alemana». Lamenta el escritor argentino que no hubiera habido un traductor capaz de crear en alemán el equivalente a las traducciones de Burton o Mardrus, esto es, y aquí llega el motivo central de la reflexión borgiana, alguien que hubiera deformado las maravillas milyunanochescas impregnándolas del espíritu alemán, de la unheimlichkeit nacional. Pues si Borges ensalza a aquellos otros traductores es porque representan el fruto de un «rico proceso anterior», son los hijos de una particular literatura, una determinada e histórica forma de simbolizar el mundo, que, como el azar, juega «a las simetrías, al contraste, a la digresión». En definitiva, Borges añora un traductor alemán capaz de imbuirse del espíritu de las Noches y suplantar o parasitar (parásito era quien comía en mesa ajena) al escritor original, fagocitando lo ajeno para crear algo nuevo. O como escribe el poeta Juan Ramón Jiménez:
…Que mi palabra sea
la cosa misma
Creada por mi alma nuevamente
¿Pues no es acaso toda literatura una forma de huida?, ¿un intento de ser libre? ¿No son las novelas formas de escapar de una realidad insatisfactoria?, ¿una provisional evasión a un espacio donde moverse libremente sin las cortapisas de la cultura y las exigencias del mercado? Dicen que hoy las traducciones son mejores, más fidedignas, ¿pero son libres? ¿Tienen el azar por aliado? ¿Son padrinos o madrinas de una literatura? Pues uno podría pensar que, como frutos de aquel proceso literario, Burton, Lane y demás traductores clásicos escriben atados a un sistema cultural, a una lengua y un modo de ver el mundo; pero lo cierto es que la literatura como tal, como floración de un pueblo, es un producto de la libertad creadora, concretamente de la imaginación popular.
El hecho de que Borges desdeñe la proba traducción alemana, libre de errores pero no libre del original, indica en parte por qué fue justamente un filósofo alemán, Walter Benjamin, quien formuló algunas de las mejores reflexiones sobre el tema de la traducción y la supuesta «lengua pura». Por supuesto, en su famoso ensayo, La tarea del traductor, él también llega al concepto de libertad como límite o precipicio que separa el significado lingüístico del significado espiritual de cada lengua. Más allá de esa línea se encuentra un vacío de sentido intraducible pero al que aspira aproximarse todo traductor mínimamente ambicioso, ese plano «mágico» que, para Benjamin, es Dios, pero que hoy fundamenta el anhelo humano de crecimiento infinito (Benjamin le atribuye un fin mesiánico, pero todo límite de un proceso es, en sentido estricto, un nuevo comienzo). Cuando la traducción «se desprende del original» y se ofrece como testigo «provisional» de esa «segunda maduración» de la palabra, el autor se introduce en su propio idioma para atravesar «continuidades de transformaciones»; dentro del proceso de mutaciones, solo cabe obedecer a la libertad de la palabra todavía no revelada, pero que el traductor inserta en el idioma. De este modo, amplía sus fronteras. Lo contrario es la concepción instrumental de la palabra, fiel al espíritu técnico y comunicativo de nuestra época: «Una traducción que quiera transmitir no podría transmitir nada más que la comunicación; es decir, lo no esencial».
Lo no esencial es lo que ya está dado, lo conocido, lo muerto. Pero si la lengua está continuamente «reviviendo», quien traslada signos muertos no participa en ese crecimiento vivo de la lengua. No aporta nada esencial y, por tanto, su obra es superflua, útil para un determinado mercado cultural, pero no para el idioma en sí. Por eso Benjamin habla de una intención «derivativa, final e ideal» del traductor, que busca «liberar la lengua atrapada en la obra a través de una nueva creación». El original utiliza el término Umdichtung, que tal vez también podríamos traducir como re-componer, es decir, componer de nuevo no para devolver una copia sino para ampliar el propio idioma, extender ese precipicio, para lo cual es necesario dar un paso en el vacío, en lo no dado; un paso que depende estrictamente del grado de libertad pensante del traductor. El objetivo inconsciente del traductor es hacer crecer la lengua propia para unirla, dentro de una gran convergencia lingüística, a otros continentes-lengua, hasta formar ese ideal de la «lengua pura». Un objetivo inalcanzable, por supuesto, pues el «movimiento de las lenguas» es libre, esto es, infinito, «ideal», sin reglas conocidas.
Naturalmente, aquí uno podría objetar que esta definición de libertad anima a traducir de forma caprichosa, según el humor o la fantasía de cada traductor. Pero esto sería caer en el error de pensar que libertad equivale a anarquía y caos, cuando, justamente, el espíritu libre es sinónimo de precisión y estilo. Nadie es libre si antes no se ha liberado a sí mismo, es decir, según la definición originaria, se ha vuelto dueño de sí mismo —existe en armonía con su destino—, y para ello es preciso ejercitarse (con el idioma en el caso del traductor). Como bien indica Benjamin, el texto original no es sino un fragmento de esa hipotética lengua universal, y el traductor la roza tangencialmente (el símil es de Benjamin), pero en todos los sentidos, como una lluvia de meteoritos, para hacerse con el sentido simbolizado y recrear su forma («La traducción es una forma», sentencia el filósofo) en otro idioma, para así completar otra pieza del rompecabezas de la existencia. Pues esos fragmentos «originales» reclaman ser traducidos; dicho de otro modo: son el punto de partida de una huida.
En Pedir la luna, una reflexión colectiva sobre el arte de traducir (Enclave de Libros, 2019), el escritor y traductor Carlos Fortea hace el elogio de Miguel Sáenz, cuyas traducciones provocaron una «pequeña revolución en las letras españolas», y concluye: «Nada fertiliza más una lengua que la presencia de los traductores». Fertilizar es ayudar a crecer, y esa es la verdadera «tarea» del traductor. Aunque «tarea» capta el sentido teleológico del pensamiento benjaminiano, Aufgabe también significa «ejercicio», palabra que, en su sentido elemental, quería decir: «poner en movimiento» o «sacar de su encierro». El traductor libre, por tanto, no es libre porque decida escribir tal o cual cosa al trasladar un texto; es libre porque libera la lengua, la saca de su encierro. Participa, por tanto, de ese «movimiento de las lenguas», olas de un mar infinito. Toda traducción es un ejercicio de creación, de nombrar, o, si se quiere, de recrear y renombrar. Quizás estas palabras de otro poeta, José Emilio Pacheco, lo expliquen mejor:
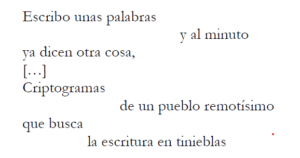
El pueblo somos nosotros, y la escritura que buscamos en las tinieblas es el poder de nombrar originario, cuando el mundo estaba por contar. Lo escrito dice «otra cosa» por dos razones: en primer lugar, dice algo distinto de lo que pensábamos era verdad. En segundo lugar, las palabras, en tanto desmienten lo sabido, apuntan a otra verdad por saber. Aunque Borges celebra un estilo de traducción extravagante y un tanto arbitraria, y Benjamin adolece de cierto iluminismo, ambos no se conformaron con una idea plana de la traducción, y habrían entendido como un signo de retroceso (o acentuada decadencia) su automatización, el modo menos libre de traducir, encadenado a cementerios lingüísticos, formas embalsamadas. Por eso sus textos (y este mismo escrito) se refieren únicamente al lado artístico de la traducción, aquello que «sobrevive» del texto original (y solo sobrevive lo sagrado, ¿o no es sagrado, por ejemplo, el Quijote?). El traductor, cuando se asoma al precipicio de sentido y depende de la inspiración para no caer, se «complementa» e incluso se hermana con el original, en busca de la «cosa misma», la palabra justa.

Grabado de Gustave Doré (1832-1883)
NOTA:
Las citas de Walter Benjamin proceden del libro Benjamin y la traducción, de Esperança Bielsa y Antonio Aguilera (Ediciones del Subsuelo, 2024; los textos de Walter Benjamin han sido traducidos por Fruela Fernández).

Lucas Martí Domken (10 de noviembre de 1984) es licenciado en economía de la Universidad Pompeu Fabra y traduce del alemán, inglés y francés. Entre sus traducciones, destacan la novela Noche de fuego (Acantilado, 2019), de Colin Thubron; Sobre el poder del amor (Pretextos, 2021), una selección de aforismos y cartas inéditas del pensador alemán G. C. Lichtenberg; y Fuego profético negro (Oriente y Mediterráneo-BAAM, 2023), del filósofo norteamericano Cornel West. También ha colaborado en el libro coral Pedir la luna, una reflexión colectiva sobre el arte de traducir (Enclave, 2019) y ha prologado el libro Erótica del C-19 (Huerga y Fierro, 2020). Asimismo, escribe para revistas digitales como Hänsel i Gretel o FronteraD. En 2023, intervino en el Festival de poesía Estrechorrinco, y participó en la Cantera de traductores organizada por Alitral en Alcalá de Henares. Entre 2011 y 2016, vivió en China (Hunan), donde, entre otras cosas, impartió clases de español y economía.