2000- Actualizado el 10 de enero 2020.
Artículo de Miguel Martínez-Lage publicado en VASOS COMUNICANTES 14, invierno 1999-2000.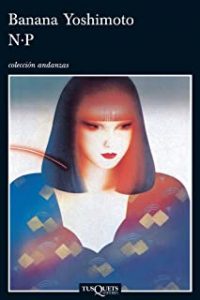
No innumerables, pero sí numerosas son las novelas en cuyo entramado tiene la traducción no ya mucho que decir, sino también un peso argumental y/o estructural determinante. Desde el Quijote a Pálido fuego, de Nabokov, el recurso del manuscrito encontrado y anotado o comentado, cuando no explícitamente traducido, ha prestado un juego más que notable a muchas narraciones. Por ejemplo, de la cosecha de estos últimos años cabe mencionar las siguientes novelas, que tienen su pivote argumental en la traducción: N. P. de Banana Yoshimoto (1990); La casa del lago de la luna, de Francesca Duranti (1984); Los ojos vendados, de Siri Hustvedt (1992); «El caso del traductor infiel», relato de J. M. Merino incluido en Cuentos del Barrio del Refugio (1994); Susan McLennan, The Scene of the Letter (1993). (Las tres primeras, por cierto, SE HAN TRADUCIDO AL CASTELLANO. Las fechas corresponden a la publicación en su lengua original.)
 Estamos acostumbrados a hablar de la traducción de obras de ficción, y no sólo: muchos de los que participamos en esta revista somos traductores de obras de ficción. Menos corriente, en cambio, es hablar de la traducción en la ficción, que es de lo que aquí se trata. Habría que compilar un día esa lista exhaustiva de la que tan sólo he hecho un adelanto, y analizar comme il faut las imágenes de la tarea traductora que en esas ficciones se proyectan, ya que la novela es, entre otras muchas cosas, la pared o la pantalla en la que se recortan las sombras chinescas que la realidad dibuja de la mano del novelista. Entretanto, me limitaré a reseñar por ahora las últimas entradas que se registran en dicha enumeración.
Estamos acostumbrados a hablar de la traducción de obras de ficción, y no sólo: muchos de los que participamos en esta revista somos traductores de obras de ficción. Menos corriente, en cambio, es hablar de la traducción en la ficción, que es de lo que aquí se trata. Habría que compilar un día esa lista exhaustiva de la que tan sólo he hecho un adelanto, y analizar comme il faut las imágenes de la tarea traductora que en esas ficciones se proyectan, ya que la novela es, entre otras muchas cosas, la pared o la pantalla en la que se recortan las sombras chinescas que la realidad dibuja de la mano del novelista. Entretanto, me limitaré a reseñar por ahora las últimas entradas que se registran en dicha enumeración.
Habría que compilar un día esa lista exhaustiva de la que tan sólo he hecho un adelanto, y analizar comme il faut las imágenes de la tarea traductora que en esas ficciones se proyectan, ya que la novela es, entre otras muchas cosas, la pared o la pantalla en la que se recortan las sombras chinescas que la realidad dibuja de la mano del novelista
Tomo por pretexto para adelantar ese posible trabajo, y ofrecerlo de muy buena gana a quien desee abordarlo, la aparición de cuatro narraciones que de distinto modo se ocupan del fenómeno de la traducción desde el caleidoscopio de la ficción. Se trata de dos novelas de autores extranjeros, aunque sólo una de ellas traducida, y de dos relatos de sendos autores de aquí: de cara a esa hipotética taxonomía, y a riesgo de caer en la redundancia, me permito señalar de antemano que la traducción, como materia narrativa, a los autores extranjeros les da pie para una novela entera, mientras que a los del estado español les permite a lo sumo el aliento de un relato corto.
Asimismo, llama la atención, de entrada, que las novelas del francés Erik Orsenna y del argentino Pablo de Santis aborden la traducción desde el punto de vista del colectivo, mientras que Bernardo Atxaga y Juan Bonilla opten por el tratamiento narrativo de las peripecias de un traductor (o traductora, en el caso del segundo) estricta y simbólicamente individual. No obstante, ése es todo el parentesco que se puede establecer entre las novelas de Orsena y De Santis y entre los dos relatos —de Atxaga y Bonilla— que se mueven en el plano convencional de la traducción entendida como acto individual, que no libérrimo. Y si los relatos de Bonilla y Atxaga presentan ciertas similitudes para un ojo observador y atento, sobre todo en lo que se refiere al tema de la punición o pérdida de la inocencia (y digo «tema» en el sentido que tiene dicho concepto como función narrativa, según Propp), lo cierto es que se parecen bien poco desde la óptica que aquí nos importa, y menos aún en términos generales. Pero vayamos por partes.
 La traducción, segunda novela de Pablo de Santis (que tiene editadas en su país algunas otras destinadas a un público juvenil), es —resumiendo más de la cuenta— una historia alegórica e hiperintelectualizada, más dialogante con Borges que deudora del maestro argentino, que por su brevedad y su carga connotativa supera con buena nota los escollos de la excesiva dispersión y se lee como una espléndida novela de amor, amistad e intriga, novela detectivesca y de fidelidad a la memoria. El pretexto de la trama —y la cubierta es un guiño para CONNAISSEURS SOBRE las imágenes de un faro y de la luna, un fragmento de una biografía de FitzGerald, pero no el de El gran Gatbsy, sino el responsable de la traducción de las Rubáiyátas de Omar Jayyam— es un congreso de traductores que se celebra en un lugar de la costa atlántica, hemisferio sur, llamado Puerto Esfinge; a lo largo de esa reunión de colegas (como siempre en los congresos de traductores, a qué negarlo) empiezan a suceder no pocas cosas. De Santis plantea una ficción en la que por su economía de medios, por la jugosa imaginación (a menudo imprevisibles son las vueltas de tuerca que va dando la intriga) y el planteamiento hermano de la novela negra, por las abundantes, verosímiles, AJUSTADAS referencias al mundo de la traducción en sí (comparecen en la novela desde la neurolingüística y una bella teoría sobre «los ecos» de la traducción hasta la lengua edénica, o lengua de Aqueronte —que bien podría haber sido éste el título de la novela, si es que no lo fue en algún estadio de su elaboración—, pasando por todo tipo de anécdotas que cualquier traductor más o menos avezado y versado en congresos conoce de primera mano, pero que están relatadas con un acierto poco corriente), está llamada a convertirse en lectura ineludible de todo traductor, e incluso en asunto para debatir entre amigos. Somos muchos los que en mayor o menor grado nos veremos romántica, ideal, desfiguradamente reflejados en las páginas de esta novela breve y altamente recomendable. Por eso prefiero no desvelar la trama.
La traducción, segunda novela de Pablo de Santis (que tiene editadas en su país algunas otras destinadas a un público juvenil), es —resumiendo más de la cuenta— una historia alegórica e hiperintelectualizada, más dialogante con Borges que deudora del maestro argentino, que por su brevedad y su carga connotativa supera con buena nota los escollos de la excesiva dispersión y se lee como una espléndida novela de amor, amistad e intriga, novela detectivesca y de fidelidad a la memoria. El pretexto de la trama —y la cubierta es un guiño para CONNAISSEURS SOBRE las imágenes de un faro y de la luna, un fragmento de una biografía de FitzGerald, pero no el de El gran Gatbsy, sino el responsable de la traducción de las Rubáiyátas de Omar Jayyam— es un congreso de traductores que se celebra en un lugar de la costa atlántica, hemisferio sur, llamado Puerto Esfinge; a lo largo de esa reunión de colegas (como siempre en los congresos de traductores, a qué negarlo) empiezan a suceder no pocas cosas. De Santis plantea una ficción en la que por su economía de medios, por la jugosa imaginación (a menudo imprevisibles son las vueltas de tuerca que va dando la intriga) y el planteamiento hermano de la novela negra, por las abundantes, verosímiles, AJUSTADAS referencias al mundo de la traducción en sí (comparecen en la novela desde la neurolingüística y una bella teoría sobre «los ecos» de la traducción hasta la lengua edénica, o lengua de Aqueronte —que bien podría haber sido éste el título de la novela, si es que no lo fue en algún estadio de su elaboración—, pasando por todo tipo de anécdotas que cualquier traductor más o menos avezado y versado en congresos conoce de primera mano, pero que están relatadas con un acierto poco corriente), está llamada a convertirse en lectura ineludible de todo traductor, e incluso en asunto para debatir entre amigos. Somos muchos los que en mayor o menor grado nos veremos romántica, ideal, desfiguradamente reflejados en las páginas de esta novela breve y altamente recomendable. Por eso prefiero no desvelar la trama.
Y si la trama de La traducción tiene ecos de Umberto (Eco) y envoltorio borgiano, en un formato similar de novela corta —parece que los tiempos de las grandes novelas de más de trescientas páginas tienen los días contados— se desenvuelve Orsenna para crear un divertimento estival en forma de estrella de mar menor, y un tanto estrellado, que sin embargo contiene jugosos planteamientos sobre el hecho traductor o la realidad traductora, que género y matiz tienen en todo esto su importancia. Si el santo y seña de La traducción es Borges, los lares y penates que arropan Dos veranos son Ada y Van Veen, o sea, Vladimir Nabokov, como se explicita desde la subyugante cubierta: un buceador desnudo en una piscina, en cuyo bordillo descansa la edición de Ada o el ardor en Penguin y un simulacro de vieja Underwood, o Remington, con un folio en el que se lee el título en castellano de la gran novela nabokoviana.
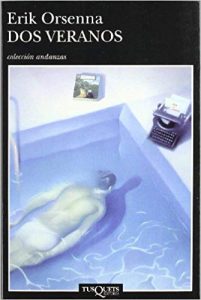 El cañamazo argumental en este caso sí se puede desvelar: retirado a una isla del Canal de la Mancha que es como Cerdeña en lo que al clima respecta, alejadísimo de París y las editoriales, un traductor que se ha dedicado a lidiar con los muertos —Dickens, Jane Austen, Henry James— acepta el encargo de traducir a un «vivo» de la talla del suizo-ruso-norteamericano, y nada menos que Ada (¡el horror!), cuando el entomólogo y novelista de la precisión lingüística absoluta está en puertas de recibir un Nobel que, para bien de un premio tan desprestigiado, nunca le llegará. Sin embargo, el editor apremia: es inconcebible que pasen dos veranos y sus inviernos correspondientes como si fueran dos días con sus noches, sin que el traductor entregue al menos una parte sustancial de su trabajo, por el que incluso ha recibido un adelanto (de acuerdo con una práctica que en estos pagos se ha visto en contadas ocasiones, pero que tiene su razón de ser). En tan aciaga tesitura, con abundantes lepidópteros, buenas cosechas de Muscadet, vecindad encomiable y un clima bonancible, los isleños se dan cuenta de que han de arrimar el hombro… Y NI CORTOS NI PEREZOSOS, MOTU PROPRIO deciden ayudar al buen hombre, que vive perdido entre diccionarios y gatos, para que su Ada en principio pase a ser «nuestra» Ada, en una especie de «koljosización» del trabajo traductor, pero sobre todo para que el trabajo esté entregado en la fecha límite, de acuerdo con la amenaza del editor. Entretanto, en la minúscula isla en la que nunca ha pasado nada suceden toda clase de acontecimientos.
El cañamazo argumental en este caso sí se puede desvelar: retirado a una isla del Canal de la Mancha que es como Cerdeña en lo que al clima respecta, alejadísimo de París y las editoriales, un traductor que se ha dedicado a lidiar con los muertos —Dickens, Jane Austen, Henry James— acepta el encargo de traducir a un «vivo» de la talla del suizo-ruso-norteamericano, y nada menos que Ada (¡el horror!), cuando el entomólogo y novelista de la precisión lingüística absoluta está en puertas de recibir un Nobel que, para bien de un premio tan desprestigiado, nunca le llegará. Sin embargo, el editor apremia: es inconcebible que pasen dos veranos y sus inviernos correspondientes como si fueran dos días con sus noches, sin que el traductor entregue al menos una parte sustancial de su trabajo, por el que incluso ha recibido un adelanto (de acuerdo con una práctica que en estos pagos se ha visto en contadas ocasiones, pero que tiene su razón de ser). En tan aciaga tesitura, con abundantes lepidópteros, buenas cosechas de Muscadet, vecindad encomiable y un clima bonancible, los isleños se dan cuenta de que han de arrimar el hombro… Y NI CORTOS NI PEREZOSOS, MOTU PROPRIO deciden ayudar al buen hombre, que vive perdido entre diccionarios y gatos, para que su Ada en principio pase a ser «nuestra» Ada, en una especie de «koljosización» del trabajo traductor, pero sobre todo para que el trabajo esté entregado en la fecha límite, de acuerdo con la amenaza del editor. Entretanto, en la minúscula isla en la que nunca ha pasado nada suceden toda clase de acontecimientos.
La novelita de Orsenna, infinitamente menos inquietante que la de Pablo de Santis, contiene un florilegio de ideas seminales, pero sin flor: la floración ha de tener lugar en el ánimo del lector. Como botón de muestra, baste citar una frase del epílogo: «Mi sueño va a arrastrarme, y es el de siempre desde hace cuarenta años: una regata de diccionarios. Flotan en el agua abiertos por el medio, y giran lentamente alrededor de la isla. El viento hojea sus páginas. Se levantan en el aire por espacio de un instante…» Las cuitas del anónimo traductor, las soluciones de los isleños a los enrevesados campos de minas que tiende desde Vevey el autor, las relaciones que se traban entre ambos polos, etc., constituyen una imagen tal vez más amable —de la realidad traductora— que la que ofrece De Santis, pero al mismo tiempo más real: el traductor es quien es en su banco de trabajo, como el carpintero de ribera, y no cuando se expone a intrigas descabelladas y subyugantes, en una reunión de estrafalarios, humanos, apasionados… carpinteros de ribera, en efecto, que no discutirán sobre un nuevo tipo de bisagra o sobre cómo fabricar un tablamen de espinapez para el entrepuente, sino sobre la filosofía implícita en la curvatura del casco de una goleta. La belleza de la novela corta que ha escrito Orsenna tiene mucho que ver con la solidaridad: de la pléyade de vecinos que salen en ayuda del hombre que traduce Ada, acosado por su autor colérico cual dios y por el editor, afanoso por ver el libro en la calle y burlar a la diosa Demora, vale la pena destacar a un retratista de Borges, que además es radioaficionado (el ciego argentino, que no el fotógrafo): de pronto, la isla minúscula del Canal se convierte en el mundo entero, abundan los radioaficionados dispuestos a poner su grano de arena, y hay antiguos amantes que aportan soluciones a los mayores escollos que plantea el rumbo Nabokov. Frente a la diosa Demora, la isla entera se subleva en aras de la solidaridad. Y así queda claro que no estamos solos, y menos en una isla.
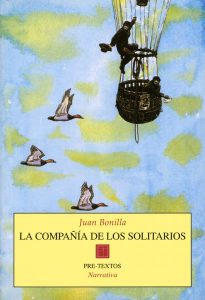 No lejos del ámbito del congreso transcurre el cuento de Juan Bonilla: de hecho, trata sobre una traductora (¡por fin una mujer!) que ha de viajar a una isla caliginosa y volcánica en la que tiene lugar un congreso, sí, pero de escritores, con el fin de recabar el visto bueno de un autor de culto, un novelista francés que se reserva el derecho de admisión —como si fuera un bar, caso de que no lo sea— respecto a los traductores de sus obras, y que ya ha despachado con cajas destempladas a un poeta español que aspiraba a traducir su tetralogía magna. A regañadientes, la traductora accede a someterse a la prueba no por parte de la editorial, que luego tendrá mucho que ver en el desarrollo de los acontecimientos, sino por designio soberbio del genio que se relaciona de manera freudianamente llamativa con sus no menos chillones calcetines. En la fábula de Bonilla, se relata la sospecha que reconcome a quien que es o cree ser víctima de una trampa bien urdida y encima se deja arrastrar por una espiral, cada una de cuyas revueltas descendentes será, en el fondo, obra suya. Más que una imagen del actor traductor, Bonilla (que también traduce ocasionalmente, como otros novelistas) ha querido dejarnos una curiosa alegoría casi «conradiana» sobre las pruebas morales que todo individuo ha de superar, o suspender estrepitosamente, en el curso de su existencia. Dice mucho a su favor que trace esta gran metáfora de la condición humana, sub specie translationis, a sabiendas de lo que vale un peine, es decir, con conocimiento de causa.
No lejos del ámbito del congreso transcurre el cuento de Juan Bonilla: de hecho, trata sobre una traductora (¡por fin una mujer!) que ha de viajar a una isla caliginosa y volcánica en la que tiene lugar un congreso, sí, pero de escritores, con el fin de recabar el visto bueno de un autor de culto, un novelista francés que se reserva el derecho de admisión —como si fuera un bar, caso de que no lo sea— respecto a los traductores de sus obras, y que ya ha despachado con cajas destempladas a un poeta español que aspiraba a traducir su tetralogía magna. A regañadientes, la traductora accede a someterse a la prueba no por parte de la editorial, que luego tendrá mucho que ver en el desarrollo de los acontecimientos, sino por designio soberbio del genio que se relaciona de manera freudianamente llamativa con sus no menos chillones calcetines. En la fábula de Bonilla, se relata la sospecha que reconcome a quien que es o cree ser víctima de una trampa bien urdida y encima se deja arrastrar por una espiral, cada una de cuyas revueltas descendentes será, en el fondo, obra suya. Más que una imagen del actor traductor, Bonilla (que también traduce ocasionalmente, como otros novelistas) ha querido dejarnos una curiosa alegoría casi «conradiana» sobre las pruebas morales que todo individuo ha de superar, o suspender estrepitosamente, en el curso de su existencia. Dice mucho a su favor que trace esta gran metáfora de la condición humana, sub specie translationis, a sabiendas de lo que vale un peine, es decir, con conocimiento de causa.
Otro cantar es el de Bernardo Atxaga. Quizás, el problema de «Un traductor en París» estriba en que Atxaga sabe de la traducción lo que un concejal sabe de Thierry Mugler: sólo se ha traducido a sí mismo. No entraré en las coincidencias que puedan darse entre su largo relato y el relato corto de Bonilla, pues ese aspecto más vale dejarlo abierto a un debate sin duda animado, por no decir tórrido, entre quienes los hayan leído y anden con ganas de caer en el vicio de comparar, que aquí será virtud. Atxaga ha cometido un error impropio de un novelista de su fuste, y no me refiero a los estrepitosos fallos de ambientación parisina (los trenes de Hendaya no llegan a la GARE DE MONTPARNASSE sino a Austerlitz): con un título no ya engañoso, sino fraudulento, incurre en una falta de respeto para con la profesión de traducir que, quiero pensar, debe de ser fruto de la obcecación o de ciertas presiones editoriales, como las que victimizaban al traductor de la novela de Orsenna. «Un traductor en París» trata sobre las tristísimas vicisitudes de un homosexual al que su autor castiga sin escatimar desventuras e ignominias por el mero hecho de serlo; es accesorio que, en sus ratos libres, como perro apaleado (por voluntad del autor), traduzca a Baudelaire o al menos lo intente, pero sin que esta actividad de traducción «amateur» tenga ninguna incidencia en el relato ni redunde siquiera en beneficio de la trama: igual podía haber sido cualquier otra cosa, y no daré ejemplos, aparte de homosexual.
Mucho me temo que habrá quien pida a Atxaga cuentas por este desliz narrativo y moral, homofobia si se quiere, que no parece propio, repito, de un escritor con sus credenciales. Siendo el único de los cuatro autores aquí tratados que desde el título habla de la traducción, es el único que la rehúye y la toma por mero pretexto —un rábano por las hojas— para lanzarse a la vorágine de un cuento sumamente bien modulado, y sumamente patético. Puestos a hacer uso de la saña en el erotismo, más le valdría aprender de Mercedes Abad.
En resumidas cuentas, y por azares de la industria editorial, he aquí reunidos en el tiempo cuatro espejos de la profesión, de su esplendor y miserias, que no conviene arrinconar en un desván. Así nos ven los novelistas. Quién sabe: puede que así seamos. Sin nosotros, los traductores, ellos, los novelistas, tampoco valdrían gran cosa. Salvo en su barrio, claro. Y no se trataba de eso, ¿o sí?
Pablo de Santis, La traducción. Destino, 1999. 205 pp.
Erik Orsenna, Dos veranos. Tusquets, 1999. 180 pp. Trad. de Josep Escué.
Bernardo Atxaga, «Un traductor en París», en VV.AA., Cuentos apátridas. Ediciones B, 1999, pp. 13-80.
Juan Bonilla, «Los calcetines del genio», en La compañía de los solitarios. Editorial Pre-Textos.


